|
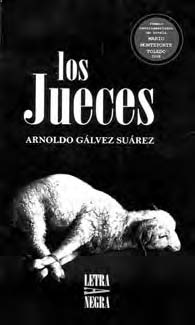 La juventud, ésa fue la primera puerta que me hizo llegar a la obra de Arnoldo Gálvez Suárez. Aún no estaba escrita, pero sin duda estaba gestándose entre noches de bares tras la universidad. Ambos permanecíamos inéditos, unos narradores de esquina, a lo marroquí. La juventud, ésa fue la primera puerta que me hizo llegar a la obra de Arnoldo Gálvez Suárez. Aún no estaba escrita, pero sin duda estaba gestándose entre noches de bares tras la universidad. Ambos permanecíamos inéditos, unos narradores de esquina, a lo marroquí.
Recuerdo especialmente una confesión suya: si uno mezcla antigripales (entonces tenían pseudoefedrina) con una cerveza, se puede llegar a tener alucinaciones mayores. Por ejemplo, continuó, una vez estaba en mi casa y vi cómo un buque llegaba con pasajeros saludando con pañuelos y yo saqué el mío para devolverles el saludo.
Nunca logré ver el buque llegando a mi casa, ni siquiera un cayuco. Y con Arnoldo nos fuimos perdiendo de vista porque me fui a tomar antigripales y cervezas con una mujer con la que me puse a vivir.
Para entonces se editó su primer libro: El tercer perfil. Lo presentaron en una de esas actividades masivas que realizaban en un teatro de la ciudad y no pude ir. La editorial, creo que para ahorrar, se lanzaba a publicar cinco o seis libros a la vez para hacer sólo un evento depresentación.
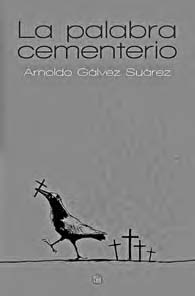
Me topé luego con el libro: dentro estaba una sólida colección de cuentos nacida de la misma psicodelia en la que había conocido a Arnoldo, llena de bares de ska a los que nadie más que nuestro menudo grupo de amigos iba.
El libro tenía un habitante fabuloso: El Eleazarpardo, un animal mítico que lo recorre de inicio a fin, dejándose ver como una rareza milagrosa. A lo mejor era la juventud que nos explotaba en la cara para irse difuminando.
Coincido con la única reseña que persiste de ese libro, escrita por Ronald Flores, quien dice que “Todo hueco del alma” es uno de los cuentos mejor logrados en esa publicación, que era una colección bastante gruesa de las invenciones de su autor. Es un libro sólido, he dicho; sin embargo, pasó desapercibido. Al menos comparado con el éxito que tuvieron los siguientes dos que ha publicado, cuestión que me alegra.
Aquí vino la sorpresa: después de que El tercer perfil siguió navegando las aguas oscuras y densas de un país sin lectores, resultó que Gálvez Suárez decidió participar en un certamen de novela. No cualquier certamen: el más importante de Centroamérica, el Monteforte Toledo. Y lo ganó.
Entonces tenía veintiséis años y acababa de escribir Los jueces, una de las novelas más importantes en la historia reciente del país. Una en la que retrató a la ciudad de Guatemala con uno de sus deseos más hondamente oscuros: la irremediable gana de hacernos daño. Provista de un lenguaje robusto, la novela va llevándonos por vericuetos a veces éticos, a veces legales, a veces morales y siempre poéticos, usando como excusa a los vecinos de un sector clasemediero de la ciudad y exponiendo todos los prejuicios existentes y posibles sobre los ejes de raza y clase.
Cuando se anunció el premio, creí que era la hora de volver a ver a Arnoldo y no me perdí la premiación. No sé si por satisfacer algún especial simbolismo, la fiesta se realizó en la Casa del Té del Zoológico La Aurora. Si, digamos, lo que querían era exponernos animales y salvajes, entre las pieles de los leones, lobos y serpientes que también aparecen en la novela, fue un éxito.
Una señora muy elegante había colocado en medio del salón una foto enorme de Mario Monteforte y, debajo de ella, una corona de flores. Parecía más bien el funeral de Monteforte. Y quizá había algo de cierto en ello: la narración del siglo xx estaba dando paso a una nueva preocupación literaria, llena de miedos a un enemigo cada vez más invisible, camaleónico, que amenazaba a personas como Arnoldo y como yo, salvo que en él, aquello se iba convirtiendo en literatura mucho más pesada y densa.
La novela no pasó de largo y ha tenido innumerables lectores. Pesa un poco contar que la temática no ha perdido vigencia porque se trata también de un linchamiento. Y nunca es buena noticia seguir diciendo que en tu país la gente toma la justicia en sus manos y se lanza a prender en llamas al acusado, frente a niños y cámaras.
En Los jueces, lo que está siendo valorado claramente es el derecho que creemos tener de quitarle la vida a alguien. O, más bien, lo que está siendo valorado es el derecho de estar vivo. ¿Cuándo se pierde?¿Quiénes pueden tomarlo?¿Cómo lo hacemos?
También se está afrontando las consecuencias de vivir en un lugar donde la Justicia parece ser desconocida. Donde la seguridad corre por cuenta de cada quién. Se pone a filmar un far west tropical, con los ánimos caldeados por doquier y la sangre corriendo entre el polvo. O sea, que nos sacó una foto.
La novela lo catapultó en el público local y no faltaron los gratuitos adjetivos de “promesa” y “emergente” —que bien quieren ocultar los méritos de la obra sugiriendo que no habría que leerla ahora sino mañana– y otra serie de inconsistencias bastante ingenuas y a lo mejor mal intencionadas.
Después de abrazarnos y preguntarle qué haría con el dinero del premio, me despedí de Arnoldo y lo dejé de ver por algunos años. Me había dicho que pagaría algunas deudas, así que supuse que estaba ocupado con eso y, como yo, muy triste porque habían prohibido la pseudoefedrina en los antigripales.
Ambos nos hicimos padres en la misma época y nos enteramos de la maravillosa noticia por la casualidad de alguno que otro encuentro. Es una ciudad chica. Sin embargo, terminamos coincidiendo en un medio digital donde Arnoldo escribió varias notas sobresalientes que bien podrían ilustrar el trasfondo de alguno de sus cuentos.
En una de esas maravillosas piezas periodísticas entrevistó en la cárcel al ex presidente Alfonso Portillo. Fueron seis meses de entrevistas en los que sus acercamientos se reforzaron con los intercambios culturales que sostenían, dado que ambos son cinéfilos de hueso duro. Porque cárcel y todo, pero el ex presidente miraba cine ahí dentro, del clásico. De hecho una de las frases que más me terminó por impactar en la entrevista es que Portillo confesó que el tiempo de prisión le estaba siendo de sobremanera útil para poder leer lo que no había podido afuera. Maravilla.
Gracias a esas coincidencias nos volvimos a encontrar con Arnoldo, quien me contó que estaba embarcado en una novela que lo estaba consumiendo. Que llevaba no sé cuántos cientos de páginas y que no veía la salida. Era sobre un grupo de pioneros que llegaban a una zona selvática del país. Un asunto tropical, de nuevo.
A modo de relajarse, decidió dejar la novela un momento y se dedicó a escribir una serie de cuentos que terminaron formando La palabra cementerio, un libro que le editó y publicó Punto de Lectura y que me pidió que presentara.
Si tuviera que explicar de qué va el libro (y, ahora que lo pienso, este es el momento) diría que es un campo de flores púrpura. Que ese campo me recuerda un poco a la sangre. Que incluso huele un poco a eso, pero que Arnoldo está paseándose feliz por ese campo y corta incluso una flor y se la pone en la solapa. Volvemos a la ciudad llena de ira. Volvemos a los personajes planteándose dudas fundamentales: por qué debo vivir, por qué puedo matar, por qué no me lanzo al lado salvaje de la calle y vuelo todo en pedazos. Niños cayendo en piscinas vacías, mujeres acariciando la útima gota de angustia, presos políticos de una guerra que ya acabó. Es el desvarío de vivir en un sitio que ciertamente nos produce miedo. Gobernados por gente que mira a Kurosawa desde la cárcel o escoge al azar mujeres para que le sirvan de dote.
El mérito de la obra de Arnoldo no está en mostrar este escenario del pánico, sino el gesto que lo contiene, la minucia del detalle, la empalagosa burocracia que lo protege. El lenguaje es la vía. Las muchas y complejas fórmulas que van fortaleciendo sus historias hasta convertirlas en máquinas que se construyen solas.
Ahora que lo pienso, bien puede ser que todos nosotros, sus lectores, seamos los pasajeros de ese barco que va sobre el asfalto; el mismo que él recibe y despide alzando su pañuelo, que agita suavemente desde la ventana de su casa, mientras los vecinos observan sigilosos, esperando el momento justo en el que puedan quitarnos todo. Pero no podrán. No podrán.
|
