|
Primer movimiento: adagio ma non tanto “Aguascalientes-Buenavista” 1898-1945
Su madre, antes de ser madre fue hija. Y fue orgullosamente hija de ferrocarrilero y nieta también. Eran de aquellas familias que casi se podía decir que llevaban el diesel (o el carbón) en la sangre desde antes de que se industrializara el plástico. Rodaban tantas historias… De cómo en tiempos de la revolución el tío Juan (se llamaba Juan Preciado, sí, como el de Pedro Páramo) había recorrido el sinuoso camino que llevaba de garrotero a fogonero, y de fogonero a maquinista y de cómo murió con la carne cocida por el vapor al descarrilarse la última máquina que condujera. De cómo se habían conocido los bisabuelos cuando el bisabuelo trabajaba en los patios de maniobra. De cómo el abuelo había llegado a ser superintendente y había viajado en Pullman hasta Nueva York para unas importantes negociaciones con la New York, Chicago & St. Louis Railroad Company (en ese mismo tren en el que su padre habría viajado, pero en dirección opuesta, recién desempacado —o más bien desembarcado— del famoso “Marqués de Comillas” SS tras la travesía trasatlántica en segunda o tercera clase desde Cádiz hasta Nueva York). La madre le contaba las historias de otra infancia durante su propia infancia varias décadas después. De cómo había viajado en ocasiones en carros Pullman especiales que tenían duchas y acabados de lujo. De cómo Jesús García había salvado el pueblo de Nacozari, sacrificando heroicamente la vida y dejando a su madre desconsolada y a su prometida vestida y alborotada. Cómo le gustaban las historias de su madre, en especial las que hablaban de amores a veces malogrados y a veces triunfantes, como la de la novia de Francisco González Bocanegra, quien lo dejó encerrado a piedra y lodo mientras no compusiera la letra del Himno para, con el dinero del premio, poder casarse con ella. A su abuelo, el padre de su madre, nunca lo conoció más que de referencias (todas muy buenas, por cierto), pero al segundo esposo de su abuela, a ése sí que lo conoció bien. Dicen que muchas de sus locuras las heredó de él, si no genéticamente, sí por imitación. La locura por la poesía, por escribir y por tocar el violín. Aquel abuelo, aquel al que sí conoció, también era ferrocarrilero, como casi todos en Aguascalientes en aquellos tiempos. Pero además fue músico, poeta y loco. Como la madre allá en “Aguas” antes de venir a Buenavista, no sólo de visita, sino de una vez y, casi, para siempre.
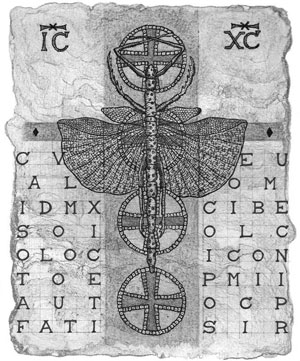 Segundo movimiento: allegro con motto “Buenavista-Guadalajara” 1972-1987 Segundo movimiento: allegro con motto “Buenavista-Guadalajara” 1972-1987
No había, durante años, noche más anhelada que aquella en que, tres o cuatro veces en el año, tomaban la madre y la hija el tren de Buenavista hacia Guadalajara. Con una puntualidad rigurosísima, el último día de clases regresaban de la escuela hacia la casa sólo para revisar que no faltara nada en las maletas, que estuviera bien llenito el refrigerador de recipientes repletos de arroz y frijoles que aseguraran la supervivencia del padre en las próximas semanas y ¡a la estación! rumbo a Guadalajara para pasar todos y cada uno de los días de vacaciones y no regresar a México sino hasta el último día, hasta la noche del 30 de agosto para amanecer ya en Buenavista el primero de septiembre, que en aquellos buenos años era “fiesta de guardar” por el Informe, y así estar listos para la escuela el día 2. Llegaban con tiempo a la estación, para echarse un refresco y unos tacos de “Beatriz” (famosos desde 1900). Cómo le encantaban a la niña los techos altísimos de la estación, los pisos relucientes tan lisitos por los que se podía deslizar a su antojo ante los ojos cómplices de la madre que no decía nada por tener que desmancharle la faldita al día siguiente. Cómo le sorprendía la manera en que cambiaban los números de los relojes aquellos en que los números se formaban con negras tarjetas que se abrían por la mitad. Cómo se entretenía en leer los destinos y los horarios en aquellos inmensos pizarrones negros que cubrían de lado a lado los muros laterales de la planta baja. Era delicioso bajar por las rampas del equipaje. Esperar a que estuviera despejado y correr ayudada por la fuerza de gravedad (cuesta abajo la calabaza rueda) o llevando las maletas con rueditas y sentir su rítmico golpeteo en cada uno de los diminutos topes de la rampa. Cada piso tenía su encanto, y mientras se acercaba más al tren, los espacios eran cada vez menos amplios y majestuosos, pero cada vez más íntimos y acogedores. El lobby espectacular, el piso superior con la cafetería y el acceso a las vías, los andenes estrechos llenos de gente de las cuales sólo veía las manos y las piernas, las maletas y los faldones de los abrigos y gabardinas, y por último, la invitante morada que era su camerín y el aroma del carro comedor. Era como un ritual iniciático el poder llegar y empezar a instalarse para pasar la noche. Fue allí precisamente que la niña aprendió sus primeras palabras en inglés: PUSH PULL FAN WATER. La fascinaban las letras en bajorrelieve grabadas en el metal de las puertas y de las placas adosadas a las paredes del compartimiento. Pasaba los deditos por las letras con una avidez como si leyera en Braille. Le parecía maravilloso que llegara el “Porter” muy serio con su elegante uniforme a revisar sus boletos y que pudiera hacer aparecer su cama, ya lista con las mullidas almohadas y las ásperas cobijas de color marrón deslavado con sólo hacer girar una palanca en la pared. No era sólo su edad, esa edad agridulce en que todo nos asombra y en que no conocemos ni por intuición las respuestas a nada de lo que nos rodea. No. Era un qué-sé-yo de mágico que tenían esas noches en el Pullman. El caminar bamboleante como los gansos y como las mecedoras para poder llegar sin tropezarse hasta el carro comedor. El atisbar por el único vano que daba acceso al exterior, esas medias puertas que se abrían hacia adentro y por donde asomaba la cabeza para oír más de cerca el traqueteo de los durmientes bajo las ruedas y sentir el viento fortísimo sobre su rostro por el avance enloquecido del tren y poder ver, cuando el tren daba vuelta sobre sí mismo en una curva cerrada, al mismo tiempo la máquina y el cabús. El observar las estrellas a través del doble vidrio del ventanal de su camerín, y las lucecitas de los poblados lejanos y las fumarolas ardientes de las fábricas. El asombrado pavor de pensar que aquel túnel no se acabaría nunca, y sin embargo el gusto de sentir aquellas mariposas en el estómago por no prender la luz al pasar por el larguísimo tubo de oscuridad inacabable, dentro de esa interminable boca de lobo…
Tercer movimiento: A la manera de Borges, los senderos se bifurcan. Dos vertientes de un mismo camino. Dos contrapuntos orquestados por el Guardagujas eterno.
Tema: allegro ma non tanto “Guadalajara-Cuyutlán” Abril 1979
“Fue toda una odisea”, decía la madre. Pocos años más tarde, cuatro o cinco, cuando tuviera que leer las aventuras de Ulises, la niña entendería plenamente las implicaciones de tal expresión. La pobre acostumbrada a la comodidad del Pullman, a la cama del camerín, que aunque pequeña siempre estaba impecable (cómo le llamaba la atención la blancura y la suavidad de las sábanas tan firmemente tensas) y ahora esto. Un viaje en tren de segunda para llegar a la playa, al hogar de la famosísima “Ola Verde”. La niña, la abuela después de sus segundas nupcias y el abuelo poeta, una o dos tías y un sobrino político de aquéllas, un adolescente que a la niña le parecía guapísimo. Claro, todos ellos llevaban cada uno sus lugares comprados, sus asientos que aunque no se vieran tan suaves e impecables como su camita del Pullman, no estaban del todo mal. Pero pasaban las horas, se acercaban a la costa, y conforme bajaban las vías del tren hacia el nivel del mar, igual subía la temperatura dentro del vagón que en cada estación se llenaba más de gente. Y no sólo de gente, sino de canarios, chivos, guajolotes en sus jaulas de varita, de huacales de limones y de pencas de plátanos. En cada estación, mientras todavía cabían, se subían niños de blancas camisas y mujeres de todas las edades con delantales floridos y canastas de palma a vender cualquier tipo de viandas: tunas con limón y sal, bolsitas de papel de estraza con cacahuates, pepitas y habas, “bolis” y “congeladas”, refrescos en bolsita porque en aquel tiempo no había desechables. Lo más memorable fue el trasero de una señora inmensamente gorda que se subió en Tecomán o en Colima, y que insistió en abordar el tren aunque ya no cabía ni un alfiler. Al igual que en Buenavista cuando la niña corría por los andenes y lo único que veía eran las bolsas de las señoras y los faldones de las gabardinas, esta vez lo que quedaba a la altura de su campo visual (y de su nulo e invadido espacio vital) era el “derrière” de la enorme “madame” de mandil de mascotita roja. Y así por lo que parecieran siglos (que no debe haber rebasado las dos horas) para por fin llegar al mar. Todo valía la pena por el olor del agua salada y por el sabor que dejaba en sus labios después de nadar y por el sonido de las olas en la noche reventando cerca del malecón.
 Coda: Largo “Guadalajara-Tijuana” Julio 1985 Coda: Largo “Guadalajara-Tijuana” Julio 1985
Las estaciones eran todas tan distintas… Las de las grandes ciudades con sus andenes larguísimos que pensarías que nunca acabarías de recorrer, sus pequeñas réplicas de maquinitas de vapor rodeadas de un jardincillo a la entrada, memoriales de tiempos más convulsos y a la vez más tranquilos. Las de los pueblitos, como Cuyutlán, en los que apenas se detenía el tren unos minutos, con no más que un andén del largo de un par de vagones, una pared pelona y descascarada y una ventanilla de vagones oxidados para vender los boletos (y a veces ni eso). La de Tijuana no la recordaba. Llegaron después de la medianoche, venía adormilada y remolona. Pero lo que nunca podría olvidar fue el resto del viaje de tantas horas. Si el viaje a Cuyutlán fue memorable, no se compara con las horas pasadas en el Pullman de Guadalajara a Mexicali. Los hombres sin camisa en el vagón fumador, que de tanto calor trataban de arremangarse los tirantes de sus camisetas sin mangas, con los ojos inyectados, tal vez de alcohol, tal vez del fuego que habitaba en el aire enrarecido del vagón. Y la niña, ya no tan niña, en la edad en que los hombres eran los más temidos enemigos. Un calor semejante al de cruzar la Rumorosa en un Pullman sin aire acondicionado sólo lo habrán sentido en Comala los fantasmas de Pedro Páramo. Ese calor seco del desierto, de la piedra bola que enceguece en su fulgor a lo lejos, al medio día cuando le da de lleno el sol y se ven sobre ella las volutas de un humo inexistente, volutas que se disuelven en espejismos en otros desiertos. Aun puede evocar, si lo intenta, el miedo que sintió cuando, adormilada por el vaivén del tren sobre las vías, por el sonido de las ruedas sobre los durmientes y por el calor intenso, se despertó sintiendo que cientos de bichos recorrían su espalda. No sabía si eran escarabajos, arañas, tijerillas o lombrices, pero sabía que bajaban por su espalda sin que pudiera hacer nada al respecto. Sentía sus pasos y sus cuerpecitos deslizarse lentamente por su espalda. “Mamá, mamá, mira qué traigo en la espalda”. Sólo para que la madre la diera un beso cariñoso en la nuca y le dijera “No te preocupes, mamita, no son más que las gotas de sudor que se resbalan por tu rabadilla”.
Cuarto movimiento: prestissimo “Buenavista-Lechería” 2008
Ahora la niña, la hija, además de hija es madre. Le ha contado tantas veces las historias al niño. De cómo se conocieron sus tatarabuelos allá en Aguascalientes, del “bisabuelo” postizo que le enseñó a amar la música (“por eso entré al Conservatorio y allí nos conocimos tu papá y yo”), del viaje en tren desde Nueva York del abuelito y de las peripecias en los viajes a Cuyutlán y a Tijuana. La abuela (aquella que es madre y alguna vez fue hija) le contaba del tío Juanito y de Jesús García, y de cómo su mami (aquella niña) corría por los andenes de la estación Buenavista. Y a la estación Buenavista es a donde llevaron al niño, para que lo viera todo con sus propios ojos, bueno, casi todo. Son otros tiempos, otro siglos, desde finales del XIX hasta principios del XXI, de las máquinas de vapor donde muriera Juan Preciado al “tren más rápido del país” con sus doce minutos de Buenavista a Lechería.
|
