|
Locas debilidades*
Estoy nerviosa, muy nerviosa. Siempre he creído que tengo la verga muy grande, aunque tampoco puedo resistirme a la tentación de usar minifaldas entalladas, a pesar de que el bulto en la entrepierna sea tan evidente, tan de mal gusto. Y es que bastante trabajo y sacrificio me ha costado conseguir esta figura como para evitar presumirla. Tengo que lucirla a como dé lugar. No en vano pasaba largas horas pedaleando la bicicleta estática de segunda que compré en la fayuca, allá en la Vicente Guerrero. No es por nada, pero tengo un cuerpo perfecto: unas piernas delicadamente torneadas, muslos musculosos, musculosos de verdad, no como otras mujeres que llenan sus minis de pura grasa acumulada; un vientre exquisito, ni un milímetro de lonja, senos… bueno, mis senos no son perfectos, ando en eso, uno de estos días serán voluminosos y redonditos —de mi propia carne—; por ahora utilizo compresas de algodón y papel maché que Giselle diseñó especialmente para mí. Las hormonas no hacen gran cosa. A muchos no les atraen mis hombros, dicen que no encajan en mi figura. La verdad, yo adoro mis hombros, me agrada que se vean anchos, hercúleos, y no tan exagerados como los de otros chicos colmados de Mega Energy Force 2010 o anabólicos. Creo que es lo único varonil que no me muero por ocultar: no me incomoda. Y mi cara, bueno, basta decir que me maquillo en exceso, con colores fríos, eso sí, aunque me encantan los metálicos. Por ejemplo, hoy decidí engrosar mis labios pintándolos de azul eléctrico. Me fascinan. Volteo y miro a Giselle de pies a cabeza. Sinceramente —y no es falta de modestia—, estoy mucho mejor que ella. Entonces, ¿por qué siempre se cuelga en una sola noche a muchos más tipos que yo? Pensándolo bien, no debo quejarme, es decir, yo me cogeré pocos, tres o cuatro máximo, pero siempre más guapos. Soy lista. No agarro al primer mequetrefe que se me para encima con barriga y bigotes disparejos de charro perdedor. No, no, no, ¡qué horror!, ¡qué asco! Pobre Giselle, tenerle que chupar el pito a esos hombres desagradables. No quiero imaginarme siquiera la escena. ¿Qué no le harán? Esos tipejos no tienen clase. Repito: ¡Qué horror! No, no le envidio nada.
Estoy nerviosa, muy nerviosa. Giselle me da palmaditas en el brazo, luego me aprieta la mano, se acerca juntito a mí y me besa la mejilla, dejándome dibujados sus labios rojos. Me quita la mancha tallándola con los dedos ensalivados. “No nos puede pasar nada malo, hemos salido de otras peores, ¿no? Lo que nos obligan a hacer no es tan difícil”, dice Giselle. Me da ánimos, seguridad. Es buena, mucho más valiente que yo.
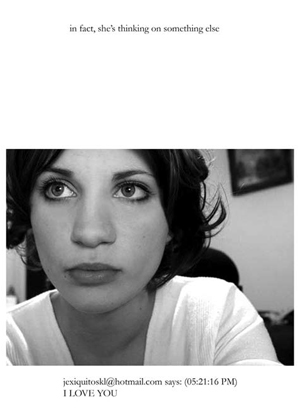 Estoy nerviosa, muy nerviosa. En realidad sé que soy una cínica, que no soy tan cobarde, incluso sé que no es la primera vez que estoy metida en uno de estos…, aun así, no dejo de sentir vergüenza. Siento pena cuando la gente en las esquinas voltea y observa el automóvil, y a mí dentro, y a Giselle retocándose las pestañas, y a los dos tipos adelante, carcajeando, bebiendo cubas en lata, conduciendo el carro. ¿A quién no le daría pudor viajar en el asiento trasero de un coche como éste? Equipado con malla metálica en el frente, una computadora en el tablero junto a un radio beeper, dos pistolas guardadas en la guantera, y luces rojas y azules en la torreta. Pero, sin lugar a dudas, lo más humillante son los ridículos sellos de la “Policía Judicial de Torreón” rotulados en las puertas del auto blanco. ¿Quién los habrá diseñado?, ¿por qué se ven tan corrientes?, son como un escudo heráldico pero chafa. En verdad tengo vergüenza. ¿Cómo puede estar Giselle tan despreocupada? Nos levantaron porque cacharon a Giselle chupándosela a un viejecito canadiense y a mí con un sobrecito de heroína. Giselle es buena, conoce mi adicción, mis gustos. Yo estaba urgida de un pinchazo; sin dinero e indispuesta a mamársela al canadiense chaparro para obtener la dosis. La necesitaba. Empezaba a sentir frío. Giselle debió verme muy mal pues me dijo: “¿En verdad necesitas esa porquería, querida? En fin, no importa, pregúntale que si se la puedo chupar yo, te ves mal.” El anciano aceptó. Estábamos escondidos en la taquilla del cine Torreón, un cine abandonado desde hace muchos años. De pronto, los destellos azules y rojos de la torreta silenciosa alumbraron el rincón donde Giselle libaba el pito diminuto del regordete extranjero, y yo estaba a punto de meterme la aguja en la pierna. En cuanto las luces iluminaron el rincón, el hijo de su chingada madre se echó a correr, los judas estuvieron mirando un rato, Giselle juró ver a uno de ellos chaqueteándose. Eso quiere decir que al tipo lo dejaron huir y se encajaron con nosotras. Ya no pude ni inyectarme, me arrebataron el sobrecito. Uno de los judiciales lo guardó en la bolsa trasera de su pantalón corriente y a punta de nalgadas y jalones en el cabello nos metieron dentro del carro. Giselle sigue todavía acomodándose la peluca pelirroja, cuidando que ningún cabello negro ensombreciera sus flamantes caireles. A ella no debió dolerle demasiado. Mi cabello, en cambio, sí es natural. Tuve que mamarles la verga a tres sombrerudos al mismo tiempo para conseguir dinero y teñir mi melena de plateado. Fue terrible, dos de ellos parecían gorilas, cubiertos de pelos rubios, y todos tenían bigotes largos y enroscados, típicos de por acá. Por eso, a mí sí me dolió cuando uno de los judiciales, el más gordo, tironeó de mi cabellera. Lloré al descubrir en su puño varios hilos plateados de distinto tamaño. Hasta ahorita no me he visto en un espejo. ¿Cómo traeré el cabello? ¿Estará disparejo? Ojalá no. Giselle dice que no se nota, que se ve normal. Estoy nerviosa, muy nerviosa. En realidad sé que soy una cínica, que no soy tan cobarde, incluso sé que no es la primera vez que estoy metida en uno de estos…, aun así, no dejo de sentir vergüenza. Siento pena cuando la gente en las esquinas voltea y observa el automóvil, y a mí dentro, y a Giselle retocándose las pestañas, y a los dos tipos adelante, carcajeando, bebiendo cubas en lata, conduciendo el carro. ¿A quién no le daría pudor viajar en el asiento trasero de un coche como éste? Equipado con malla metálica en el frente, una computadora en el tablero junto a un radio beeper, dos pistolas guardadas en la guantera, y luces rojas y azules en la torreta. Pero, sin lugar a dudas, lo más humillante son los ridículos sellos de la “Policía Judicial de Torreón” rotulados en las puertas del auto blanco. ¿Quién los habrá diseñado?, ¿por qué se ven tan corrientes?, son como un escudo heráldico pero chafa. En verdad tengo vergüenza. ¿Cómo puede estar Giselle tan despreocupada? Nos levantaron porque cacharon a Giselle chupándosela a un viejecito canadiense y a mí con un sobrecito de heroína. Giselle es buena, conoce mi adicción, mis gustos. Yo estaba urgida de un pinchazo; sin dinero e indispuesta a mamársela al canadiense chaparro para obtener la dosis. La necesitaba. Empezaba a sentir frío. Giselle debió verme muy mal pues me dijo: “¿En verdad necesitas esa porquería, querida? En fin, no importa, pregúntale que si se la puedo chupar yo, te ves mal.” El anciano aceptó. Estábamos escondidos en la taquilla del cine Torreón, un cine abandonado desde hace muchos años. De pronto, los destellos azules y rojos de la torreta silenciosa alumbraron el rincón donde Giselle libaba el pito diminuto del regordete extranjero, y yo estaba a punto de meterme la aguja en la pierna. En cuanto las luces iluminaron el rincón, el hijo de su chingada madre se echó a correr, los judas estuvieron mirando un rato, Giselle juró ver a uno de ellos chaqueteándose. Eso quiere decir que al tipo lo dejaron huir y se encajaron con nosotras. Ya no pude ni inyectarme, me arrebataron el sobrecito. Uno de los judiciales lo guardó en la bolsa trasera de su pantalón corriente y a punta de nalgadas y jalones en el cabello nos metieron dentro del carro. Giselle sigue todavía acomodándose la peluca pelirroja, cuidando que ningún cabello negro ensombreciera sus flamantes caireles. A ella no debió dolerle demasiado. Mi cabello, en cambio, sí es natural. Tuve que mamarles la verga a tres sombrerudos al mismo tiempo para conseguir dinero y teñir mi melena de plateado. Fue terrible, dos de ellos parecían gorilas, cubiertos de pelos rubios, y todos tenían bigotes largos y enroscados, típicos de por acá. Por eso, a mí sí me dolió cuando uno de los judiciales, el más gordo, tironeó de mi cabellera. Lloré al descubrir en su puño varios hilos plateados de distinto tamaño. Hasta ahorita no me he visto en un espejo. ¿Cómo traeré el cabello? ¿Estará disparejo? Ojalá no. Giselle dice que no se nota, que se ve normal.
Estoy nerviosa, muy nerviosa. La panti se me rasgó en el talón, lo más probable es que sucediera mientras nos subían al carro. Nos llevaron a dar vueltas por todo Torreón. Hasta Matamoros llegamos. Ahí nos obligaron a tomar cubas. Nos apuntaron con sus pistolas. Dispararon al aire. Después de un ratote nos pusieron la condición: si asaltábamos un lujoso bar y les entregábamos el botín, nos dejarían libres. Estaban algo borrachos. Más bien, todavía lo están. Manejan como bestias. Siento que nos estrellaremos de un momento a otro. Según ellos, tienen planeado el asalto desde mucho tiempo atrás, años atrás. No sé exactamente. El judicial flaco se puso a chillar, porque nunca tuvo el valor necesario para embestir el bar: él y su esposa y sus tres niños querían ser ricos. Clásico comportamiento de un naco.
Estoy obligada a atracar ese lujoso bar. Yo y Giselle.
Vamos hacia allá. Estamos a punto de llegar. Hace una hora que salimos de Matamoros. He tomado cinco latas de cubas y eso que las detesto. No soporto tener mi lengua empalagada, no estoy ebria; los nervios no permiten que el alcohol suba a mi cabeza. La ansiedad del pinchazo ha desaparecido, la adrenalina es más poderosa, me mantiene en cierto estado… Giselle se pinta los labios. El auto ha disminuido su velocidad y uno de los tipos nos señala el bar:
“Bien preciosuras, ya saben lo que tienen que hacer, aquí están sus herramientas.” Abre la única ventana que hay en la reja metálica, una reja de alambre que pone una frontera entre los asientos traseros y delanteros. Nos dan dos armas, una para Giselle, otra, obviamente para mí. Nunca había cargado una pistola, pesan bastante. Estoy nerviosa:
—Y ya saben, no intenten escapar porque las seguimos y ahora sí las entambamos, recuerden que llevan una pistola… órale pinches putitos, en quince minutos, no más, órale. ¡Órale!
No estoy acostumbrada a que me griten, menos cuando no lo deseo. Giselle es la primera en bajar. El judicial gordo le da un costalillo café. Yo la sigo. Dejamos los bolsos en el auto esperando nuestro regreso. Todo está oscuro y hace frío. Giselle se baja la minifalda verde flúor para que no se noten las costuras de sus pantis. Trae puesta la chaquetita rosa que le regalé en su cumpleaños y sus zapatos amarillo canario con plataformas enormes, se ve exageradamente alta: siempre ha sido una estrafalaria, sin remedio. Yo soy más fina, traigo un vestidito sencillo envuelto en lentejuelas que se estira un poco más debajo de mis genitales, y unas zapatillas blancas, lisas, que le hacen juego. Me gusta lo discreto. Giselle camina, yo detrás de ella. En verdad brilla en medio de la oscuridad. Llegamos a la puerta del bar. Se llama Jazz Bozz. Es sorprendente, sólo hay un policía y Giselle se le acerca: le coquetea. El policía se entusiasma: debe llevar varios siglos sin sexo y su esposa debe ser una pinche gorda con las piernas sin rasurar. Agarra las nalgas de Giselle como si fueran de hule. Veo a mi compañera sacar el arma de su chamarra. El policía se asusta e intenta arrebatársela, forcejean. La está lastimando, ¿o viceversa? Giselle lo patea aprovechando sus plataformas. El policía quiere desenfundar su pistola: ¡no la vaya a matar! Estoy nerviosa, muy nerviosa, ¿qué hago? Me acerco y disparo a la cabeza del policía. El estruendo es molesto: mis oídos zumban. “Bien hecho”, dice Giselle, quien en seguida, mostrando gran agilidad, sube unos cuantos escalones y grita:
“¡ESTO ES UN ASALTO CABRONES, NO INTENTEN NADA O ME LOS ECHO, ¿ENTENDIERON? PONGAN TODOS SUS ARTÍCULOS DE VALOR ENCIMA DE LAS MESAS! MELANIE, PASA A CADA UNA DE LAS MESAS, YO CUIDO QUE NADIE SE INTERPONGA…”
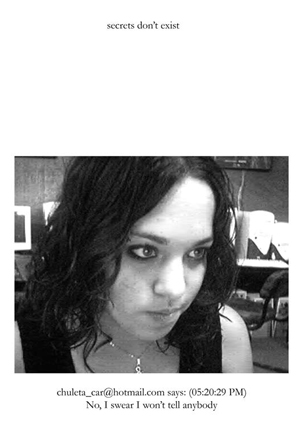 La obedezco. Su voz es tan gruesa, la maldita parece un sargento militar. Se me está parando la verga. No me gusta porque mi vestido pierde elegancia luciendo ese bulto enorme en la entrepierna. Paso mesa por mesa, llenando el costalillo con la mano derecha y apuntando el arma a sus cabezas con la izquierda. Me ven horrorizados. Hay de todo, carteras, relojes, collares, pulseras, esclavas, monederos. El bar está en penumbras y de las paredes cuelgan fotos de Marilyn Monroe y James Dean, hay otros personajes pero no los conozco. Sigo pasando en las mesas, hasta veo a un joven moreno, gafas color ámbar, bien vestido, fornido, lampiño, ¡está bastante guapo! Me dirijo hacia él, le pongo la pistola en la sien, le digo: “Desabróchate el pantalón y sácate el pito.” Él obedece nervioso. Tiembla, tiembla mucho. Está sudando. Sin embargo, no puedo tolerar estas ganas de mamarle la verga a un tipo tan guapo y varonil. Se ha sometido ¡OH POR DIOS! ¡Qué verga! ¡Está grandísima! ¡Gruesa! ¡Prieta! Simplemente no puedo resistirme, ¡no puedo! Me inclino, empiezo a chupársela, a mordérsela, lo acaricio. ¡Oh, qué placer! ¡Qué músculos! ¡Qué placer! Su boca hace ruidos, escupe, mancha mi cabello de sucios gargajos, pero no me importa, yo sigo atragantándome con sus genitales: siento que eyacularé en cualquier momento. “Eres una pinche débil. ¡Apúrate cabrona, que sólo tenemos unos minutos!” Oigo a Giselle, siento cómo me arrebata el costalito. Sus plataformas hacen ruido mientras camina entre el resto de las mesas. ¿Qué estará haciendo Giselle? ¿Qué estarán haciendo los demás? ¿Cómo me verán? Hay una chica junto al chico guapo, está llorando, ¿será su novia? ¿Por qué pienso en todas esas cosas si en mi boca está la verga más salada y gigantesca de la región lagunera? ¡Qué delicia! El tipo deja de escupirme. En cambio, comienza a golpear tímidamente mi rostro. Un poco más fuerte. Toma confianza. Me duele. ¡No! ¡Mi pelo no! ¡No mi hermosa melena plateada! ¡Hijo de perra! Me jala de los cabellos, ¿por qué lo hace, si la pistola está apuntándole justo en el centro del culo? Si yo quisiera, jalaría el gatillo. Me despojo de una de las zapatillas y entierro el tacón de aguja en su rostro. Una vez, dos veces, tres, cuatro, cinco. Su chica grita histéricamente, le grita a Esteban —de modo que así se llama—. La sangre ha comenzado a escurrir, abundante. Sus torneadísimos pectorales se están manchando de rojo. Doy los últimos tres taconazos y me levanto. No soporto que mi vestido se ensucie. La obedezco. Su voz es tan gruesa, la maldita parece un sargento militar. Se me está parando la verga. No me gusta porque mi vestido pierde elegancia luciendo ese bulto enorme en la entrepierna. Paso mesa por mesa, llenando el costalillo con la mano derecha y apuntando el arma a sus cabezas con la izquierda. Me ven horrorizados. Hay de todo, carteras, relojes, collares, pulseras, esclavas, monederos. El bar está en penumbras y de las paredes cuelgan fotos de Marilyn Monroe y James Dean, hay otros personajes pero no los conozco. Sigo pasando en las mesas, hasta veo a un joven moreno, gafas color ámbar, bien vestido, fornido, lampiño, ¡está bastante guapo! Me dirijo hacia él, le pongo la pistola en la sien, le digo: “Desabróchate el pantalón y sácate el pito.” Él obedece nervioso. Tiembla, tiembla mucho. Está sudando. Sin embargo, no puedo tolerar estas ganas de mamarle la verga a un tipo tan guapo y varonil. Se ha sometido ¡OH POR DIOS! ¡Qué verga! ¡Está grandísima! ¡Gruesa! ¡Prieta! Simplemente no puedo resistirme, ¡no puedo! Me inclino, empiezo a chupársela, a mordérsela, lo acaricio. ¡Oh, qué placer! ¡Qué músculos! ¡Qué placer! Su boca hace ruidos, escupe, mancha mi cabello de sucios gargajos, pero no me importa, yo sigo atragantándome con sus genitales: siento que eyacularé en cualquier momento. “Eres una pinche débil. ¡Apúrate cabrona, que sólo tenemos unos minutos!” Oigo a Giselle, siento cómo me arrebata el costalito. Sus plataformas hacen ruido mientras camina entre el resto de las mesas. ¿Qué estará haciendo Giselle? ¿Qué estarán haciendo los demás? ¿Cómo me verán? Hay una chica junto al chico guapo, está llorando, ¿será su novia? ¿Por qué pienso en todas esas cosas si en mi boca está la verga más salada y gigantesca de la región lagunera? ¡Qué delicia! El tipo deja de escupirme. En cambio, comienza a golpear tímidamente mi rostro. Un poco más fuerte. Toma confianza. Me duele. ¡No! ¡Mi pelo no! ¡No mi hermosa melena plateada! ¡Hijo de perra! Me jala de los cabellos, ¿por qué lo hace, si la pistola está apuntándole justo en el centro del culo? Si yo quisiera, jalaría el gatillo. Me despojo de una de las zapatillas y entierro el tacón de aguja en su rostro. Una vez, dos veces, tres, cuatro, cinco. Su chica grita histéricamente, le grita a Esteban —de modo que así se llama—. La sangre ha comenzado a escurrir, abundante. Sus torneadísimos pectorales se están manchando de rojo. Doy los últimos tres taconazos y me levanto. No soporto que mi vestido se ensucie.
Estoy algo agitada. Cielos, el rostro gallardo del chico ha desaparecido: en su lugar hay litros y litros de sangre. Creo que le deshice la nariz.
No está muerto, sigue cubriéndose la cara —o lo que queda de ella— con sus manos. Su verga está intacta, limpia, sólo que ha perdido su potente erección. Vaya, está tan buena, aún flácida es gigante y gruesa. Ya sé lo que haré, le digo: “Sabes que nadie en toda tu miserable vida te la ha mamado como yo… lamento decirte que fui la única y última, jamás volverán a morderte tu hermosa verga, querido…” Apunto con la pistola y disparo a sus genitales. La bala destruye el pito de mi hermoso Esteban… bueno, anteriormente hermoso; ahora se ve mal.
“Eres tan débil, Melanie. Apúrate, ya tengo lo suficiente, vámonos o esos botijas nos darán en la madre.” Me pongo la zapatilla teñida de rojo; mierda, por dentro la sangre sigue fresca. Definitivamente estas pantis están echadas a perder. Me veo el vestido, por fortuna está limpio, ni una gotita de sangre, pero… ¡diantres!, mis uñas postizas pintadas de color dorado se han manchado también de sangre. Me las arreglaron apenas esta mañana con Flavio, pagué 210 pesos por el servicio completo de manicure: no duraron mucho esta vez. Giselle dice que soy una pendeja, que me hubieran hecho lo mismo por 50 pesos con la viejecilla que vive al lado de su casa. No me arrepiento, quizá tenga razón, pero a mí me gustan los sitios lujosos, con clase.
Salimos. El policía se encuentra tirado en el suelo junto a un gran charco de sangre. El automóvil blanco, en la esquina. Lo más seguro es que a estas alturas los cochinos judiciales estén desesperados.
“Melanie, ¿no crees que este costal nos pertenece? Después de todo, nuestro trabajo nos costó asaltar el lugar… no se me hace justo que le demos todo a estos güeyes y nos quedemos sin nada a cambio de la pinche libertad, son tan babosos que serían capaces de putearnos y refundirnos en el bote. Voy a proponerte algo…” Los labios de Giselle se adhirieron a mí oído y me susurran el plan. Me agrada lo que dice, suena justo.
Ya no estoy nerviosa, en lo absoluto. Digamos que la verga del joven moreno me ha devuelto el valor.
Llegamos al automóvil blanco. Nos separamos. Giselle se aproxima a la ventana izquierda y yo a la opuesta. Es ella quien trae el costalito y se lo muestra al desgraciado que extirpó bestialmente mis cabellos plateados.
—A ver… muy bien, gatitas, ¡ya vieron que no fue tan difícil! Súbanse, las invitamos a tomar unos pistos… claro, a cambio de esto… —y el tipo se aprieta el bultote que tiene bajo el cierre del pantalón seguramente imitación Topeka—. ¿A poco no se les antoja?
Qué desagradable. Aunque conociendo a Giselle, no dudo que en cualquier momento abra la bocota y devore el pito de ese infeliz. Afortunadamente no es así. Giselle me guiña un ojo. Entonces sé qué debo hacer. Mientras los tipos se empinan las latas y la cuba escurre de sus labios formando un caminito que culminará quién sabe dónde, le disparo en la nuca al judicial flaco. Giselle, segundos después, hace lo mismo con el gordo, sólo que ella dispara exactamente a la nariz.
Entre las dos sacamos los cuerpos del auto. De veras que esta noche Plutón no está en el lugar que debería, pues al tratar de poner al gordo cerca del poste, el tacón de una de mis zapatillas se rompe.
“¡Apúrale, yo manejo!”, sugiere a gritos Giselle. Le digo que me espere, que quiero recuperar mi sobrecito de heroína. Lo busco en la bolsa trasera del pantalón del gordo, pero no lo encuentro. Inspecciono bien. ¡Maldita sea! ¡No lo tiene! Quizás el flaco… Gracias al cielo estaba dentro del bolsillo de su camisa vaquera. Ya para qué quiero estos zapatos. Me los quito, junto con las pantis, y dejo todo esto a un lado de los muertos. Quizás cuando los encuentren, en la madrugada, pensarán que unas solteronas ilusionadas cobraron venganza al saber que eran casados: historias semejantes son de lo más común dentro de esta clase de chusma.
Corro de puntitas hasta el auto. El motor está ya encendido. Doy un azotón a la puerta y Giselle pisa el acelerador. Por fin veo un espejo, el del retrovisor. Vaya, mi cabello se ve mal, el fleco quedó disparejo y ya se notan las raíces negras en algunas partes del cráneo. Giselle habla y habla pero yo no le presto atención. Dice que deberíamos dedicarnos a los asaltos como el de esta noche. Lo siento, no puedo pensar en otra cosa que no sea mi cabello. Lo primero que haré mañana en la mañana será ir con Flavio para sanar todo lo que esta noche se ha deteriorado, es más, quizás hasta dé un giro de noventa grados. Desde hace mucho tengo ganas de pintarme el cabello de dorado. ¡Ah! Y también iré con Madame Sophie para que le eche una revisada a mi carta astral, no quiero que lo de esta noche se repita, quiero estar segura de que mi cabello u otro accesorio de mi cuerpo no vuelva a salir lastimado. ¿Estaré excitada? Se me está endureciendo la verga, de nuevo mi vestidito se ve vulgar, a lo mejor mi pene es del mismo tamaño que el del judicial, o hasta más grande. Pensar en mi cabello me excita. Le diré a Flavio que mejor lo tiña de azul, aunque el verde esmeralda es tentador.
|




 Wenceslao Bruciaga
Wenceslao Bruciaga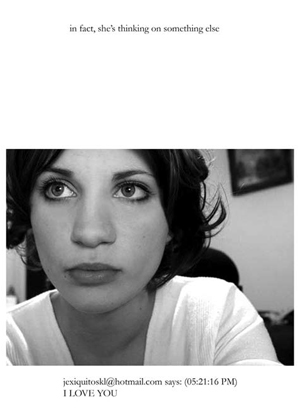 Estoy nerviosa, muy nerviosa. En realidad sé que soy una cínica, que no soy tan cobarde, incluso sé que no es la primera vez que estoy metida en uno de estos…, aun así, no dejo de sentir vergüenza. Siento pena cuando la gente en las esquinas voltea y observa el automóvil, y a mí dentro, y a Giselle retocándose las pestañas, y a los dos tipos adelante, carcajeando, bebiendo cubas en lata, conduciendo el carro. ¿A quién no le daría pudor viajar en el asiento trasero de un coche como éste? Equipado con malla metálica en el frente, una computadora en el tablero junto a un radio beeper, dos pistolas guardadas en la guantera, y luces rojas y azules en la torreta. Pero, sin lugar a dudas, lo más humillante son los ridículos sellos de la “Policía Judicial de Torreón” rotulados en las puertas del auto blanco. ¿Quién los habrá diseñado?, ¿por qué se ven tan corrientes?, son como un escudo heráldico pero chafa. En verdad tengo vergüenza. ¿Cómo puede estar Giselle tan despreocupada? Nos levantaron porque cacharon a Giselle chupándosela a un viejecito canadiense y a mí con un sobrecito de heroína. Giselle es buena, conoce mi adicción, mis gustos. Yo estaba urgida de un pinchazo; sin dinero e indispuesta a mamársela al canadiense chaparro para obtener la dosis. La necesitaba. Empezaba a sentir frío. Giselle debió verme muy mal pues me dijo: “¿En verdad necesitas esa porquería, querida? En fin, no importa, pregúntale que si se la puedo chupar yo, te ves mal.” El anciano aceptó. Estábamos escondidos en la taquilla del cine Torreón, un cine abandonado desde hace muchos años. De pronto, los destellos azules y rojos de la torreta silenciosa alumbraron el rincón donde Giselle libaba el pito diminuto del regordete extranjero, y yo estaba a punto de meterme la aguja en la pierna. En cuanto las luces iluminaron el rincón, el hijo de su chingada madre se echó a correr, los judas estuvieron mirando un rato, Giselle juró ver a uno de ellos chaqueteándose. Eso quiere decir que al tipo lo dejaron huir y se encajaron con nosotras. Ya no pude ni inyectarme, me arrebataron el sobrecito. Uno de los judiciales lo guardó en la bolsa trasera de su pantalón corriente y a punta de nalgadas y jalones en el cabello nos metieron dentro del carro. Giselle sigue todavía acomodándose la peluca pelirroja, cuidando que ningún cabello negro ensombreciera sus flamantes caireles. A ella no debió dolerle demasiado. Mi cabello, en cambio, sí es natural. Tuve que mamarles la verga a tres sombrerudos al mismo tiempo para conseguir dinero y teñir mi melena de plateado. Fue terrible, dos de ellos parecían gorilas, cubiertos de pelos rubios, y todos tenían bigotes largos y enroscados, típicos de por acá. Por eso, a mí sí me dolió cuando uno de los judiciales, el más gordo, tironeó de mi cabellera. Lloré al descubrir en su puño varios hilos plateados de distinto tamaño. Hasta ahorita no me he visto en un espejo. ¿Cómo traeré el cabello? ¿Estará disparejo? Ojalá no. Giselle dice que no se nota, que se ve normal.
Estoy nerviosa, muy nerviosa. En realidad sé que soy una cínica, que no soy tan cobarde, incluso sé que no es la primera vez que estoy metida en uno de estos…, aun así, no dejo de sentir vergüenza. Siento pena cuando la gente en las esquinas voltea y observa el automóvil, y a mí dentro, y a Giselle retocándose las pestañas, y a los dos tipos adelante, carcajeando, bebiendo cubas en lata, conduciendo el carro. ¿A quién no le daría pudor viajar en el asiento trasero de un coche como éste? Equipado con malla metálica en el frente, una computadora en el tablero junto a un radio beeper, dos pistolas guardadas en la guantera, y luces rojas y azules en la torreta. Pero, sin lugar a dudas, lo más humillante son los ridículos sellos de la “Policía Judicial de Torreón” rotulados en las puertas del auto blanco. ¿Quién los habrá diseñado?, ¿por qué se ven tan corrientes?, son como un escudo heráldico pero chafa. En verdad tengo vergüenza. ¿Cómo puede estar Giselle tan despreocupada? Nos levantaron porque cacharon a Giselle chupándosela a un viejecito canadiense y a mí con un sobrecito de heroína. Giselle es buena, conoce mi adicción, mis gustos. Yo estaba urgida de un pinchazo; sin dinero e indispuesta a mamársela al canadiense chaparro para obtener la dosis. La necesitaba. Empezaba a sentir frío. Giselle debió verme muy mal pues me dijo: “¿En verdad necesitas esa porquería, querida? En fin, no importa, pregúntale que si se la puedo chupar yo, te ves mal.” El anciano aceptó. Estábamos escondidos en la taquilla del cine Torreón, un cine abandonado desde hace muchos años. De pronto, los destellos azules y rojos de la torreta silenciosa alumbraron el rincón donde Giselle libaba el pito diminuto del regordete extranjero, y yo estaba a punto de meterme la aguja en la pierna. En cuanto las luces iluminaron el rincón, el hijo de su chingada madre se echó a correr, los judas estuvieron mirando un rato, Giselle juró ver a uno de ellos chaqueteándose. Eso quiere decir que al tipo lo dejaron huir y se encajaron con nosotras. Ya no pude ni inyectarme, me arrebataron el sobrecito. Uno de los judiciales lo guardó en la bolsa trasera de su pantalón corriente y a punta de nalgadas y jalones en el cabello nos metieron dentro del carro. Giselle sigue todavía acomodándose la peluca pelirroja, cuidando que ningún cabello negro ensombreciera sus flamantes caireles. A ella no debió dolerle demasiado. Mi cabello, en cambio, sí es natural. Tuve que mamarles la verga a tres sombrerudos al mismo tiempo para conseguir dinero y teñir mi melena de plateado. Fue terrible, dos de ellos parecían gorilas, cubiertos de pelos rubios, y todos tenían bigotes largos y enroscados, típicos de por acá. Por eso, a mí sí me dolió cuando uno de los judiciales, el más gordo, tironeó de mi cabellera. Lloré al descubrir en su puño varios hilos plateados de distinto tamaño. Hasta ahorita no me he visto en un espejo. ¿Cómo traeré el cabello? ¿Estará disparejo? Ojalá no. Giselle dice que no se nota, que se ve normal. 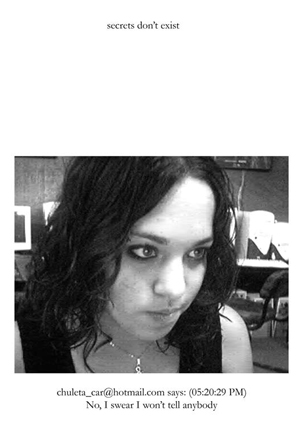 La obedezco. Su voz es tan gruesa, la maldita parece un sargento militar. Se me está parando la verga. No me gusta porque mi vestido pierde elegancia luciendo ese bulto enorme en la entrepierna. Paso mesa por mesa, llenando el costalillo con la mano derecha y apuntando el arma a sus cabezas con la izquierda. Me ven horrorizados. Hay de todo, carteras, relojes, collares, pulseras, esclavas, monederos. El bar está en penumbras y de las paredes cuelgan fotos de Marilyn Monroe y James Dean, hay otros personajes pero no los conozco. Sigo pasando en las mesas, hasta veo a un joven moreno, gafas color ámbar, bien vestido, fornido, lampiño, ¡está bastante guapo! Me dirijo hacia él, le pongo la pistola en la sien, le digo: “Desabróchate el pantalón y sácate el pito.” Él obedece nervioso. Tiembla, tiembla mucho. Está sudando. Sin embargo, no puedo tolerar estas ganas de mamarle la verga a un tipo tan guapo y varonil. Se ha sometido ¡OH POR DIOS! ¡Qué verga! ¡Está grandísima! ¡Gruesa! ¡Prieta! Simplemente no puedo resistirme, ¡no puedo! Me inclino, empiezo a chupársela, a mordérsela, lo acaricio. ¡Oh, qué placer! ¡Qué músculos! ¡Qué placer! Su boca hace ruidos, escupe, mancha mi cabello de sucios gargajos, pero no me importa, yo sigo atragantándome con sus genitales: siento que eyacularé en cualquier momento. “Eres una pinche débil. ¡Apúrate cabrona, que sólo tenemos unos minutos!” Oigo a Giselle, siento cómo me arrebata el costalito. Sus plataformas hacen ruido mientras camina entre el resto de las mesas. ¿Qué estará haciendo Giselle? ¿Qué estarán haciendo los demás? ¿Cómo me verán? Hay una chica junto al chico guapo, está llorando, ¿será su novia? ¿Por qué pienso en todas esas cosas si en mi boca está la verga más salada y gigantesca de la región lagunera? ¡Qué delicia! El tipo deja de escupirme. En cambio, comienza a golpear tímidamente mi rostro. Un poco más fuerte. Toma confianza. Me duele. ¡No! ¡Mi pelo no! ¡No mi hermosa melena plateada! ¡Hijo de perra! Me jala de los cabellos, ¿por qué lo hace, si la pistola está apuntándole justo en el centro del culo? Si yo quisiera, jalaría el gatillo. Me despojo de una de las zapatillas y entierro el tacón de aguja en su rostro. Una vez, dos veces, tres, cuatro, cinco. Su chica grita histéricamente, le grita a Esteban —de modo que así se llama—. La sangre ha comenzado a escurrir, abundante. Sus torneadísimos pectorales se están manchando de rojo. Doy los últimos tres taconazos y me levanto. No soporto que mi vestido se ensucie.
La obedezco. Su voz es tan gruesa, la maldita parece un sargento militar. Se me está parando la verga. No me gusta porque mi vestido pierde elegancia luciendo ese bulto enorme en la entrepierna. Paso mesa por mesa, llenando el costalillo con la mano derecha y apuntando el arma a sus cabezas con la izquierda. Me ven horrorizados. Hay de todo, carteras, relojes, collares, pulseras, esclavas, monederos. El bar está en penumbras y de las paredes cuelgan fotos de Marilyn Monroe y James Dean, hay otros personajes pero no los conozco. Sigo pasando en las mesas, hasta veo a un joven moreno, gafas color ámbar, bien vestido, fornido, lampiño, ¡está bastante guapo! Me dirijo hacia él, le pongo la pistola en la sien, le digo: “Desabróchate el pantalón y sácate el pito.” Él obedece nervioso. Tiembla, tiembla mucho. Está sudando. Sin embargo, no puedo tolerar estas ganas de mamarle la verga a un tipo tan guapo y varonil. Se ha sometido ¡OH POR DIOS! ¡Qué verga! ¡Está grandísima! ¡Gruesa! ¡Prieta! Simplemente no puedo resistirme, ¡no puedo! Me inclino, empiezo a chupársela, a mordérsela, lo acaricio. ¡Oh, qué placer! ¡Qué músculos! ¡Qué placer! Su boca hace ruidos, escupe, mancha mi cabello de sucios gargajos, pero no me importa, yo sigo atragantándome con sus genitales: siento que eyacularé en cualquier momento. “Eres una pinche débil. ¡Apúrate cabrona, que sólo tenemos unos minutos!” Oigo a Giselle, siento cómo me arrebata el costalito. Sus plataformas hacen ruido mientras camina entre el resto de las mesas. ¿Qué estará haciendo Giselle? ¿Qué estarán haciendo los demás? ¿Cómo me verán? Hay una chica junto al chico guapo, está llorando, ¿será su novia? ¿Por qué pienso en todas esas cosas si en mi boca está la verga más salada y gigantesca de la región lagunera? ¡Qué delicia! El tipo deja de escupirme. En cambio, comienza a golpear tímidamente mi rostro. Un poco más fuerte. Toma confianza. Me duele. ¡No! ¡Mi pelo no! ¡No mi hermosa melena plateada! ¡Hijo de perra! Me jala de los cabellos, ¿por qué lo hace, si la pistola está apuntándole justo en el centro del culo? Si yo quisiera, jalaría el gatillo. Me despojo de una de las zapatillas y entierro el tacón de aguja en su rostro. Una vez, dos veces, tres, cuatro, cinco. Su chica grita histéricamente, le grita a Esteban —de modo que así se llama—. La sangre ha comenzado a escurrir, abundante. Sus torneadísimos pectorales se están manchando de rojo. Doy los últimos tres taconazos y me levanto. No soporto que mi vestido se ensucie. 