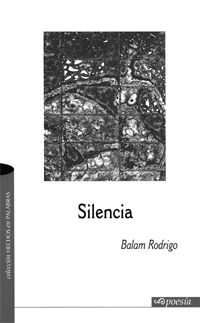|
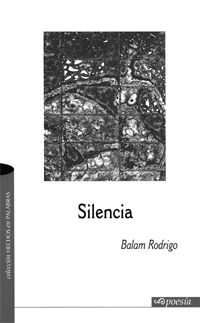 Con el norte de las percepciones heredadas, Balam Rodrigo ha construido un libro de una fuerza verbal que en ningún instante desciende en intensidad durante su viaje, que va de la construcción de un mundo (un edén, para ser afines al precepto del poeta) hasta la plena posesión de una personaje construida a base de sueños y espacios inhabitados: Silencia. Estas percepciones se materializan en epígrafes que se encabalgan con las estancias poéticas del libro, versos que provienen de la poeta argentina, siempre moridora y casi siempre amarga, Alejandra Pizarnik. Con el norte de las percepciones heredadas, Balam Rodrigo ha construido un libro de una fuerza verbal que en ningún instante desciende en intensidad durante su viaje, que va de la construcción de un mundo (un edén, para ser afines al precepto del poeta) hasta la plena posesión de una personaje construida a base de sueños y espacios inhabitados: Silencia. Estas percepciones se materializan en epígrafes que se encabalgan con las estancias poéticas del libro, versos que provienen de la poeta argentina, siempre moridora y casi siempre amarga, Alejandra Pizarnik.
Silencia: lo mismo personaje que fuerza telúrica, lo mismo Madre Dadora de Vida que amante multiforme, lo mismo animal de sensualidades que estrella distante, lo mismo mito ancestral de la tierra que compañera y guía en el despertar del poeta al mundo. Un mundo, se antoja decir, que quizá no existe en la naturaleza, un mundo que no cabría en éste y que, por tanto, sólo puede existir en la percepción —igual que las mejores creaciones humanas (pues su función no es copiar el mundo, sino completarlo de alguna forma).
Valoro en una propuesta como la de Balam su capacidad de poner en duda las ideas recibidas sobre el hecho poético a las que solemos recurrir sin mediar juicio crítico. Un ejemplo de ello es la duda a la que la lectura nos orilla: ¿para qué la economía? El poeta nos dice que si pocas palabras crean un mundo, su abundancia creará un mundo más vasto. Una tala más en el bosque de las certidumbres talleriles: el poeta usa el lenguaje de todos los días. Fuera abajo la vocación neologista o la del niño que desarma sus juguetes y los arma de acuerdo con otros juegos (aquí me viene a la cabeza el tierno vocabulario de Juan Gelman, o el desparpajo rimbombante de Gonzalo Rojas), el que hace verbos de los sustantivos y sustantiviza adjetivos trocando su uso, dimensionando ese lenguaje limitado a esa otra realidad que es para sí. Entonces, poeta no es el que repite, sino el que tensa lo más que puede ambos polos de la ecuación (la cosa y su nombre) para que entre ellos no haya casi distancia.
En alguna parte leí una frase demoledora que atribuían a Robert Frost: “poesía es aquello que se pierde en la traducción”. Ezra Pound menciona que de las tres clasificaciones del poema, la logopea (un detonador del estilo, la capacidad autoestetizante) y la melopea (que apela al oído) son imposibles de traducir, no así la fanopea (la capacidad de construir imágenes). Ciertamente, la logopea es el principal motor de la poesía de Balam Rodrigo, un entramado de imágenes y planos que se superponen, se anulan o se abandonan en pos de otra enramada más alta; frases largas e intrincadas que se subordinan a otras, zigzag inevitable de la mente que percibe el todo como el Todo (con mayúsculas), retórica recamada que busca su máxima expresión. Por ello resulta imposible (siguiendo el razonamiento de Pound) referir el contenido de estos poemas, a menos que se recurra a la paráfrasis. Para no decir en mala prosa lo que ya se dijo en buen verso, cito:
De Silencia los cauces desbocados del agua en el agua, ojo cantarino del agua adivinándolo todo, la claridad de la lluvia, la veta de su líquida luz:
Voz del agua
descifrando agua y sólo agua:
Agua descalza, zurda gota
cayendo hacia sí misma, eco del agua en el seno del agua, bramido del agua, astilla de agua:
Lacrimaria:
Llanto de Silencia por la muerte del agua, llanto de los cauces del agua adivinándolo todo, presagiando la fallecida transparencia de su veta desnuda:
Húmera:
Cántara.
El canto, la celebración es lo incesante.
Hay algo de adánico en el artificio adoptado como instrumento para percibir la otra cara de la naturaleza, la sensación de que la palabra del poeta algo tiene del paso inaugural que ahoya zonas vírgenes de un paisaje no contemplado a cabalidad y, finalmente, esa idea de Carlos Pellicer que glosaré para el caso: “soy joven y me parece que el mundo tiene mi edad”, que ha nacido conmigo, que brota, quizá de mis ojos.
Poemas éstos que atienden a la intensidad de la prosa y no acuden nunca al descanso del blanco del verso tradicional, puesto que su naturaleza se asemeja más a los sistemas caóticos —fuerzas de igual importancia se debaten en su interior, modificando su cuerpo— que a los sistemas estables de versos medidos o esbeltos. Pero la física nos dice que todo sistema caótico es una suma no graduada de sistemas estables; es decir, corren por su interior pequeñas corrientes que lo hacen asimilable, observable, limitado. De la misma forma, hay pequeños clavos retóricos que actúan como remansos en este sistema inestable de lo que el mismo poeta llama su “verba ociosa”: “el murmurar de aciagos camposantos”, “enramadas de luna y de carrizo”, “con un rumor de mar bajo tus alas”, “Silencia la matriz de los espantos”, “de enebro y mineral de luz creciente”, son pasajes que tienen en común la acentuación perfecta de los endecasílabos. Vemos aparecer combinaciones de otros metros, patrones reconocibles al oído —como un ave que distinguimos por su vuelo familiar en medio de una parvada que oscurece el cielo—, relevos en el fraseo que dotan de hueso al salto verbal, a la catarata de imágenes.
Silencia es un libro emparentado con los procedimientos de poetas como Efraín Bartolomé o José Carlos Becerra: la exuberancia que intenta reproducir ciertos rasgos de la naturaleza tumultuosa y promiscua del sur del territorio mexicano; la cualidad paisajística del lenguaje que, más que apuntar, encarna el espectáculo de un mundo.
La ebriedad del amante ante Silencia provoca que en los sentidos apenas quede lugar para otra cosa. No hay una fuerza más grande que Silencia; pareciera que en el libro no existe el mal, ni el tiempo, ni un contrapeso que reduzca la totalidad de Silencia. El amor procede así: elimina de los ojos todo lo que no sea el objeto de su amor. Guiado por las estelas de Pizarnik, el lector recorre estaciones donde el silencio engendra el agua, donde su fulgor enciende el fuego, donde la noche acuna la materia del silencio, para reconocer que esa misma materia es la de los sueños. Y los sueños son el terreno perfecto para estos poemas: puesto que ahí no existe el tiempo y la noche nos devuelve a su contemplación, cada vez que abandonamos el mundo y nos acogemos a ese otro mundo más nuestro —y por eso más bello— de las sombras amadas.
|