| No. 142/ENSAYO |
|
|
|
Sobre la prudencia de las grietas
|
Julián Etienne Gómez Baranda |
| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-IZTAPALAPA |
|
…más que las ciudades durará
la luz en la que son visibles.
Tomás Segovia
I.
A menudo, preguntas absurdas nos persiguen e intrigan. Sucede que la curiosidad ociosa, propensa a divagaciones pueriles, se rinde con facilidad al canto de tales interrogantes. Cuando recorro cualquier playa invariablemente descubro figuras de arena, pequeñas artesanías de niños pacientes e imaginativos. Las representaciones varían, pero entre ellas aparecen con regularidad castillos y fuertes. ¿Por qué los niños no eligen un edificio común y corriente? ¿Por qué en sus construcciones enfatizan la muralla que los circunda?
Los muros, en sí, no representan nada aunque inexplicablemente conseguimos encariñarnos con alguno. Basta un balón para que nos secunde en el juego o una noviecilla de moral distraída para que, cómplice, encubra nuestras caricias perezosas y torpes besos. Pero no pasa lo mismo con la muralla. Y los niños entienden de límites. Saben de las implicaciones de una barda, muralla miniatura, y la trasgresión que acompaña el hecho de saltársela. Las fotografías de Weng Fen muestran la naturaleza desafiante de esa acción. Me he cruzado con Sitting on the Wall en dos ocasiones. Una niña uniformada ha dejado la pesada mochila con sus libretas escolares al pie de un muro. La vemos a caballo sobre el borde,sentada casi de espaldas, sin conseguir mirar su cara. Imagino que observa con templanza el panorama y menosprecia la soberbia verticalidad de una ciudad hecha a escala sobrehumana. 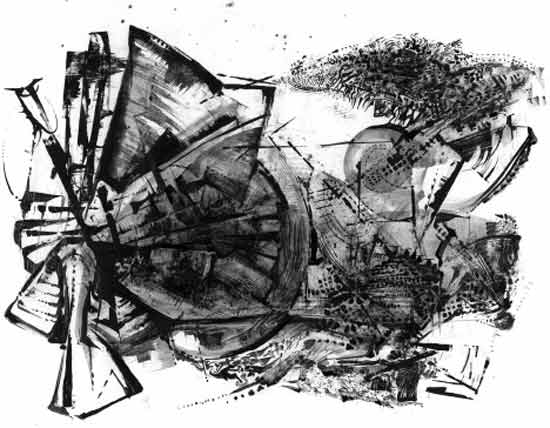
Justo antes de cumplir dieciséis años viajé con el resto de mi familia por primera vez a Europa. He olvidado el nombre de quien nos atendió en Roma, una poblana elegante, bella e inteligente que trabajaba con el embajador de México en el Vaticano. Recuerdo particularmente la basílica de San Pablo Extramuros. Al principio pensé que se trataría de un templo al aire libre, pero al constatar mi equivocación acudí —con cierta pena— a la señorita poblana en busca de una explicación. “Así se llama —me dijo— porque se encontraba fuera de la ciudad.” El significado de esta circunscripción resulta difícil de entender a los habitantes del Distrito Federal, tan acostumbrados como estamos a su inescrutable continuidad, a esa pulsión exponencial que boicotea cualquier hito perimetral, así sea el cauce de un río. En la antigüedad, en cambio, el mundo se sostenía sobre cuidadosas delimitaciones: la muralla trazaba los lindes de la ciudad, la ecúmene los de la civilización y la Geografía de Ptolomeo los de la Tierra. Podemos seguir la pista de esa esfera cerrada hasta bien entrado el medioevo. Ambrosio Lorenzetti, pintor del trecento, vertió en su Vista de una ciudad ese sentir. Cada ciudad, como escribe Italo Calvino sobre Despina, recibe su forma del desierto al que se opone. Los desiertos de la ciudad incógnita que pinta el maestro sienés —agua salada por un costado y tierra agreste por el otro— la empujan con el furor de las placas tectónicas que paren cordilleras. En la deficiente reproducción gráfica que conozco, junto a la línea costera se levanta abruptamente una urbe medieval de edificios apiñados y numerosas torres que descuellan sobremanera. Una muralla dentada la protege con bastiones en cada uno de los vértices que conforman su figura asimétrica. El distorsionado volumen del conjunto es fruto de la aún imperfecta percepción, pero también puede tomarse como una metáfora del enclaustramiento de la época, una cerrazón cuyo epítome encontramos en el arquetipo del castillo. Su puerta disimulada contrasta con las entradas de las ciudades clásicas que le antecedieron y las ciudades burguesas por venir. Detrás de la transición entre su arquitectura ensimismada y la propia de los palacios renacentistas que lo sustituyeron, yacen los cambios que trajo consigo la modernidad.
II.
En el transcurso del tiempo los exégetas bíblicos interpretaron el mito de Babel en términos de la condición humana. Un estudioso alemán del siglo pasado consideraba la catástrofe de Babel como una réplica a nivel político de la expulsión del Paraíso. En este caso se trataba de la expulsión de otra unidad: la del consenso. La interrupción de la torre revelaría así la ausencia de una tarea común a todos los hombres. Peter Sloterdijk ha imaginado una revisión gnóstica del mito perdida bajo las arenas egipcias donde se dice que Dios habría cambiado de opinión y conducido a su pueblo, con la orden expresa de proseguir su tarea interrumpida, de nuevo hasta Babel. Esta versión supondría la existencia de un Dios perverso; sólo tal divinidad podría caer en la cuenta de que no se humilla tanto al hombre con la dispersión como con el encargo de la reunificación. La historia de la humanidad constituiría la cronología de sus fracasos en el cumplimiento de tan pesada encomienda. La diversificación lingüística impuesta y la consecuente disgregación del pueblo en tribus mutuamente ininteligibles, trasladarían aquel original ímpetu edificante a un frenesí por la delimitación horizontal. En un cuento de Kafka, el narrador hace referencia al libro de un notable letrado en el cual se demuestra que si la torre se malogró no fue debido a la falta de aprobación divina, sino a lo débil de sus cimientos. Nuestro narrador hablaba con conocimiento de causa. Había participado en la edificación de la muralla china. No era un simple obrero. Dedicó sus estudios a la arquitectura. Quinientos años antes de que comenzara la obra, la albañilería había sido proclamada en China la más importante de las ciencias. Todas las demás disciplinas eran reconocidas en cuanto se relacionaban con ella. Alzar una defensa inexpugnable requería la edificación más escrupulosa, una responsabilidad que no podía recaer sobre los hombros de jornaleros ignorantes. La suya fue una educación concebida para asegurar esa magna empresa. Ya su temprana dedicación alcanzaba grados inimaginables: Recuerdo todavía que nosotros, niños tambaleantes aún, nos juntábamos en el jardín del maestro para levantar con piedrecitas una especie de muro, y que el maestro se remangaba la túnica, arremetía contra el muro, lo hacía naturalmente pedazos y nos vociferaba tales reproches por la fragilidad de la obra que nosotros huíamos llorando en todas direcciones en busca de nuestros padres.El capataz se pregunta por el empleo del método de construcción parcial utilizado en la muralla. Una cuadrilla integrada por veinte personas edificaba quinientos metros, mientras otro grupo hacía lo mismo en dirección contraria. Al cabo de cinco años terminaban por encontrarse en los extremos internos de los trozos bajo su respectiva responsabilidad. Con una fiesta se celebraban los mil metros ejecutados y, después, ambos grupos eran destinados a otras regiones para repetir la operación. Fuerza era proceder de tal modo. La concreción de cada etapa dejaba a los capataces exhaustos y sin confianza en sí mismos: la impaciencia de ver terminada la obra los consumía. Sin embargo, esa explicación que antaño tenía como cierta ya no lo tranquiliza. La Dirección podría haber superado esa dificultad. Por qué razón abandonaron sus hogares, sólo la Dirección lo sabe. La Gran Muralla fue diseñada para defendernos de los pueblos del norte, relata en su informe, pueblos que no conocemos más que en historias antiguas y figuras pintadas. ¿Para qué preocuparse de los bárbaros, diría H. M. Enzensberger, si los bárbaros ya están adentro?
III.
Yo hubiera sido chino o japonés. Hace casi veinticinco años, mi padre fue electo diputado por el ahora extinto Partido Socialista de los Trabajadores. En aquella legislatura formó parte de la Comisión del Distrito Federal y tuvo la fortuna de participar en una gira por Pekín, Shangai, Singapur y Tokio, para conocer de primera mano cómo enfrentaban las megalópolis su propia modernización. Antes nadie se escandalizaba con esa clase de viajes y tampoco con que sus consortes los acompañaran. Mi madre esperaba gemelos y decidió quedarse. A los pocos días fue internada en el hospital y quedó inmovilizada durante un mes entero. Mi hermana y yo nacimos semanas después. Hubiéramos tenido los ojos rasgados, bromean en casa. Aún guardamos las fotografías de su "expedición". Atesoro con mayor interés aquellas donde mi padre aparece sobre la muralla china. Hace tiempo le rogué que describiera las impresiones de cuando la observó por primera vez. Mencionó, como sin ganas, el apabullamiento. Nada más. Hemos leído los testimonios de inmigrantes al atisbar la estatua de la Libertad o minuciosas reconstrucciones de milenarias ciudades en crónicas de viaje. Con esa vara atendía su respuesta. Para mi insatisfacción. No lo culpo. Sucede así con las maravillas. ¿Acaso la monumentalidad es motivo justo y suficiente de asombro? ¿Podemos admirarla disociándola de Shih-huang-ti, el terrible emperador que ordenó su construcción? Pienso que no, mientras miro las fotos que atesoro de mi padre sobre la muralla china y se me ocurre que hay algo intrínseco a todas ellas: su fatal obsolescencia. Fabio Morábito ha escrito un libro exquisito sobre su estancia en Berlín. Y ha hecho lo inimaginable: hablar del muro sin hablar de él. No aparecen Kennedy, Krushchev, Ulbricht o Adenauer. La literatura cala más hondo que la política y la historia. En el capítulo donde lo aborda dedica un apartado a su "inexistencia". "Como se sabe -escribe-, cuando se construye un muro la prudencia aconseja deslizar una grieta para estar seguros de que caerá tarde o temprano." De Troya a Constantinopla, pasando por la Muralla de Adriano en Inglaterra y el Muro de la Ignominia en Israel, encontramos un recuento de sus respectivos fracasos. Las paredes estorban pero no detienen.  Existen vestigios de murallas que datan de hace cuatro mil años. Hoy creo pertinente echar un vistazo a Europa. Cuando se acordó establecer una moneda común inmediatamente comenzó la discusión respecto a su diseño. En 1996, el Banco Central Europeo convocó a un concurso para seleccionar los billetes que constituirían en adelante el papel moneda de la Unión. Durante unas vacaciones de navidad visité Bruselas. Caminando en búsqueda de la catedral de St. Michel me topé con la antigua Casa de Moneda. Un cartel anunciaba la exposición de los diseños finalistas. Mis dientes tiritaban por el frío. Confieso que pagué por la calefacción. El recorrido, sin embargo, propició gratas sorpresas. Había varias propuestas de corte naturalista y botánico. Otra, la más atrevida, recurría a las corrientes pictóricas de vanguardia. El ganador fue Robert Kalina, un empleado del Banco Nacional de Austria que diseñó los últimos chelines impresos por el gobierno de su país. Sus billetes llevan en el anverso modelos de ventanales y arquerías. Del otro lado, como seña de los nuevos tiempos, aparecen varios puentes: del típico modelo romano hasta el recién estrenado ejemplar que une a Rio y Antirio sobre el Golfo de Corinto. Existen vestigios de murallas que datan de hace cuatro mil años. Hoy creo pertinente echar un vistazo a Europa. Cuando se acordó establecer una moneda común inmediatamente comenzó la discusión respecto a su diseño. En 1996, el Banco Central Europeo convocó a un concurso para seleccionar los billetes que constituirían en adelante el papel moneda de la Unión. Durante unas vacaciones de navidad visité Bruselas. Caminando en búsqueda de la catedral de St. Michel me topé con la antigua Casa de Moneda. Un cartel anunciaba la exposición de los diseños finalistas. Mis dientes tiritaban por el frío. Confieso que pagué por la calefacción. El recorrido, sin embargo, propició gratas sorpresas. Había varias propuestas de corte naturalista y botánico. Otra, la más atrevida, recurría a las corrientes pictóricas de vanguardia. El ganador fue Robert Kalina, un empleado del Banco Nacional de Austria que diseñó los últimos chelines impresos por el gobierno de su país. Sus billetes llevan en el anverso modelos de ventanales y arquerías. Del otro lado, como seña de los nuevos tiempos, aparecen varios puentes: del típico modelo romano hasta el recién estrenado ejemplar que une a Rio y Antirio sobre el Golfo de Corinto.Tender un puente implica la voluntad de salvar distancias. Aunque no las altere, dos puntos unidos por un puente se acercan; la lejanía, ya por un efecto visual, ya por uno psicológico, se reduce cuando el hombre prolonga el camino que anda sobre los accidentes del terreno. Mientras que erigir un muro posee algo de fundacional, de trazar un orden que resguarde o separe, erigir un puente traiciona el orden impuesto, natural o humano. El puente destruye la autonomía, sí, pero liga insularidades y eso nos libera del enclaustramiento. No es un exceso afirmar que la Europa nueva surgió de la erección de puentes sobre sitios donde antes se encontraban muros. Esa voluntad constructiva y constructora sustituyó el relato del rencor por el del porvenir común. Desprovistos de esperanzas compartidas, los pueblos enfrentados se enfilan hacia su mutuo aniquilamiento. La convivencia podrá ser para algunos fatigosa, pero su ausencia será, para todos, fatídica.
IV.
Quizá los niños erigen sus murallas de arena con tanto ahínco, una y otra vez, sólo para repetir la experiencia emancipadora de ver cómo son destruidas por las olas. |




