| No. 125/CUENTO |
|
|
| El suicida |
Rodrigo Martínez
|
| FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, UNAM |
|
Para mis padres, el abuelo, Luis e Irma
Desprovisto de toda posibilidad, sujeto a mi pasado, resolví suicidarme. Culpable, víctima de mi propia traición, cerraría el capítulo que comencé cuando permití que hicieran el amor una y otra vez a mis espaldas. Era la única alternativa. Dispararía sobre mi sien con un revólver o prepararía una moderna guillotina de sábanas que daría forma a una diminuta e íntima revolución francesa.
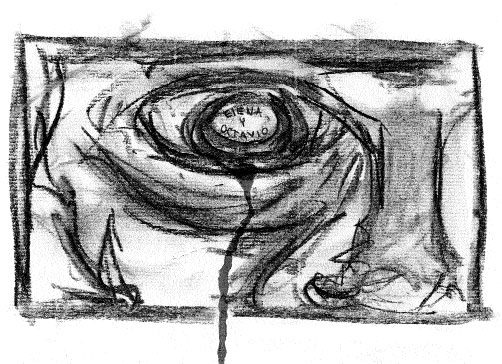
Cuando entré en la habitación del hotel supe que jamás debí entregarle a mi esposa. Estaba arrepentido y no tenía más que resignarme. Dejé que su amorío se consumara. Tiempo atrás, consentí sus reuniones, celebré sus aventuras y potencié sus pasiones. Sólo podía atenerme a dicho pacto.
Vi las ventanas y los visillos oscilaban como hierbas gráciles y largas. Elena y Octavio reían en sueños. Los recuerdos me doblaron y, frotando la palma de mi mano contra las sábanas, examiné las posibilidades que tenía. Era menester disculparme. Estaba dispuesto a exigir la inmediata reconstrucción de mi vida pasada. Elena volvería conmigo y no más Octavio en el asunto. Pero renunciar al pacto me haría un cobarde. El dorso de mis manos estaba irritado. En lo alto de la habitación había una lámpara sujeta por una barra extensa y angosta. Sobre una mesa cuadrada coloqué una maleta con mis pertenencias. Las baldosas del suelo eran rombos azules que, en el centro, tenían figuras como caleidoscopios. Los cobertores y sábanas de aquel aposento eran blancos y poseían bordados con formas de flores y animales. Me levanté. Estuve buscando el revólver dentro de la maleta. Mi cuerpo tiritaba como en la noche de la primera reunión carnal. Un frío intenso se instaló en el cuarto. Desesperado, volví a sentarme. Estaba apoyando el rostro en las palmas de mis manos cuando recordé que había dejado el arma en la casa. Concebí el semblante de Elena lleno de placer, cubierto por un paroxismo de emoción y un estremecimiento amoroso. Entonces, murmurando, gemí por el dolor.  No me detuve. Reuní las sábanas y los cobertores e hice cálculos. La distancia dada entre la barra de la lámpara y el suelo era suficiente para que, a lo sumo, hubiera un par de metros entre mi estatura y aquélla. El perímetro de acción era ideal. No me detuve. Reuní las sábanas y los cobertores e hice cálculos. La distancia dada entre la barra de la lámpara y el suelo era suficiente para que, a lo sumo, hubiera un par de metros entre mi estatura y aquélla. El perímetro de acción era ideal.Subí a la mesa e hice un nudo con la sábana en el centro de la barra. Los ángulos de la estructura me sirvieron para lograr tensión. Di un salto sujetando la soga improvisada para comprobar la seguridad de la horca. Convencido de la obra, empujé la mesa para adaptarla a mis necesidades. Di tres pasos de espaldas mientras festejaba mi labor. A pesar de que iba a morir estaba satisfecho. No tuve miedo alguno. Decidí no escribir un mensaje póstumo pues no quise fastidiar a mi mujer con cursilería infinita. Me quité la chaqueta y recordé que en uno de los bolsillos tenía una botella de aguardiente. Bebí mirando la habitación. Me aproximé a los visillos y, desde el segundo piso, vi a la gente que caminaba por la vereda. Entonces, me dispuse a salir por última vez. Había caminado una docena de calles bajo el imperio y el aroma de la humedad. El frío quemaba la piel del rostro. Las bocas y narices de las gentes exhalaban todas vapores blancos. Había rumores de tos, escalofríos y cigarrillos debajo de los semáforos. Muchachas vestidas con faldas cortas y ajustadas ofrecían una mejor suerte a los caminantes. Ellas se congregaban ante un bar al que ingresé. Pedí un vodka. El cantinero, hombre viejo, estaba hablando con un cliente. Éste tenía una levita de piel, un pantalón estrecho y la barba larga y pronunciada. —¿Sabías que Gabino se suicidó? —preguntó el viejo mientras atendía mi pedido. —[…] —La mujer se escapó. —¿Con quién? —Sola. —¿Sola? —Sí, sola. Bebí el vodka de un trago y pagué. Me di vuelta de inmediato y salí. Predominaba la luminosidad espesa del atardecer y, sin embargo, no sentía miedo frente a la proximidad de mi consumación. Tomé el camino de vuelta. Las meretrices iban y venían hablando del dinero, de la resistencia de los preservativos y del tufo de sus clientes. De nuevo, objeto de un intenso nerviosismo, apresuré el ritmo de mi paso. Di el último sorbo a la botella de aguardiente. No cerré la puerta de mi habitación, incluso había prescindido de la llave. Corrí las cortinas y detuve el flujo que venía del exterior. Vi el patíbulo, exploré las figuras que se formaban en la textura de los muros y recordé el vestido blanco, de perlas plateadas y adornos sencillos, que Elena vistió en nuestra boda. Cogí el remolino grueso de sábanas y, no sin cierta añoranza, imaginé que compartíamos el mismo lecho. Decidido, aseguré con fuerza el nudo. Ya sólo restaba saltar y lo hice. Un intenso dolor asediaba mi cuello. Estuve mirando el movimiento de mis pies durante horas. Era inconcebible. La presión de la horca fue tanta que debí haber muerto; sin embargo, no había sido así. Con el peso acumulado durante horas, la pintura próxima a la lámpara se desprendía. Dilucidé el brusco rostro de Octavio y su risa insoportable. Los ángulos de la bombilla se desprendieron y caí sobre las baldosas no sin golpear la mesa con mi nuca. Sacudí el polvo que había impregnado mi ropa. Como tenía un dolor punzante en el cuello, lo sujeté con ambas manos. Miré la disposición del tablado casero y pude advertir que estaba desbaratado. Con ímpetu antes desconocido logré incorporarme, me encaramé contra el frío y fui ante el espejo del tocador. Entonces lo noté: una gruesa línea purpúrea comenzaba a manifestarse alrededor del cuello. Aún sorprendido concebí un nuevo plan. Pensé que la tensión de las sábanas había sido insuficiente. Dado que ya comenzaba a oscurecer, lamentando mi situación, contemplé nuevas posibilidades. Esta vez quería asegurar el éxito de mi empresa. Subí al último piso del hotel y allí pronostiqué diversos escenarios: por tan sólo un salto mis costillas podrían resquebrajarse, mis piernas convertirse en polvo y mi corazón detenerse luego de las últimas arcadas. Convencido de los resultados asumí la nueva responsabilidad. Sobre la pequeña barda de la fachada tuve contacto con la brisa nocturna. El rumor de la ciudad, grávido de furia y demencia, era como un silencio colectivo. Estornudé flaqueando un poco en el borde de aquel reducido espacio. Un grito que vino detrás de mí tuvo tanta intensidad que me precipité. El propietario del hotel colocó un pañuelo húmedo en mi frente. Su semblante lucía desalentado y como invadido por una preocupación extrema. Murmuraba monólogos ininteligibles y, relajándose, silbaba en tanto envolvía hielos con una franela de algodón. Además, el moretón de mi cuello era todo un misterio por el que parecía cuestionarse. —Amigo, ¿está bien? —preguntó cuando me incorporé lleno de amargura. —Sí, no ha pasado nada —repuse mientras dudaba de mi propia confesión. Agradecí sus atenciones y me alisté por completo. Un impulso aterrador provocó que resolviera retirarme de mi alojamiento. Salí de aquel hotel con la seguridad de que estaba maldito. Pensé en los amantes. En Elena desnuda; en la mujer que se había entregado y que ahora era inalcanzable. Vi lejanos los días en que una pasión resuelta se desataba entre nosotros. El rostro de Octavio, las carcajadas insufribles, las frases y gemidos de su placer, se repetían en sucesivas imágenes acústicas.  Había abordado un taxi. El chofer, sorprendido por mi aspecto, estuvo a punto de accidentarse. Durante el viaje ignoré la mácula purpúrea de mi cuello. Formulaba diversas hipótesis para explicar mi supervivencia. La altura de la horca y la caída; la tensión de las sábanas y la fricción en el cuello, el golpe en la cabeza y el hematoma en la espalda. No hubo juicio alguno que explicara el acontecimiento pero, sin duda, el revólver que olvidé era la catedral de mis anhelos.
Había abordado un taxi. El chofer, sorprendido por mi aspecto, estuvo a punto de accidentarse. Durante el viaje ignoré la mácula purpúrea de mi cuello. Formulaba diversas hipótesis para explicar mi supervivencia. La altura de la horca y la caída; la tensión de las sábanas y la fricción en el cuello, el golpe en la cabeza y el hematoma en la espalda. No hubo juicio alguno que explicara el acontecimiento pero, sin duda, el revólver que olvidé era la catedral de mis anhelos.
Hacía semanas que no deseaba llegar a mi antiguo hogar con tanto fervor. Cuando estuve ante la puerta, donde Octavio había colocado una imitación vergonzosa de La persistencia de la memoria, creí percibir la primera sensación de temor. No había luz al interior de la casa. Presioné el botón del timbre y no tuve respuesta. Lo hice una segunda vez y, de nuevo, no hubo reacción. Luego de algunos minutos, los relojes deformes de Dalí me alteraron y, mientras comenzaba a retirarme:
—¿Quién? —¿Quién más, imbécil? —respondí y, yerto por el frío, entré en la sala bruscamente—. ¿Elena? —pregunté y, conmovido por la imagen, reconocí los senos firmes y gráciles de la muchacha que, sonrojada, se acercó. —¿Qué te ha sucedido? —exclamó mi antigua musa cuando noté que Octavio también estaba desnudo—. ¡Ven, tengo que ponerte hielo y darte un analgésico! —¿Te asaltaron? —preguntó el amante y luego bostezó. —No, intenté suicidarme. —¿Suicidarte? —dijo Elena abrigándose con su bata. —Ya sé, ¿te violaron? —No —dije, y salté con tanto impulso que la mujer se asustó—. Elena, ¿dónde está el arma? —¿El arma? —Sí, el arma. El revólver que compré hace años. —No sé, creí que ya no lo tenías. La ingenuidad de la mujer me colmó de una sensación semejante a la ternura. Hice de lado estas vulgaridades y, molesto por las pésimas réplicas de Dalí, multiplicadas en toda la morada, busqué el arma accidentadamente. Elena se concentraba en perseguirme. Hallé las municiones. Eran dos balas de plata que me hicieron recordar que alguna vez me prometí no utilizarlas jamás. Mi mujer me socorría y Octavio, aún desnudo, bostezaba repetidamente. Destruí una mesa, tiré los objetos del tocador y vacié los cajones en los que se hallaban los calzoncillos del intruso. Elena, excesivamente preocupada, como si no hubiese cometido infidelidades, no cedía en su empresa e intentaba sanar mis heridas. En el extremo de la habitación en que habíamos vivido, detrás de una enorme cama matrimonial, solía dejar mis objetos más apreciados. Hallé una caja negra que tenía impresiones muy delicadas y, cuando retiré la tapa, encontré el revólver. —¡Epa, aquí está! —di media vuelta con el arma en la mano izquierda y, como parecía que apuntaba al corazón de la mujer, los amantes se atemorizaron. —Cuidado con el arma. Toda la amargura que habían causado el obstáculo de poseer a Elena, la desnudez de Octavio y las groseras imitaciones de Dalí, se había esfumado con el hallazgo. Los amantes hallaron serenidad en mi alegría y, desconcertados, notaron cierta demencia en mis facciones. Pensé en apartarme. Volvería al hotel, pagaría los daños que había infringido y, bye, bye, me despediría de mi angustia. Pero la pareja, el Adán y la Eva que habían erigido el muro de la infidelidad, no dejaban de sorprenderme. —Elena quiere decirte algo —Octavio me sujetó con su desnudez repugnante y execrable. —Bueno, que lo diga. —Estoy embarazada. —Y queremos que seas el padrino —remató el otro con una risotada impecable.  Octavio debió atajarme pues el sobresalto que siguió a la revelación fue excesivo. Octavio debió atajarme pues el sobresalto que siguió a la revelación fue excesivo.Elena, aterida, calló sobre la cama en donde habíamos descubierto el amor y en la que nunca concebimos un hijo. Moví el arma con brusquedad y el sistema se accionó. Acompañada por un grito, la bala destruyó una figura de porcelana colocada en la cabecera del lecho y no muy lejos del cuerpo de mi mujer. El estruendo del disparo causó desconcierto. Luego de rechazar la petición, salí de la casa. Volví al cuarto del hostal. Sobre la mesa estaban mis pertenencias y el polvo que se había desprendido del techo. En el suelo las sábanas, la botella de aguardiente y, ahora, el revólver. Contemplé las balas de plata recordando el embarazo de Elena. La materialización de mi fracaso, el purgatorio y el infierno, la desgracia y el arrepentimiento me asechaban. Un hijo. Mi esposa tendría un hijo de una relación que yo había permitido. Y, a pesar de todo, ella se alarmó por mí. No pude esperar más. Acudí a la recepción del hotel y, en un cajón que me pareció adecuado, coloqué un cheque. Supuse, con algunas sumas y restas, que la cantidad dejada era suficiente para restaurar el cuarto cabalmente. Me instalé en mi alcoba, llené la botella de aguardiente con agua de la toma principal y bebí sediento. Me hice del revólver y, cuestionándome, dije: “¿Dispararé en la sien o en el corazón?”. No acertaba a responder la pregunta cuando presioné el gatillo y, acompañado de un dolor insoportable, me incliné en el suelo mientras intentaba oprimir mi pecho. Un ardor recorría la piel más próxima a la tetilla izquierda. Creí que el tiro no había sido certero pero tuve un acceso de consolación cuando recordé la segunda bala de plata. Observé mis manos. Las suponía llenas de sangre pero, extrañamente, me equivocaba. ¿Acaso la bala se habría quedado estancada? ¿Mi cuerpo habría sido atravesado de lado a lado? Discurrí muchas otras ideas y, con nuevos bríos, coloqué el cañón del arma en mi sien y disparé. Ahora una terrible jaqueca me asediaba. Una vibración interna consumía mi cabeza y, en la sien, estaba creciendo un moretón filoso y redondo. Mas no había sangrado. Mis orejas, como resultado de la resonancia del disparo, repetían el sonido y la vibración del viento helado por el albor. Debido a que no pude comprender lo que sucedió decidí visitar a un amigo la mañana siguiente. Se trataba de un psicólogo que había sido mi compañero en el colegio. Reflexioné sobre los acontecimientos. Elena estaba embarazada, el recepcionista del hotel había estado cerca de llamar a la policía y yo no podía suicidarme. Me sobrecogí ante la posibilidad de mi expiración. De manera sorprendente había fracasado en tres intentos. Pero estaba seguro de que Rufino podría socorrerme. Cuando arribé al consultorio, el asistente de Rufino, un mozo bien dotado, me miró con extrañeza. Sus expresiones me ofuscaron. Se trataba de una clínica de salud mental y me parecía común la presencia de individuos anormales. Percibí que, de improviso, me había convertido en un caso especial. Mas el joven, concentrado en su deber, llamó mi turno. Entré al cubículo. Como en todo consultorio freudiano había un sillón reclinable, una silla, papel y tinta. Rufino pertenecía a esa rara especie de terapeuta que combina la sicología gestáltica, el psicoanálisis y la liberación sexual bajo las teorías de Wilhelm Reich. —¡Rufino! —exclamé en cuanto lo vi. —¡Qué sorpresa! —dijo con notable indiferencia—. ¿Qué sucede? ¿Cómo está Elena? ¿Y los hijos? ¿Qué tal el trabajo, eh?  Rufino era de esas personas que preguntan cosas ordinarias. Con él nunca pude hablar de literatura. Pero tuve confianza en su palabra y supe que me ayudaría. Rufino era de esas personas que preguntan cosas ordinarias. Con él nunca pude hablar de literatura. Pero tuve confianza en su palabra y supe que me ayudaría.—Todo bien, todo bien —dije—. Pero, mira, necesito que me ayudes. Primero debo confesarte algo y, una vez que lo haga, te pediré un consejo. —Adelante —me animó. —Elena está embarazada de su amante, Octavio; yo, seguramente, seré perseguido por la policía y he intentado suicidarme pero no pude. —¡Caray, hombre! ¿Por qué habrías de suicidarte? Eso le pasa a todos. Olvídalo. Si te falló es porque no lo deseabas. A ver, muéstrame las heriditas de tres milímetros que hiciste en tu muñeca. O, ¿acaso disparaste en tu boca con un revólver descargado? Mujeres hay muchas. Ya vendrá otra. Pero, a ver, explícame eso de la policía. Comenzaba a exasperarme. Evidentemente, Rufino había visto esto como una broma. Con toda seguridad, él creía que se trataba de una tomada de pelo. —No, Rufino. Durante la noche intenté ahorcarme, salté desde un tercer piso y disparé dos veces con una pistola cargada con balas de plata. ¿No has notado las heridas en mi cabeza, el moretón en el cuello, el rostro cambiado? Rufino se detuvo a reflexionar y, gradualmente, la presunta intelectualidad de sus cavilaciones se transformó en una risa para personaje de Maupassant. —¿Crees que con una sobredosis de las medicinas que recetas pueda suicidarme? —le dije. —Creí que ya no bebías. ¿No dejaste de hacerlo en la universidad? No pude soportarlo. El embarazo de mi esposa, el horrible sexo de Octavio; las sábanas y las balas de plata; las franelas húmedas del recepcionista y la conmiseración de Elena. El mozo y Rufino; las imitaciones de Freud y Dalí; un trío de acciones suicidas fracasadas y una relación amorosa perdida por el ímpetu de mi cobardía. Salí del consultorio sin despedirme de Rufino. El mozo, que estaba preparando una camisa de fuerza, se quedó perplejo en el acceso del centro de salud. Maldecía todo. Al taxista, al recepcionista y al cantinero; a Gabino que sí se había logrado suicidar y a las malditas balas de plata que nunca utilicé. Tomé un taxi, y en cuanto el chofer miró la mancha purpúrea de mi cuello, le advertí que lo mataría si no dejaba de hacerlo. Llegué al hotel. El recepcionista me preguntó si necesitaba algo. Me lo había ganado por el dinero que dejé. Lo ignoré pero, más tarde, tuve que buscarlo. —¿Tiene una bala para un revólver manual? —Eh, pues, verá… —¿La tiene o no? —Sí. El viejo, con las manos llenas de un sudor espeso, me entregó la munición. Era una antigua bala de oro. Le di otro cheque y, agradeciendo su hospitalidad, tomé mis pertenencias. Falto de dinero, me dirigí a donde Elena y Octavio. Los iba a matar. Dejaría una carta póstuma y me iría a la cárcel. ¿Qué mejor suicidio? Mas sólo tenía una bala. Era necesario adecuar las circunstancias. Un solo tiro para dos pájaros. ¿Pájaros? ¿Qué dije? Eran dos cuervos negros como la noche anterior, como el cuerpo de los infieles. Toqué el timbre, destruí La persistencia de la memoria y puse los jirones de tela en el suelo. No podría disparar en cuanto accediera por lo que escondí el arma en la chaqueta. Octavio abrió la puerta y, de un salto, logré llegar a la sala. Elena no estaba. De pronto, cuatro manos extrañas me sujetaron por la espalda. Octavio, motivado por mi desventaja, arremetió contra mí. Intenté luchar contra estas bestias humanas. Di puntapiés y sobresaltos violentos pero no pude liberarme. El revólver fue accionado y volvió a estremecer a los amantes. Pronto me detuvieron por completo. El cuerpo del artefacto lastimó mi columna y me debilité. 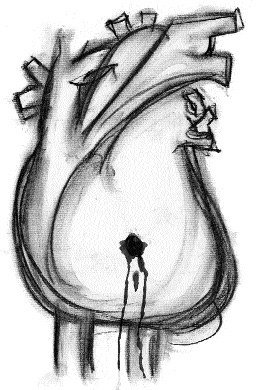 Elena y Octavio, con la catadura de los cuervos, me miraban. Rufino y el mozo me inmovilizaron con una camisa de fuerza. A través de la puerta que daba directamente al perímetro de la sala observé al taxista que me había llevado la noche anterior. No tardé en comprenderlo. Me tenían por loco. Elena y Octavio, con la catadura de los cuervos, me miraban. Rufino y el mozo me inmovilizaron con una camisa de fuerza. A través de la puerta que daba directamente al perímetro de la sala observé al taxista que me había llevado la noche anterior. No tardé en comprenderlo. Me tenían por loco.—Rufino, ¿qué opinas? —preguntó Octavio. —Está loco —dictaminó el psicoanalista. —Te lo dije, Octavio. Anoche parecía como demente y no me equivoqué—. La seguridad con que Elena había expresado esto me pasmó. No me defendí. No alegué. Vi al mozo que, atónito, no dejaba de estudiarme. Rufino me dijo: —Tenemos que irnos. Debes ir a casa y descansar —y luego remató con gestos de piedad hipócrita, de grosería absurda y fanfarria. Recluso en el manicomio de la localidad, entre residentes colmados por la demencia y el aislamiento, les dije a las enfermeras que busqué suicidarme tres veces. No creían y me ignoraban como si estuviese loco. Más aún, a pesar de sus atenciones minuciosas y llenas de misericordia, hechas con el prodigio de manos femíneas y humanas, jamás dejaron sábanas u objetos con los que pudiera hacerme daño. Ni siquiera fui sujeto a un régimen de medicamentos pues también pudieron servir para mi cometido. Cada vez que Elena me visitaba, lamentándome como un niño, cubierto de lágrimas, le decía: —En verdad lo intenté tres veces. Pero Elena, sollozando, me daba la espalda y se iba por el pasillo hasta que desaparecía como el cuervo en el jardín de un palacio. |
|
Ilustraciones: Darío Monroy Olvera, Escuela Nacional de Artes Plásticas |




