|
A mis padres que, pese a todo, no me dejan caer
 Quitó los ojos del rosario y vio a su hijo mayor y a su esposo parados frente a ella con los machetes en la mano. No tuvo necesidad de preguntarles nada. Sus ojos imperiosos y las vainas deshabitadas eran suficiente res puesta: se trataba de una cuestión de honor. Si ellos le hubieran preguntado algo, ella habría contestado que sí, que se iban a morir; pero sólo le pidieron su bendición y Adelina se limitó a darla, sin fe, con la mano temblorosa. Quitó los ojos del rosario y vio a su hijo mayor y a su esposo parados frente a ella con los machetes en la mano. No tuvo necesidad de preguntarles nada. Sus ojos imperiosos y las vainas deshabitadas eran suficiente res puesta: se trataba de una cuestión de honor. Si ellos le hubieran preguntado algo, ella habría contestado que sí, que se iban a morir; pero sólo le pidieron su bendición y Adelina se limitó a darla, sin fe, con la mano temblorosa.
—No tengas miedo —dijo su esposo—, todo va a salir bien.
Adelina asintió, besó a su hijo en la frente y regresó al rosario. Había visto a la muerte y sabía que con Ella nada se negociaba. Ahora sólo le restaba terminar de rezar y pedirle perdón a Dios por su falta de fe, y pagarle con lágrimas su falla.
Se escuchó un portazo, después el silencio hizo reverberar el rezo de Adelina por todo el pueblo.
La mujer cerró los ojos para aislarse de la riña, pero fue inútil, el ruido le informaba de todo. Una hoja de machete raspó el suelo y Adelina comprendió que la pelea había comenzado. Sus murmullos se mezclaban con el choque de los metales, los gemidos y los insultos que los hombres proferían.
Cada vez que los machetes se encontraban, las cuentas del rosario se desprendían de las manos de Adelina para después ser apresadas con mayor vehemencia. Por momentos la mujer abría los ojos e intentaba buscar con la mirada lo que los oídos no le daban, después los ruidos se percibían y la oración continuaba su curso hacia Dios.
Adelina era una hembra de temple y por eso debía aguardar hasta que ocurriera algo definitivo y una vecina le gritara la desgracia frente a su puerta. Antes no podía hacer nada más que orar, golpear los oídos de Dios con las cuentas de nácar y esperar. Aguardar a que ya no se escuchara un choque metálico y la muerte entrara por la costilla de su hombre, de su hijo, y entonces morir con ellos, morir con la costilla que antes le dio vida.
 Abrió los ojos y soltó el rosario. Los machetes ya no chocaron más, las esquirlas de metal ardiendo se convirtieron en un fuego de sangre y muerte. Abrió los ojos y soltó el rosario. Los machetes ya no chocaron más, las esquirlas de metal ardiendo se convirtieron en un fuego de sangre y muerte.
—¡Adelina, Adelina! —gritó alguien—. ¡Los Añorve mataron a tus hombres!
La mujer corrió hacia la puerta y antes de salir se detuvo, respiró profundo. Abrió la puerta y vio los cuerpos de sus hombres tirados en el suelo. Caminó despacio reprimiendo el llanto.
El esposo de Adelina tenía una herida que le atravesaba el estómago de costado a costado. A un lado de su mano derecha estaba el machete con la hoja gastada como si la hubieran mordido. La mano izquierda del hombre llamaba a Adelina. La otra temblaba sobre las vísceras sanguinolentas.
La mujer se hincó y colocó la cabeza de su marido en su regazo. Así estuvo mucho rato hasta que el hombre murmuró lo que todas las noches le decía como juego:
—Nunca dejes de llorarme.
Murió en sus brazos y entonces Adelina lloró. Y lo hizo desde adentro, sin escándalos, con dolor. Pero su llanto no era por los difuntos sino por ella.
Terminó el primer rezo y Adelina se fue a sentar al fondo del cuarto. Ahí estuvo toda la noche recibiendo los pésames y esperando a que llegara su hijo menor. En la mañana, con el repicar de las campanas, se terminó el velorio y todos se fueron al panteón. Adelina iba atrás de los féretros, sola. Caminaba despacio, sin llorar y sin lamentarse de nada.
Cuando llegaron a las tumbas, Adelina impidió que el sacerdote diera la última bendición a sus difuntos y ordenó que los enterraran de inmediato. Muchas mujeres murmuraban que Adelina se había vuelto loca o que ya tenía otro hombre y por eso estuvo tan insensible.
En el momento en que cayó la última paletada de tierra sobre los féretros, Adelina se fue del panteón sin despedirse de nadie. Llegó a su casa y se sentó en la misma silla al fondo del cuarto, iluminado sólo por cuatro cirios.
Esperó toda la tarde a su hijo, pero no llegó. Se levantó de la silla y fue a su recámara a cambiarse de ropa. Se puso un vestido largo, negro, y un velo del mismo color. Tomó un rosario nuevo. Se detuvo en el umbral de la puerta y observó el lugar donde fue el velorio: las dos cruces de cal en el suelo, los cuatro cirios y los retratos de los difuntos. Caminó hacia las cruces y las deshizo con el pie. Tomó las fotografías, apagó los cirios y salió de su casa para siempre.
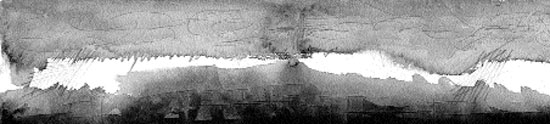
Llegó a las tumbas y se hincó sobre ellas. Colocó el retrato en el sepulcro correspondiente y empezó el primer rosario. Terminó y las lágrimas rondaron sus ojos. Esta vez no se reprimió y lloró.
Después de varias noches, el hijo menor de Adelina llegó al panteón y encontró a su madre hincada en la tierra.
—Madre —musitó.
Adelina detuvo su oración y se enjugó las lágrimas para observar bien al que le hablaba. Parpadeó varias veces y reconoció a su hijo, pero no respondió.
—La he buscado por todos lados. Vámonos.
—Vete tú.
—Madre, pero no puede estar aquí siempre.
—Yo sí, tú no. Tú no puedes estar nunca cuando se te necesita —contestó Adelina y observó a su hijo con rencor—. Vete —repitió.
El joven se fue y Adelina se quedó. Y volvió a llorar más fuerte por su hijo y por ella. Y por la vida que se le escapaba de las manos; por las noches y los días que no iba a vivir por estar guardando el luto a sus hombres, como debía ser.
Una noche en que Adelina no pudo orar porque el rosario se le caía de las manos, llegó su hijo. Adelina lo vio claramente. Tenía una herida en la garganta y lloraba.
—Madre —dijo—, ya vine para que me llore. Me mataron los Añorve.
Adelina sintió una punzada en las manos y quiso correr hacia su hijo y abrazarlo, e ir por su cuerpo y sepultarlo al lado de sus otros difuntos; pero no podía. No debía alejarse ahora de sus muertos y dejarlos desamparados entre tantos demonios que los rondaban.
 Adelina oprimió las cuentas entre sus manos y con los ojos apretados en el corazón le dijo: —Vete.
Adelina oprimió las cuentas entre sus manos y con los ojos apretados en el corazón le dijo: —Vete.
El hijo se marchó. Sus lamentos y su llanto se escucharon toda la noche: era un alma en pena.
Había pasado mucho tiempo y Adelina lo sabía. La certeza le manaba de su cuerpo, de su voz, de sus ojos. Su piel se había llenado de arrugas y estaba seca. Sus manos fueron gastando las cuentas del rosario. Ya no veía bien.
—Mujer —dijo alguien al lado de Adelina. Era una voz gélida, con un aliento pestilente.
Adelina volteó a mirarla y, por más que se frotó los ojos y parpadeó, sólo reconoció a un bulto con un velo que lo cubría todo.
—Soy yo. Me viste la tarde en que mataron a tus hombres.
Adelina seguía sin comprender, también la memoria había envejecido. Lo único que recordaba, o tal vez ni lo recordaba y lo hacía por costumbre, era llorar y rezar por sus muertos, por su salvación.
—Vengo a ordenarte que vivas. Vete a tu casa y reza una novena por tu otro hijo y luego olvídate de todo y vive.
—No puedo vivir, mis muertos me necesitan.
La mujer de negro quiso acercarse a Adelina y jalarla, pero no pudo. Adelina se tiró en la tierra y se agarró de ella.
—Vete, vete.
Adelina se incorporó y no había nadie. Después de asegurarse de su soledad comenzó un rosario y luego lloró y lloró.
Lloró y rezó tantos años, que un día perdió la vista por completo. Sus manos se quedaron en huesos y fueron gastando las cuentas del rosario hasta que se convirtieron en un simple hilo. Los párpados desaparecieron y las cuencas se fueron quedando huecas. Sin embargo, las lágrimas y los murmullos seguían ahí todas las noches.

—Adelina, vámonos —escuchó la voz fría.
—¿Otra vez tú? —preguntó molesta.
—Sí, pero ahora vengo por ti. Estás muerta, Adelina, muerta.
—Te dije que no puedo. Si no podía vivir, menos morirme. Mis muertos me necesitan.
—¡Adelina! —gritó la muerte—. Vámonos, te dije.
—No, no voy.
El frío cesó y Adelina se quedó sola en el panteón para seguir con su actividad de siempre.
Una gota le cayó sobre el cráneo. Adelina tocó su cabeza y se arrancó los cabellos raídos. Más gotas cayeron sobre ella. Luego siguieron los rayos y los truenos. El ruido era desmedido para ser una simple tormenta. Adelina lo tomó personal y comenzó a gritar sus rezos.
Adelina escuchó unas trompetas y después el ruido de unos caballos; pero ella seguía gritando.
Los caballos pasaron frente a ella y la atropellaron. La única respuesta de Adelina fue arrojarles un puño de tierra y seguir llorando, ahora de dolor: le habían quebrado varios huesos.
El silbido del viento se unió a los truenos y el agua. Las hojas de los árboles se estrellaban en la cara de Adelina. La tierra empezó a removerse y salieron los muertos de sus tumbas: era el día del juicio final.
Los muertos peregrinaron hasta el paraíso, incluidos el esposo y el hijo de Adelina, que no voltearon a ver a la mujer ni una sola vez.
La tormenta amainó, el viento se detuvo. Una luz inmensa llenó de escarlata los ojos de Adelina. Era un hombre parado frente a ella.
—Mujer, vamos. Levántate y anda conmigo.
Adelina escuchó al hombre y sonrió de melancolía. Hubiera dado cualquier cosa por irse con esa voz.
—No, no puedo. Aquí están mis muertos y tengo que velar por ellos.
—Los muertos están conmigo, en mi reino. Y tú también tienes que estar.
—No es cierto, los muertos están en la tierra.
Adelina sintió la mano del hombre que la sujetaba y se tiró hacia adelante. Cayó en el hoyo vacío.
—¿Mis muertos? —gritó.
—Los tengo yo —dijo y la jaló; pero no pudo moverla un solo centímetro. Adelina se agarró de las raíces de la Tierra y no se soltó nunca. Ahí estaban sus muertos y ella estaría siempre con ellos.
Dios se cansó de esperar y la dejó sola en la Tierra y le cerró las puertas del paraíso.

|




 Quitó los ojos del rosario y vio a su hijo mayor y a su esposo parados frente a ella con los machetes en la mano. No tuvo necesidad de preguntarles nada. Sus ojos imperiosos y las vainas deshabitadas eran suficiente res puesta: se trataba de una cuestión de honor. Si ellos le hubieran preguntado algo, ella habría contestado que sí, que se iban a morir; pero sólo le pidieron su bendición y Adelina se limitó a darla, sin fe, con la mano temblorosa.
Quitó los ojos del rosario y vio a su hijo mayor y a su esposo parados frente a ella con los machetes en la mano. No tuvo necesidad de preguntarles nada. Sus ojos imperiosos y las vainas deshabitadas eran suficiente res puesta: se trataba de una cuestión de honor. Si ellos le hubieran preguntado algo, ella habría contestado que sí, que se iban a morir; pero sólo le pidieron su bendición y Adelina se limitó a darla, sin fe, con la mano temblorosa. Abrió los ojos y soltó el rosario. Los machetes ya no chocaron más, las esquirlas de metal ardiendo se convirtieron en un fuego de sangre y muerte.
Abrió los ojos y soltó el rosario. Los machetes ya no chocaron más, las esquirlas de metal ardiendo se convirtieron en un fuego de sangre y muerte.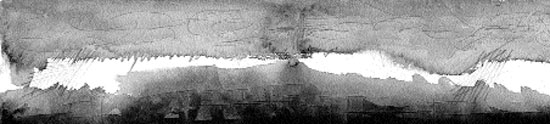
 Adelina oprimió las cuentas entre sus manos y con los ojos apretados en el corazón le dijo: —Vete.
Adelina oprimió las cuentas entre sus manos y con los ojos apretados en el corazón le dijo: —Vete.

