Bebé nuevo
Se puede amar mucho tiempo a una mujer que ya no quiere nada de ti, y desposar a su hija porque todavía la amas. Cuando ella era mi tutora de investigación en la universidad, nuestros amores eran clandestinos. Unos meses después me dejó para dedicarse a un estudiante de licenciatura. Hoy sé que no era para ella más que un juguete sexual, un pene joven adherido a un cuerpo de adulto cuya piel había conservado como reflejos de adolescencia.
Su hija siempre ha ignorado nuestras relaciones, pero al hurgar en su bolsa había descubierto una foto de ella jugando al tenis. Después de la ruptura, una búsqueda rápida me permitió descubrir el club donde estaba inscrita. Tres semanas más tarde procedí a meterla en mi cama. Antes de cada encuentro perforaba el preservativo con una aguja. Logré convencerla de no abortar y de casarse conmigo por razones imaginarias de orden moral.
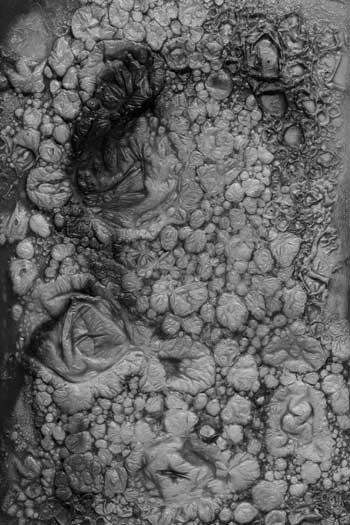 Desde entonces, cuando siento que está a punto de escapárseme, da a luz el año siguiente a un bebé nuevo cuyos tres o cuatro kilos le impiden fugarse como una bala. Aún no somos una familia numerosa, nuestros cuatro hijos nos vuelven simplemente una pareja meritoria. Para darle ánimos, antes de cada parto le regalo alguna joya. Ella se la regala a las enfermeras. Desde entonces, cuando siento que está a punto de escapárseme, da a luz el año siguiente a un bebé nuevo cuyos tres o cuatro kilos le impiden fugarse como una bala. Aún no somos una familia numerosa, nuestros cuatro hijos nos vuelven simplemente una pareja meritoria. Para darle ánimos, antes de cada parto le regalo alguna joya. Ella se la regala a las enfermeras.
—Te amo.
—Yo sé que no.
Se rehúsa a dejarme entrar en la sala de partos. Espero a que dé a luz junto a su madre frente a la máquina de café. Se ha vuelto triste y me odia. Por su inteligencia, su perversidad natural, ha entendido desde un principio que mi amor era una maniobra para obligarla a formar parte de mi vida. Ella evita mirarme a los ojos, besarme en la mejilla. Pero durante las reuniones familiares, tengo el placer de escucharla hablar, a pesar de que es lo suficientemente hábil como para que ninguna de sus palabras se dirija directamente a mí. Y después, me lavo las manos en su baño, en medio de sus productos de maquillaje, sus frascos de perfume. La respiro.
—Te amo.
No contesta. Finge seguir bebiendo de su vaso de café. Observa el estacionamiento a través del vidrio. La escucho sollozar suavemente, mientras su hija sigue pujando mi descendencia y jadeando.
Arturo Monin
Yo soy Arturo Monin porque nací Arturo Monin y en definitiva he terminado por serlo. Desde mi temprana infancia me quedaba horas acuclillado en la esquina del corredor, los ojos muy abiertos sobre el vacío para no asustar a Arturo Monin, a quien imaginaba receloso como un gorrión. Obedecía cuando se me pedía tomar sopa, masticar una chuleta, probar un yogurt, y me zambullía sin decir nada en la bañera antes de ir a acostarme. En la primaria me permitía reprobar regularmente. Más tarde, cada vez que reprobaba en la prepa, sacaba del anuario las direcciones de los profesores y les hacía una visita de cortesía para agradecerles por haberle echado un vistazo a mi boleta, con el fin de que Arturo Monin no me considerara un tarado.
—Se tenía la costumbre de no invitarme a ninguna fiesta.
Me vestía con cierta formalidad, y me quedaba horas frente al armario de espejo hasta las dos de la mañana para ver a Arturo Monin. Intentaba incluso confundirme con él, pero todas las veces se me escapaba. Cuando al día siguiente les contaba a mis papás que había pasado la noche con él, se ocultaban consternados detrás de sus tazas de café con leche. También a veces mi papá me hacía una observación.
—Deberías conseguirte un empleo para cambiar de ideas y asegurarte un sustento.
Pero convertirse en Arturo Monin era una actividad de tiempo completo y el menor trabajo me habría distraído. Además, era inapropiado desviarme de mi propósito, porque a la salida del vientre de mi madre, él había tomado enseguida el autobús hasta el ayuntamiento de Le Vésinet para legitimar el nacimiento de Arturo Monin.
—Vas a estar orgulloso de mí cuando finalmente sea Arturo Monin.
—Podrías ser velador por las noches.
—Te avisaré en cuanto sea Arturo Monin.
Él suspiraba y mi mamá se volteaba hacia el muro para sollozar. Yo permanecía inflexible y regresaba a mi cuarto con esperanzas de volver a hallarlo, o al menos de cruzarme con él antes de que regresara a su casa. Debió haberse marchado y azotado discretamente la puerta mientras yo mordía una crujiente rebanada de pan tostado.
—Después, ya no me visitó durante tanto tiempo que perdía la esperanza de volver a verlo algún día.
Afortunadamente mi vida ha sido tan rápida que he tenido ochenta años desde el fin del año. Había enterrado a mis padres con rapidez, entregado su departamento al arrendador, y por andar de prisa estaba encaminado a volverme un verdadero viejo.
—Desde entonces mi edad parece hartarse de zigzaguear.
Permanece en el establo como un caballo exhausto. Esta constipación me permitió, hasta su deceso, dialogar frecuentemente con Arturo Monin, y justo antes de morir, él me fue legado con la misma naturalidad que si él hubiera sido una choza al fondo de un jardín. He alcanzado mi objetivo a fuerza de obstinación; si me hubiera desviado por un instante, hoy no sería nada.
Jaula de Faraday
—No me gusta que vengan a verme, ni que el teléfono se ponga a sonar.
No abro, y tampoco descuelgo. Mantengo a los otros a distancia. Y me protejo de ellos como de los rayos en mi departamento que me hace las veces de jaula de Faraday. Pido el mandado por Internet, y los repartidores lo depositan en el rellano. Las mujeres no vienen a verme más que cuando nos ponemos de acuerdo, y no acepto cenar con colegas del trabajo o conocidos si no es en un perímetro de trescientos metros alrededor de mi casa.
—Aunque en este barrio los restaurantes no son muy buenos.
Hace mucho tiempo me di cuenta de que la soledad era mejor que la gente. Frecuentarla genera exasperación y tedio. Son jeringas que te inyectan su veneno insípido, pócima de acción lenta que sirve para volverte flojo y triste como una vieja esponja blanda y gris caída de un basurero y sobre la cual cae la llovizna. Si me encuentran por accidente una tarde mientras cruzo la calle para comprar de improviso una barra de chocolate en la tienda del árabe, no olviden esconderse detrás de la parada del autobús por temor a que los vea y me convenza de que me estaban espiando. A la siguiente, no voy a dudar en perseguirlos y estrellarlos contra una pared. Los peatones son chacales que más vale quitar del camino antes de que nos devoren.
—Es por culpa de la fuga de agua.
La intendenta me tiene miedo, le tiembla la voz. Por otro lado, le doy suficientes obsequios como para que se abstenga de perseguirme. Bajo presión del sindicato, tuvo la audacia de subir y hablarme a través de la puerta. Sin embargo, ella sabe que el agua de mi cocina puede gotearle al departamento de los vecinos hasta mi muerte, o incluso caerles como cataratas sin que yo acepte jamás enfrentarme a la visita de un plomero. Esas gentes platican como pericos, y se estacionan en el corredor al terminar su trabajo esperando que les ofrezcas una copa de vino.
—Déjeme en paz.
La he escuchado precipitarse en la escalera sin arriesgarse a esperar el ascensor. No volverá por aquí por muchos años. Estoy tan harto de que esa histérica me desquicie, que no consentiría en dejar entrar a un médico ni a una ambulancia. No me gustaría que me diera un infarto, pero antes de ser arrastrado a un hospital bullicioso como un vagón del metro, me dejaría morir sobre el diván de mi estudio. Que me entierren dos días después en un panteón desierto.
—Y que nadie me haga la ofensa de seguir mi ataúd.
 |
