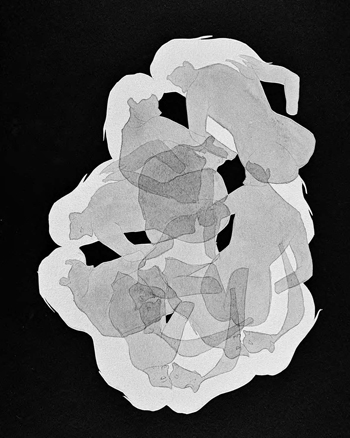|
Qué bella. Espero que estos poemas despetrifiquen nuestra
ausencia física. Tal vez sea una prueba del Espíritu,
para que nuestro amor pase y vuele sobre la ilusión que
produce la corporeidad sola. Confundiendo como siempre veo
en todas las parejas que el Amor es sólo la presencia física.
Rogelio Treviño, en misiva para Mariángel Gasca Posadas
1
El baúl y el féretro
Toda antología concreta en sí, más allá de las apariencias estéticas y serias del trabajo —las cuales suelen incluirse en las primeras páginas de toda solemne selección— es un proyecto personal e injusto, muchas veces, por las ausencias, e inclusive por algunas inclusiones. La literatura mexicana no es por ningún motivo la excepción. Tal es el caso de la ya conocida ausencia del poeta Jorge Cuesta en la antología coordinada por Octavio Paz Poesía en movimiento (1966), o la exclusión de poetas como Ramón Martínez Ocaranza (1915-1982), Enrique González Rojo Arthur (1928), Mario Santiago, cuyo nombre primero fue el de José Alfredo Zendejas (1953-1998) y Rogelio Treviño (1953-2012), no sólo en antologías que nacieron o comienzan a forjarse como oficiales junto a aquella mítica antología del 66 ya citada, sino fuera del panorama literario mexicano. Sin embargo, tales ausencias, para bien, sólo son visibles cuando el poeta y su obra se hacen necesarios dentro del tedioso o ya conocido mundo oficial de las letras mexicanas. La obra del poeta ausente es la que precisa lugar en su contexto literario y la que subyace más allá del anonimato y cumple el ciclo para el cual fue hecha: ser leída y conocida. Así es como estas ausencias se tornan rápidamente en erupciones colosales y señalan, si es el caso, las intrigas o divorcios viscerales que las hundieron en el anonimato. O, en el mejor de los casos, simplemente concretan el ciclo que fue marcado desde el inicio por el poeta quien prefirió ante todo trabajar en su obra y exiliarse del mundo literario. Tal es el caso de Max Rojas (1940-2015), quien desde hace unos años ha comenzado a ser más leído y su obra empieza a ser referencia sólida dentro de la producción literaria nacional.
Sea cual sea la intención primaria de una antología, no escapará jamás al ojo crítico, complaciente —a veces— o resentido, de los lectores de poesía que en su mayoría son los mismos poetas, los mismos creadores de este germen inmenso llamado literatura mexicana.
2
Epístolas para después de morir
Busco por Internet a un poeta totalmente nuevo para mí: Rogelio Treviño. Lo poco que encuentro no me dice mucho puesto que la mayoría de los documentos que me facilita la herramienta electrónica son notas de algún blog que hacen referencia a su muerte, algunos correos entre el poeta y una mujer que son manejados como epístolas literarias y un par de videos donde el poeta recita y resume, a grandes rasgos, lo que no se puede resumir: su estética. Y eso es todo. Desde su muerte, se presume ocurrida en plena calle dada su última condición indigente o en un hospital junto a dos camaradas suyos (hay varias versiones según se puede enterar uno), pasan casi dos meses para que su cuerpo sea encontrado, o mejor dicho, reclamado en la morgue de alguna delegación del Distrito Federal.
Busco al poeta por recomendación de otro que me ha dicho y asegurado que encontraré una grata sorpresa, y para persuadirme agrega: “encontrarás algo de parecido entre su alma y la tuya”. Movido más por estas últimas palabras, busco… busco… busco… Y comparto:
El Espíritu contigo y tus hijas. Aquí respiramos los antropopeces el aliento amniótico de Dios, por eso puedo decir que te respiro, que nos respiramos. Dice uno de los grandes del XX, Rainer Maria Rilke, mi maestro… Respirar, invisible poema… Cuántos vientos son como hijos míos… Así, Mariángel, nos respiramos nosotros dos, porque lo semejante atrae y se une con lo semejante… Agua mental, agua dulce, somos agua que piensa, que imagina principalmente, agua que sueña, que camina, agua que habla, que ama, agua que respira, agua que ve, agua que escucha, agua pequeña, de abajo, que se hace a un lado como agua psicológica para que descienda el agua de arriba, como el agua madre… Aguadulce… Te amo, Benji… Roi.
(e-mail dirigido a Mariángel Gasca Posadas)
3
El León Dorado
A Max Rojas lo conocí una noche de septiembre, creo, del año 2001. Por ese tiempo asistía a un taller de literatura impartido en la delegación Iztacalco por el poeta Marco Tulio Lailson, él me presentó a Max Rojas. Íbamos al taller Manuel Becerra Salazar y yo, dos jóvenes cuyas ambiciones estaban puestas en la poesía, las mujeres y la bebida, esta última, razón por la que habíamos esperado toda esa tarde-noche pese al retraso del profesor. La ausencia de dinero era otra circunstancia por la que el taller resultaba necesario: nunca faltaron las cervezas y demás tragos invitados por el tutor.
 Esa noche conocí a un poeta. Todo en él, su persona, su voz, su obra, cimbró algo dentro de mí; había sido invitado a una epifanía ocurrida justo en un lugar lúgubre y brillante dentro de esta ciudad misteriosa. El León Dorado forjó con su nombre, sus muchachas y sus tragos, la amistad que me uniría desde ese día al poeta. Años después, en su casa, con su cuerpo más gastado y con la misma insistencia por el cigarro, observo a Max: me cuenta que fue jurado en un concurso de poesía, que está buscando un premio, que ya no lee por los problemas que la enfermedad le ha traído. Sirve el café, me ofrece tequila, y yo lo observo. Pienso algunas cosas: no busca fama o reconocimiento; eso no lo buscó de joven, ahora menos que se le empieza a dar. Busca el dinero, tal vez, su condición y las responsabilidades que aún tiene no hacen buena amalgama. Bebo el tequila y dejo el café servido y frío. Salgo de su casa, él ya no baja a despedirme pues su enfermedad le impide moverse ágilmente por las escaleras y le evito ese esfuerzo. Volteo, desde la calle, hacia la ventana grande de su sala donde sé que él se queda, que él está ahí. Y me alejo de esa casa azul inmersa en un mar de construcciones de esta ciudad que no termina de nacer. Esa noche conocí a un poeta. Todo en él, su persona, su voz, su obra, cimbró algo dentro de mí; había sido invitado a una epifanía ocurrida justo en un lugar lúgubre y brillante dentro de esta ciudad misteriosa. El León Dorado forjó con su nombre, sus muchachas y sus tragos, la amistad que me uniría desde ese día al poeta. Años después, en su casa, con su cuerpo más gastado y con la misma insistencia por el cigarro, observo a Max: me cuenta que fue jurado en un concurso de poesía, que está buscando un premio, que ya no lee por los problemas que la enfermedad le ha traído. Sirve el café, me ofrece tequila, y yo lo observo. Pienso algunas cosas: no busca fama o reconocimiento; eso no lo buscó de joven, ahora menos que se le empieza a dar. Busca el dinero, tal vez, su condición y las responsabilidades que aún tiene no hacen buena amalgama. Bebo el tequila y dejo el café servido y frío. Salgo de su casa, él ya no baja a despedirme pues su enfermedad le impide moverse ágilmente por las escaleras y le evito ese esfuerzo. Volteo, desde la calle, hacia la ventana grande de su sala donde sé que él se queda, que él está ahí. Y me alejo de esa casa azul inmersa en un mar de construcciones de esta ciudad que no termina de nacer.
4
La ciudad, el cáncer, o el muñón de la estrella
Miro y leo la antología Poetas de una generación (1940-1949), publicada por la UNAM en 1981 y transcribo lo siguiente: “Acaso por ese descubrimiento primario del espacio urbano que fue, entre otras muchas cosas, el movimiento del 68, la ciudad es en ellos no un tema, sí una razón de ser.” Esto que afirma Vicente Quirarte con respecto a esta generación me da pie a fijar mi atención en dos circunstancias que han estado latentes en estas líneas desde el inicio: un poeta que escribe dentro del caos de la ciudad (Max Rojas) y otro que muere tragado por una ciudad (Rogelio Treviño). Este último, si bien no pertenece a esta generación, es lo mismo víctima y beneficiario de la historia de las letras mexicanas en la última mitad del siglo XX y la primera década de este siglo XXI. Ambos poetas forman pues, el pretexto para estas líneas. Abro la página al azar y sigo leyendo:
Metí mis versos entre las patas de los caballos
La palabra
cáncer
el poema
cáncer
canta
se corrompe
y deja discípulos que dejarán maestros
y muere
la palabra
el poema
y el poeta
A cada cáncer se le llega su géminis
Metí mis versos entre las patas de los caballos
:
No quedó ni el muñón de una estrella
Reconozco el poema y sé que es de Orlando Guillén. Ahora busco una página escogida desde el índice y transcribo:
Caidal mi pinche extrañación vino de golpe
a balbucir sepa qué tantas pendejadas;
venía dizque a escombrar lo que el almaje me horadaba,
y a tientas tentoneó para encontrarse
un agujero tal de tal tamaño que en su adentro,
mi agujereaje y yo no dábamos no pie
sino siquiera mentábamos finar
de a donde a rastras pudiera retacharse nuestro aullido.
Esto es lo que me queda —dije— de tanta extrañación […]
Dejo la transcripción a un lado y cierro el libro. Pienso en las increíbles formas oscuras y misteriosas que tiene la poesía para manifestarse y ser. Este poema, el canto X de El turno del aullante, le ha dado mucho a Max Rojas, y casi siempre que se le incluye al escritor en alguna antología es con este poema, o al menos, no debe faltar. Pienso entonces en Décima muerte de Villaurrutia o en Muerte sin fin de Gorostiza y mi efervescencia disminuye. Veo entonces la enorme cantidad de palabras subrayadas con rojo por el ordenador en tan sólo nueve versos y no puedo evitar reír un poco, reír... poco, pero reír.
5
De fantasmas y apariciones
La segunda vez que vi a Max Rojas fue en el trasporte público. Habían pasado casi dos años desde la visita a El León Dorado y ahora me lo encontraba rumbo a nuestra cita. Habíamos quedado de vernos en una casa de cultura de la delegación Iztapalapa donde Max Rojas recién había iniciado un taller de escritura y donde además se encargaba de atender un cafecito instalado dentro de la misma casa. Junto a sus hijos, Marcela y Pablo, Max daba orden y vida a lo que en ese entonces era parte de su forma de subsistencia. Lo vi subir al microbús e instalarse en un asiento del frente, sacar una libreta y comenzar a escribir en ella sin hacer caso de la gente que subía y bajaba, que lo empujaba o distraía pidiéndole permiso para sentarse a su lado o pasar junto a él. No quise llamarlo ni interrumpirlo; además, a pesar de su libreta y su perfil, algo dentro de mí no se sentía seguro de saber si en realidad se trataba de Max o de una aparición, de un fantasma que ocupaba un asiento más en medio del tráfico y la histeria de esta ciudad. Cuando bajamos, justo enfrente de la casa de cultura, lo saludé.
Su libreta, una de tantas después me enteré, contenía su poemario Cuerpos, o al menos los primeros libros de éste. Me pareció que esta segunda vez tomó forma dentro de mí la imagen ahora sí completa de Max Rojas, y del poeta en sí para mis ojos. Por un lado toda la energía de la noche, la bebida, la poesía recitada en el bar, y por otro: la luz sin gracia del día común, la ocupación por la sobrevivencia atendiendo el café y la labor, aún en esas circunstancias, de dedicar incluso el mínimo detalle de la vida a la poesía, precisamente con el taller de escritura justo a las doce del día de todos los sábados.
Salí esa tarde triste. Y contento. Quizás más lleno de melancolía que de alegría en sí o de tristeza. Fui testigo de aquellos momentos que verdaderamente nutren al hombre en su poesía, lejos del canon literario o del reconocimiento de la obra, que en ese entonces aún no llegaba del todo a Max Rojas, presencié algo misterioso que hasta ahora, años después, se me revela con verdadera luz: la poesía es y estará siempre en todos lados, menos donde pretenden meterla, acomodarla, justificarla.
6 y última
De alacranes, viento y espera
Miro por una ventana de las muchas que tiene la Biblioteca Vasconcelos. Espero sin ninguna ilusión la aparición de un rostro conocido que traiga luz a este día nuevo y nublado; sin embargo, pese a la desesperanza, miro por la ventana, atento, y espero algo, a alguien. ¿Qué hace en estos momentos Max Rojas? Seguro está fumando. Quizá tomando café o escribiendo. Pienso en las antologías y en los antólogos, abro una que tengo a la mano y cito:
[…] la presente es una antología de divulgación, y en ese término, deseo centrar el argumento de su necesidad. A diferencia de las antologías académicas o de crestomatías de grupos, sectas y cofradías, estas páginas se proponen entregar a los lectores —en medio millar de poemas— algunos de los momentos más significativos de la poesía mexicana a lo largo de los dos últimos siglos.*
Hay dos cosas seguras que podemos sacar de estas palabras: la primera es que efectivamente hay un mal que todo antólogo sabe y que tiene como primera premisa atacar, al menos en apariencia o como labor principal de su objetividad y seriedad, y esto es el asunto que involucra a los grupos literarios, a las mafias y a las visiones académicas o de grupos de poder literario que dictan o que ayudan a construir lo que debe ser considerado como poesía y lo que no, y que se manifiesta o cobra presencia muchas veces en la antología misma —curioso, ¿no?—. Y dos: hay momentos brillantes en la historia de nuestras letras…
Lo significativo de esto es lo siguiente: sin importar la causa o razón, una antología siempre revelará más de lo que incluye en sus entrañas. Las ausencias serán estrellas negras en las páginas, universos inevitables que pronto aparecerán en la escena y reclamarán su lugar. Entonces, ¿habrá que agradecer al antólogo? ¿Su acto de concretar un panorama o una muestra es, pues, una manera de sacrificio en pos de una revelación? Pienso esto mientras observo por la ventana, una de las muchas que hay en esta biblioteca —ya lo escribí—. Miro el reloj del ordenador y el tiempo transcurre de prisa y sin perdonar un segundo. Nadie llegó, al menos nadie que yo esperara. Un alacrán oscuro pelea con el viento del otro lado del cristal, del espejo. Hace frío, infiero que el animal de oscura perla también lo siente, pese a que lucha contra el viento. Pienso en la noche fría de la muerte de Rogelio Treviño, pienso en los días, más de treinta, de la morgue, en su familia, en su amada. El panorama de las letras no es distinto, a veces salen cadáveres de la morgue a construir la página que faltaba en el libro de la Historia o a veces hay una congeladora esperando a más de uno de ellos. Pienso en esto, en el viento, en las antologías, en los poetas muertos y en los que no dicen nada estando vivos, y espero sin ilusión un rostro que venga a iluminarme este día nublado. Hace frío. Por eso miro por la ventana. Por eso a veces, muchas, lucho contra el viento, como aquel animal de oscura perla.
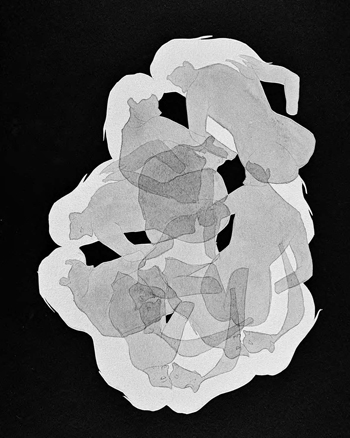
|




 Esa noche conocí a un poeta. Todo en él, su persona, su voz, su obra, cimbró algo dentro de mí; había sido invitado a una epifanía ocurrida justo en un lugar lúgubre y brillante dentro de esta ciudad misteriosa. El León Dorado forjó con su nombre, sus muchachas y sus tragos, la amistad que me uniría desde ese día al poeta. Años después, en su casa, con su cuerpo más gastado y con la misma insistencia por el cigarro, observo a Max: me cuenta que fue jurado en un concurso de poesía, que está buscando un premio, que ya no lee por los problemas que la enfermedad le ha traído. Sirve el café, me ofrece tequila, y yo lo observo. Pienso algunas cosas: no busca fama o reconocimiento; eso no lo buscó de joven, ahora menos que se le empieza a dar. Busca el dinero, tal vez, su condición y las responsabilidades que aún tiene no hacen buena amalgama. Bebo el tequila y dejo el café servido y frío. Salgo de su casa, él ya no baja a despedirme pues su enfermedad le impide moverse ágilmente por las escaleras y le evito ese esfuerzo. Volteo, desde la calle, hacia la ventana grande de su sala donde sé que él se queda, que él está ahí. Y me alejo de esa casa azul inmersa en un mar de construcciones de esta ciudad que no termina de nacer.
Esa noche conocí a un poeta. Todo en él, su persona, su voz, su obra, cimbró algo dentro de mí; había sido invitado a una epifanía ocurrida justo en un lugar lúgubre y brillante dentro de esta ciudad misteriosa. El León Dorado forjó con su nombre, sus muchachas y sus tragos, la amistad que me uniría desde ese día al poeta. Años después, en su casa, con su cuerpo más gastado y con la misma insistencia por el cigarro, observo a Max: me cuenta que fue jurado en un concurso de poesía, que está buscando un premio, que ya no lee por los problemas que la enfermedad le ha traído. Sirve el café, me ofrece tequila, y yo lo observo. Pienso algunas cosas: no busca fama o reconocimiento; eso no lo buscó de joven, ahora menos que se le empieza a dar. Busca el dinero, tal vez, su condición y las responsabilidades que aún tiene no hacen buena amalgama. Bebo el tequila y dejo el café servido y frío. Salgo de su casa, él ya no baja a despedirme pues su enfermedad le impide moverse ágilmente por las escaleras y le evito ese esfuerzo. Volteo, desde la calle, hacia la ventana grande de su sala donde sé que él se queda, que él está ahí. Y me alejo de esa casa azul inmersa en un mar de construcciones de esta ciudad que no termina de nacer.