|
Mexicanos al grito de guerra,
el acero aprestad y el bridón,
y retiemble en sus centros la tierra
al sonoro rugir del cañón.
Coro del Himno Nacional Mexicano,
Francisco González Bocanegra
I. Hace dos años, Carlos salió del penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez. No sabe decir cuál fue exactamente el delito que lo convirtió en presidiario por casi cuarenta y tres años. Convivió con asesinos, narcotraficantes, secuestradores y violadores.
Hoy. Carlos, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional, es un indigente a quien no le interesa que el Senado esté debatiendo las leyes secundarias de la Reforma Política-Electoral: él no vota. Ya perdió la esperanza en su país.
A la gente que pasea a su perro por la Plaza de Tlatelolco no le importa que este señor cumpla hoy setenta y dos años. Sólo a una vecina del edificio Chihuahua, que le regaló un pastelillo de chocolate con cuatro velitas.
“¿Tienes un cigarro?”, pregunta mientras de su boca se desprende un rancio aroma a alcohol de caña. Su ropa es andrajosa. Parece que no se ha bañado en meses. Él no sabe de noticias, no se entera de nada. Desde la madrugada del 3 de octubre de 1968 se desconectó de este mundo. Ahora sólo espera la muerte. Sentado al pie del monolito, erigido en 1993, en honor a las víctimas que, como él, fueron asesinadas o privadas de su libertad por increpar al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
En medio de las ruinas prehispánicas, una iglesia barroca y los edificios ya no tan modernos que encajonan las avenidas de Reforma, Ricardo Flores Magón, Eje Central Lázaro Cárdenas y Eje 2 Norte Manuel González se han escrito historias que al paso de los siglos siguen siendo determinantes para conocer nuestra esencia.
Carlos es un “mestizo” nacido en Parral, Chihuahua, el 14 de mayo de 1942. Sus padres se deshicieron de él entregándolo a un cura para que lo criara. Estudió hasta el bachillerato en su pueblo. Emigró a los veinte años a la capital del país que gobernaba Adolfo López Mateos. Llegó con la convicción de convertirse en universitario y lo logró en el Instituto Politécnico Nacional. Se casó con una mujer “muy bonita” con quien tuvo un hijo y un departamento en el edificio Nuevo León.
Carlos parece no acordarse ya de su lugar de nacimiento. Su mirada congelada en el abismo se derrite de recuerdos. Exhala el humo del cigarro que le regalé. Es muy complejo imaginar a Carlos sonriendo en ese pueblo chihuahuense. El dolor que ha vivido mantiene rígidos los músculos de su rostro. Ni el alcohol que bebe lo hace sonreír.
 El Nuevo León fue de los edificios más afectados en el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Con los ingresos que Carlos obtenía dando clases de química en la Preparatoria 7, rentaba la vivienda donde quedó sepultada su única familia, bajo los escombros. En este punto de la charla deja de hablar; el dolor lo encoge, su posición es casi fetal. Creo que desea ser abrazado por su madre, al menos eso me refleja. No sé cómo consolarlo, no existen palabras que puedan aliviar el dolor que siente. Lo dejo llorar. Su llanto es silencioso, muy profundo, me llega a provocar lástima, quisiera hacer algo pero me asumo impotente y sólo espero que se recupere para que continúe su narración. El Nuevo León fue de los edificios más afectados en el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Con los ingresos que Carlos obtenía dando clases de química en la Preparatoria 7, rentaba la vivienda donde quedó sepultada su única familia, bajo los escombros. En este punto de la charla deja de hablar; el dolor lo encoge, su posición es casi fetal. Creo que desea ser abrazado por su madre, al menos eso me refleja. No sé cómo consolarlo, no existen palabras que puedan aliviar el dolor que siente. Lo dejo llorar. Su llanto es silencioso, muy profundo, me llega a provocar lástima, quisiera hacer algo pero me asumo impotente y sólo espero que se recupere para que continúe su narración.
Carlos no me sabe decir en qué prisión estaba mientras la vida de su única familia se consumía en las ruinas del edificio. Ni siquiera supo que un temblor había cambiado la suerte de la capital mexicana. Ahí, en el cuarto oscuro donde vivía recluido, su única compañía eran sus heces fecales y las ratas.
No deseo preguntarle nada. Caemos en un silencio muy incómodo. Observo a los niños que juegan en la explanada con sus perros, en el mismo lugar donde la tarde del 2 de octubre del 68 corrían ríos de sangre estudiantil. Fracaso en mi segundo intento por animar a Carlos. Le pregunto por la ubicación de los cuerpos de su familia, pero se limita a un “no sé” lleno de zozobra. Ni siquiera tiene un lugar donde llevarle flores a su “muy bonita” mujer y a su hijo que hoy son parte del polvo terrestre que roen los gusanos.
II. “En menos de tres minutos esto era una alfombra roja. La sangre se pegaba en las suelas de los zapatos. Pasaban los soldados y remataban con la bayoneta a los compañeros… ¿Sabes lo que es que te zumben los oídos por las balas?”
La madrugada del 3 de octubre de 1968, Carlos —un profesor de 26 años lleno de energía— amaneció herido. Una bala del Batallón Olimpia le perforó la pierna izquierda. Huyó de las balas cojeando y se escondió en el edificio Chihuahua. Para ese entonces muchos de sus amigos yacían inertes en la “alfombra roja” de la explanada de Tlatelolco. No me cuenta detalles pero imagino que mientras permanecía en su escondite, con taquicardia, pensaba en su hijo de tres años y en su “muy bonita” mujer. De seguro se preguntaba dónde estaban sus “camaradas”. Me imagino el miedo que sentía al escuchar a lo lejos las voces de los militares que mataban a cualquier estudiante a diestra y siniestra. Me dan escalofríos. Los gobiernistas de guante blanco lo encontraron, lo sacaron “a punta de madrazos” hasta que quedó semiinconsciente. “Nos vas a decir el nombre de cinco amigos tuyos, hijo de tu pinche madre”, le dijo el comandante que obedecía las órdenes del entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez.
Relata ensombrecido que esa madrugada los soldados lo aislaron, descalzo, en el interior de una caseta telefónica donde no había ningún testigo que pudiera defenderlo. Los habitantes de ese complejo habitacional estaban encerrados en sus departamentos, llenos de miedo e incertidumbre.
Al narrarme este hecho, su tristeza se transforma en ira justo en el momento en que recuerda cómo las autoridades echaron agua al piso con una cubeta y posteriormente mojaron allí unos cables eléctricos “pelones” para que revelara cinco nombres de sus compañeros del Consejo General de Huelga (cgh). La promesa era que después de su confesión iba a salir libre con cargos de vagancia. Pero ese “chinguen a su madre” le costó un encierro de casi cuarenta y tres años. Las autoridades lo borraron del mapa por estar en contra del Poder Ejecutivo. Ya no pudo ver crecer a su hijo.
Estuvo cuarenta y dos años, once meses y siete días en prisión “por defender lo que se debía defender”, sin explicarme con precisión qué era por lo que luchaba. “Me llevaron a las ‘cárceles del pueblo’. Eran cárceles clandestinas. Ahí no hay luz, tu única compañía son las ratas. Ahí estuve treinta años. De ahí me mandaron a las Islas Marías… Cuando vi el sol quedé ciego.”
Este proceso terrorífico que vivió, me lo cuenta como si me estuviera reclamando por esa injusticia. No es para menos. Nuestros ojos registran imágenes gracias a la luz. Pero hasta ese derecho humano le fue arrancado a Carlos por un “chinguen a su madre”.
Quizá hubiera durado vivo diecisiete años más (hasta 1985), al menos hubiera muerto junto a su familia en el derrumbe y hoy no sufriría tanto. Pero no fue así.
Además de la vista, también perdió la esperanza de disfrutar lo que le queda de vida. “Me alegra que esté en la fase terminal del cáncer, muy pronto voy a morir.” Las cuatro décadas como preso político acabaron con su salud. Las rabietas por la injusticia que ha de haber hecho dentro de la prisión carcomieron el espíritu alegre de Carlos. Extinguieron su salud física y mental. El alcohol que toma como agua contribuye a que la muerte de sus órganos se acelere. Contemplo un “amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena”, como diría el cantautor cubano Silvio Rodríguez.
Estoy sentado viendo cómo se termina de extinguir “lo que queda de Carlos”, así me dijo que se llamaba cuando le pregunté su nombre al principio. Ahora entiendo por qué me dijo eso. Seguro los psiquiatras le diagnosticarían una severa depresión crónica. Los religiosos le dirían que su espíritu ha muerto. Yo no sé qué decir. Hasta las ganas de ir a hacer el súper se me quitaron. La tristeza que me provoca la soledad de esta enorme ciudad es minúscula junto a lo que Carlos siente. Los rayos del sol hacen que tanto él como yo empecemos a transpirar. Le ofrezco una botella de agua. Acepta.
III. El recién graduado ingeniero del Poli sobrevivió por alguna extraña razón. Era líder estudiantil y “luchaba en contra del sistema capitalista que se expandía en el mundo”. “Nosotros no teníamos armas, nuestra arma era la razón […]. Nosotros pensamos que venían [los soldados] a cubrirnos para que no nos atacaran los policías.”
Estamos sentados donde estuvo el tianguis más grande de Mesoamérica: el de Tlatelolco. El mismo que dejó impresionado a Hernán Cortés hace cinco siglos. Hoy el lugar es una mezcla de ruinas prehispánicas, fachadas barrocas de la Nueva España y edificios setenteros, todo lleno de popó de perro.
“De allá venía un sacerdote corriendo —señala la entrada de Eje Central, al poniente de la Plaza—; le pregunté qué hora era y me dijo que las seis con quince minutos. Corrió a la iglesia de Santiago, sacó a cuatro gentes que estaban adentro y cerró la puerta… ¡Qué poca madre!, ¿sabes cuántos se hubieran salvado?”
Este escenario se llenó de sangre en la Colonia. Los mexicas se mezclaron con los españoles. Comenzó una nueva era, la de la Conquista. Quién iba a pensar que quinientos años después, en ese mismo lugar, atacarían a sus hermanos indefensos. Tlatelolco era la zona comercial de ese imperio que hoy es un complejo habitacional lleno de basura, grafiti, columpios oxidados. Ahí, en el templo de Santiago, se gestó la primera institución académica de educación superior en América. Mientras contemplo a Carlos analizo que ningún país castigó tan duro estas protestas como el gobernado por Díaz Ordaz.
Pero regresemos con “el ingeniero del Poli”, quien fue maestro de Cuitláhuac Gallegos Bañuelos, el primer nombre que aparece en la lista de víctimas del monolito salinista de 1993, edificado en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas. Su alumno murió a los diecinueve años, “yo era maestro en la Prepa Popular y en la Prepa 7 daba clases de química”. Carlos no se enteró de que Gustavo Díaz Ordaz murió de cáncer en el colon porque estaba encerrado en una celda.
IV. Ahora estoy frente al espacio donde estaba el edificio Nuevo León. Después de hablar con Carlos me dio mucha curiosidad conocer dónde vivía cuando era un joven feliz y lleno de vida. Me encuentro a Carolina, una señora que camina por la placita en honor al tenor Plácido Domingo. De recién casada vivía en el mismo edificio donde, según Carlos, murió su familia.
“Ahí vivía gente de clase superior a la media”, dijo ella. “Los departamentos eran muy amplios y elegantes, tenían estacionamiento y elevador. Hoy se observa mucha basura en el piso, los resbaladeros y los columpios tienen óxido, hay mucha gente y muchos perros”, añade la sobreviviente al terremoto, quien sólo se cambió de edificio tras la tragedia que dejó luto nacional.
El llanto de Carlos llega hasta el piso, el mismo que fue limpiado de sangre por los bomberos con mangueras a presión la madrugada del 3 de octubre de hace cuarenta y seis años.
V. El eco del dolor de Carlos retumba en las paredes del ex convento de Santiago. Las lágrimas descienden por sus mejillas. Hace un silencio. Coge aire. Los niños siguen correteando y gritando. La plancha de la plaza de Tlatelolco respira un aire extraño. Se siente un vacío. El sol se despide. Carlos ya no quiere hablar, me pide que me vaya “por favor”. Me quedo sentado, sin decir palabra.
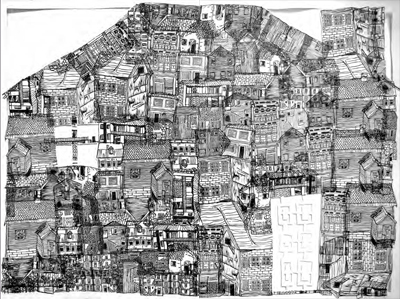 Pienso en los presos del gobierno de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba. Ellos sufren lo mismo que Carlos sufrió. Borrados del mapa purgan una condena, muchas veces injusta. Adentro hay “terroristas”, muchos de ellos inocentes, que pierden a sus familias en los bombardeos de Medio Oriente. Imagino a Hernán Cortés llorando bajo el árbol de la Noche Triste, igual que los centenares de familias que perdieron a sus seres queridos en los módulos central y norte del edificio Nuevo León. Pienso que la tragedia es universal y constante. No cesa la ambición del poder a costa de las vidas que sean necesarias. La historia de México es bella, pero tiene muchas heridas abiertas que quizá nunca sanarán. Pienso que las historias que encierra el complejo Tlatelolco son muy complejas, al igual que la naturaleza humana. Pienso en los presos del gobierno de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba. Ellos sufren lo mismo que Carlos sufrió. Borrados del mapa purgan una condena, muchas veces injusta. Adentro hay “terroristas”, muchos de ellos inocentes, que pierden a sus familias en los bombardeos de Medio Oriente. Imagino a Hernán Cortés llorando bajo el árbol de la Noche Triste, igual que los centenares de familias que perdieron a sus seres queridos en los módulos central y norte del edificio Nuevo León. Pienso que la tragedia es universal y constante. No cesa la ambición del poder a costa de las vidas que sean necesarias. La historia de México es bella, pero tiene muchas heridas abiertas que quizá nunca sanarán. Pienso que las historias que encierra el complejo Tlatelolco son muy complejas, al igual que la naturaleza humana.
Un perro agrede a otro frente a nuestros pies. Uno aplasta el pastel de Carlos con las patas, pero él no se da cuenta por la ceguera: al menos algo positivo tiene su discapacidad. “¿Tienes cinco pesos?”, me pregunta, “es que quiero ir al baño”. No tengo, le respondo. “Bueno, no hay problema”, y encoge las piernas mientras su rostro se relaja. Me despido de Carlos con una sonrisa muy forzada que afortunadamente no puede ver. “Que te vaya bien”, me dice. Comienza a oler a excremento.
|
