|
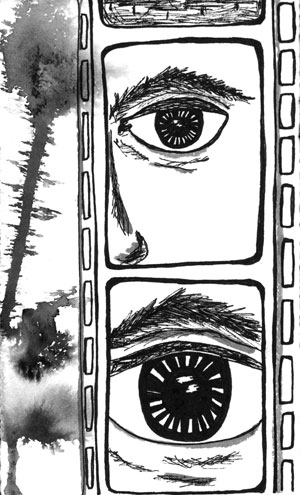
Ilustraciones de Jarumi Dávila
Entre muecas que surcan la nieve jabonosa de sus mejillas, Héctor ve a quien lo mira del otro lado del espejo. En una diezmillonésima de segundo, mientras el rastrillo se congela en el descenso, el glaciar de su memoria lo hace rodar hacia otro tiempo.
De hinojos, frente a la carpeta de agua que refleja al Iztaccíhuatl, miras un rostro ajeno. A cambio del extrovertido veinteañero hay un hombre de facciones duras y mirada inquisitiva. Tras la primera ojeada, vuelves la vista atrás para comprobar si alguien te acompaña, pero tu soledad es evidente. De seguro tus compañeros instalan el campamento, arman las tiendas, juntan leña para la fogata, se cambian la ropa húmeda. Sin embargo, este tipo se parece a... ¿a quién? Lo miras, te mira directamente a los ojos. Hay algo familiar en el fondo de esas pupilas acuosas. En una arista de luz se te revela una vívida estampa: un hombre se rasura frente a ti. Debe ser una alucinación. Sí, el sol, esa herida oculta detrás de finísimas gasas, quiere jugarte una broma con sus reflejos. Pestañeas. Te acercas hasta que la fina película empata con tu rostro. Al despegarte del estanque un escalofrío resbala por tu cara húmeda. Miras otra vez al hombre maduro en el agua temblorosa. Notas que ambos comparten una inquietud en los labios, mas ninguno se anima a balbucir la primera palabra. Adviertes en la mímica de aquél un escalonamiento mandibular que deja ver unos anchos dientes amarillos, dentro de una boca surcada por pliegues hondos a los costados, que se estiran cuando parecen pronunciar sílabas terminadas en a. Escuchas: ¡Eeeooo! ¡Eeeooo! Giras la cabeza y observas la figura de Fabián empequeñecida por la distancia. A lo lejos, el vaho de tu amigo es un pequeño globo —como en las historietas— donde se entumen las palabras al momento de ser pronunciadas. Fabián agita los brazos, reclama: ¿Qué pasó con el aguuaaa? En tu globo de respuesta balbuceas: ¡Ya vooooyy! Cuando te vuelves, el espejo de agua te refleja sin cambio alguno, pero se rompe con las ondas concéntricas formadas al sumergir el primer garrafón en la montaña blanda. El aire, cada vez más frío, taja tus mejillas.
Tras el rastrillo el dorso de su mano recorre el tramo de piel recién rasurada. ¿Así era?, se pregunta al arrastrar la navaja debajo de la boca. Observa en el cristal pulido unos labios de tono guinda más carnosos y humectados, las mejillas rosáceas ligeramente abombadas, como si cada una se enfrascara en disolver en saliva un duro caramelo. ¿Qué dice el joven del espejo? Parece la fotografía en movimiento de sus épocas de montañista. Héctor hace un rápido rappel hacia sus años estudiantiles, cuando la vida era un continuo entrenamiento para el ascenso. Tropieza con Fabián y Aleida. A él lo conoció primero, le debía una de sus vidas de gato explorador, por lo ocurrido aquella tarde en un campamento nacional de boy scouts.
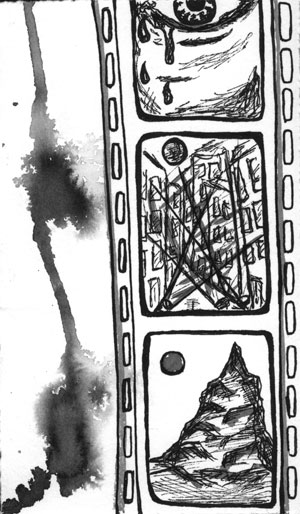 Te acalambras porque el agua está muy fría y no hiciste los ejercicios de calentamiento que recomendó el Cejas. ¡Y qué importa!, puedes alcanzar la otra orilla sin esas mariconadas y sin ayuda de nadie. Rebaños de nubes y las sombras espesas de los árboles impiden que el río se entibie siquiera. El engarrotamiento ya invade las dos piernas y si no manoteas más rápido te hundirás por desobediente. Tragas un gran buche y observas el chacualeo de tus manos desesperadas que no consiguen levantar el vuelo. Las agitas cada vez más rápido pero parecen estar en un punto cada vez más alto que tu cabeza. Quieres impulsarte y jalar más aire o gritar, pero en lugar de eso sólo das otro gran sorbo. ¿Por qué nadie se acerca? Esos de allá creerán que repites la broma para los de primer ingreso. Tus manoteos son cada vez más lentos y por eso desciendes rápido a un mundo turbio con más plantas, piedras y basura que peces. Sólo un ajolote cercano mira con atención tus ojos que deben estar ya desorbitados. Justo cuando renuncias al manoteo y estás a punto de abrir por completo la boca sientes el tirón hacia arriba. El sol se burla de ti arrojándote por entre las ramas zigzageantes chisguetes de luz mientras alguien, que te puso bocarriba, te remolca, sube tu cuerpo a tierra firme, lo recuesta debajo de un árbol. Te acalambras porque el agua está muy fría y no hiciste los ejercicios de calentamiento que recomendó el Cejas. ¡Y qué importa!, puedes alcanzar la otra orilla sin esas mariconadas y sin ayuda de nadie. Rebaños de nubes y las sombras espesas de los árboles impiden que el río se entibie siquiera. El engarrotamiento ya invade las dos piernas y si no manoteas más rápido te hundirás por desobediente. Tragas un gran buche y observas el chacualeo de tus manos desesperadas que no consiguen levantar el vuelo. Las agitas cada vez más rápido pero parecen estar en un punto cada vez más alto que tu cabeza. Quieres impulsarte y jalar más aire o gritar, pero en lugar de eso sólo das otro gran sorbo. ¿Por qué nadie se acerca? Esos de allá creerán que repites la broma para los de primer ingreso. Tus manoteos son cada vez más lentos y por eso desciendes rápido a un mundo turbio con más plantas, piedras y basura que peces. Sólo un ajolote cercano mira con atención tus ojos que deben estar ya desorbitados. Justo cuando renuncias al manoteo y estás a punto de abrir por completo la boca sientes el tirón hacia arriba. El sol se burla de ti arrojándote por entre las ramas zigzageantes chisguetes de luz mientras alguien, que te puso bocarriba, te remolca, sube tu cuerpo a tierra firme, lo recuesta debajo de un árbol.
Rocía espuma sobre el labio superior. Como la jabonadura sale a borbotones, el excedente se desborda hacia la boca y obstruye también sus fosas nasales. Busca la toalla para limpiarse pero no está a la mano. Camina hacia el otro perchero y la toma cuando sus vías respiratoras están ya saturadas. Percibe en su rostro la congestión sanguínea que lo obliga a jalar aire por la boca, lo hace estornudar y toser con un timbre que sería escandaloso de no ser reprimido por la toalla. Seca una lágrima. Toma un vaso de agua y aclara la garganta. Regresa su vista al espejo. Unta con un dedo la consistencia blanca. Podría convertirse en Marcel Marceau si se cubriera toda la cara. La amistad se consolidó en la etapa universitaria, cuando admiraba la forma en que Fabián se sacudía a quienes lo aburrían o fastidiaban.
 Es un truco que siempre le da resultado: hablar de Alemania aprovechando la ignorancia de sus escuchas, te advierto —agrega Nacho—, diserta sobre la fórmula para la elaboración de la cerveza bávara, según él la mejor del mundo; refiere las características técnicas menos conocidas de los autos más prácticos: Volkswagen, y de los más elegantes: Mercedes Benz; o cuenta los desplantes y genialidades de Bach, Häendel, Goethe, o el mismísimo Einstein. Te apuesto lo que quieras que en menos de un minuto ese grupo que ahorita está con él va a huir harto de tanta erudición. ¡Y así ocurre! Nacho y tú son sus únicos amigos. Pero ambos prefieren oírlo hablar de sus conquistas. ¿Teresa?, es una histérica que hasta da miedo, pero a la hora buena mama como si fuera una recién nacida. No, Moni me costó mucha paciencia, flores, regalos, cenas y nunca se acostó conmigo. Pero como la pasamos tan bien, todavía somos amigos. En cambio a Ruth nunca le llegué; fue ella la que me encerró una tarde en su depa. Fabián te confía su debilidad por una sola. Aleida tiene la sangre que me gusta. Ya me tomó la medida. Por más que quiero, no puedo dejar de pensar en ella y mírame, Héctor, debo estar grave porque me ha vuelto monógamo. Es un truco que siempre le da resultado: hablar de Alemania aprovechando la ignorancia de sus escuchas, te advierto —agrega Nacho—, diserta sobre la fórmula para la elaboración de la cerveza bávara, según él la mejor del mundo; refiere las características técnicas menos conocidas de los autos más prácticos: Volkswagen, y de los más elegantes: Mercedes Benz; o cuenta los desplantes y genialidades de Bach, Häendel, Goethe, o el mismísimo Einstein. Te apuesto lo que quieras que en menos de un minuto ese grupo que ahorita está con él va a huir harto de tanta erudición. ¡Y así ocurre! Nacho y tú son sus únicos amigos. Pero ambos prefieren oírlo hablar de sus conquistas. ¿Teresa?, es una histérica que hasta da miedo, pero a la hora buena mama como si fuera una recién nacida. No, Moni me costó mucha paciencia, flores, regalos, cenas y nunca se acostó conmigo. Pero como la pasamos tan bien, todavía somos amigos. En cambio a Ruth nunca le llegué; fue ella la que me encerró una tarde en su depa. Fabián te confía su debilidad por una sola. Aleida tiene la sangre que me gusta. Ya me tomó la medida. Por más que quiero, no puedo dejar de pensar en ella y mírame, Héctor, debo estar grave porque me ha vuelto monógamo.
Con la boca torcida al lado contrario, el filo recorre la otra mejilla. De joven él también conoció las relaciones fugaces gracias al dibujo técnico y el de imitación con el que se ganaba la vida en despachos y plazas públicas. Planos y retratos le ayudaron a conocer a oficinistas y contemporáneas en una butaca del cine o dentro de un carro. Pero sobre todo le permitieron pagar la renta y los estudios. Nacho y Fabián le preguntaban sobre su futuro.
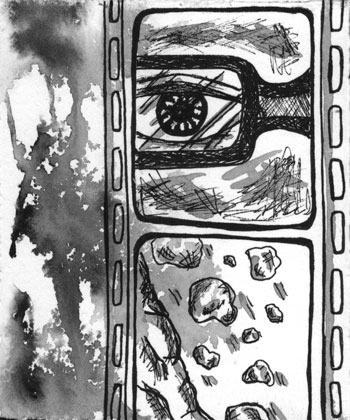
Nada más entrego el papelito de arquitecto que les prometí a mis papás y me largo a correr mundo —alardeabas con una gran seguridad— algún día ellos y ustedes sabrán de mí porque voy a inaugurar una exposición en Nueva York, o porque acabo de subir al Kangchenhunga y me preparo para el Lhotse, el Makalu y el Everest. También a ti te gustaba Aleida, la sonrisa que abanicaban sus ojos, la elegancia con que asentaba su caminar por los pasillos de la universidad, la gracia innata de sus gestos al simular asombro, fastido, ira y aun demencia; pero sobre todo sus tonos de voz: el canoro y entusiasta cuando lidereaba el grupo de amigos reunidos en el café. ¿Por qué no matamos clase y nos vamos a Tequis?, o qué, ¿prefieren morir de rabia en este sauna infernal? El tono de calidez rasposa que usaba en las pocas ocasiones que estaba contigo a solas: no me imaginaba que también te gustara la literatura. Fabián me dijo que hacías retratos, pero quién se iba a imaginar que conocieras a mis dos Carlos. Oye, entonces ¿tú cuál prefieres: Castañeda o Fuentes?
Las impresiones y sentimientos que le dejaban la conviviencia con Aleida los guardaba para sí. No quería incomodar a su amigo. Ayudado por la mano izquierda que estira la piel, el rastrillo sube de la garganta hacia el mentón. Una voz femenina reclama: Héctor, estoy casi lista, ¿y tú? ¡Ya meroo!, contesta. La distracción lo hace rebanarse un pequeño grano. Saca una gasa del botiquín, le aplica alcohol y se la coloca en la herida. Más le dolió, sin embargo, aquella noche la visión del estanque y lo que ocurrió después de la cena, tras los comentarios y anécdotas para recordar experiencias de proezas ajenas o ascensos anteriores. Esa noche en que, con el pretexto de ir al baño, salió de su bolsa de dormir, abrió la tienda, se encaminó hacia la delgada superficie.
 La pileta tiene reflejos plateados. Sabes tuyo el rostro reflejado en el agua, pero la sombra de la montaña y las serpentinas lanzadas por el plenilunio no te permiten confirmarlo. Acercas la cara, como si fueras a fundirte con tu imagen. Quieres recuperar la magia del atardecer. En lugar de eso, el fondo de otra noche se proyecta. Recortada en cielo azul marino, la luna espejea de arriba a abajo los grandes ventanales de altos edificios. Te parece un sitio conocido, pero no logras saber dónde lo has visto. Damas de vestidos y escotes largos, acompañadas por caballeros de esmoquin forman corrillos a los costados de una ancha alfombra iluminada por altos reflectores de cine. Un ronquido de acero y de concreto, de cristales que se rompen con ecos de agua sólida desciende a tus oídos. La escena es tan real que, instintivamente, agachas la cabeza que traspasa el espejo líquido. Al sacarla, brillante de sudor y agua, oyes una voz cuyo significado no entiendes, porque es una lengua para ti desconocida. Un frío gelatinoso sacude tu esqueleto. Cuando lo yergues para desandar los pasos, alcanzas a escuchar aún el peculiar silabeo. Con prisa, regresas a Nexcoalango. Te secas con las mangas de la chamarra. A punto de llegar, de entre los árboles sale una sombra cuya voz te hace respingar hacia atrás. ¿Quién vive? Entre risitas apagadas con las manos para no despertar a los que ya duermen en las tiendas, la sombra se acerca y te abraza. ¡Ay!, te espanté, pobrecito. Al identificar la voz, te dejas consolar olisqueando de paso entre la bufanda y la gorra el aroma tibio que se desprende de Aleida. ¿A ti también te andaba de la pis?, pregunta. Al separarte para mirarla percibes un choque eléctrico provocado por un roce de mejillas. Continúas el movimiento hasta emparejar tus labios con los de ella. La estrechas de nuevo. El beso rezuma dulzores, fragancias nuevas. Con labios húmedos asciendes por una ruta de pequeños lunares hasta una de las orejas femeninas cuyo revés lames. Tras estremecerse ella atrapa con la suya tu boca. Agitadas, las respiraciones retiemblan con escándalo en el respectivo pecho. Angustiosa pero afortunadamente logras desprender tu guante derecho. Abrazas y presionas sus nalgas para rascarte la comezón que te crece en el centro del cuerpo. Y qué hacer con las montañas de ropa. Tu desnuda mano explora y encuentra un hueco debajo del anorak, gira, desfaja una, dos blusas, roza con las yemas la piel del vientre, se dispone al descenso. Ella arquea las caderas hacia atrás. La mano aguarda unos instantes y luego sube cautelosa por la tibia epidermis, encuentra un obstáculo, se desliza por encima de un borde y atrapa un pecho. Aleida sacude el tronco y retrocede. Sin abandonar a tu rehén delineas el pezón con el índice hasta que Aleida interumpe el beso, te separa con un empujón y se aleja corriendo para meterse en su tienda. Antes de caminar hacia la tuya, recoges el guante y lo sacudes. Acomodas tu miembro verticalmente. ¡Ora, tú!, no espantes, parece que te persigue el hombre de las nieves, dice Nacho, cuando te arrojas al interior resbalando sobre las dos bolsas de dormir de tus compañeros. Se enciende una lámpara y detrás de la luz, adormilado, Fabián te mira como a un extaño. Nacho dice, al sentir un rodillazo en sus posaderas, órale, no tan brusco joven, para eso son pero se piden. Tomas la lámpara, cuando estás a punto de apagarla, rumias el sabor de la culpa mirando el vaho ensortijado que sale de tu boca. La pileta tiene reflejos plateados. Sabes tuyo el rostro reflejado en el agua, pero la sombra de la montaña y las serpentinas lanzadas por el plenilunio no te permiten confirmarlo. Acercas la cara, como si fueras a fundirte con tu imagen. Quieres recuperar la magia del atardecer. En lugar de eso, el fondo de otra noche se proyecta. Recortada en cielo azul marino, la luna espejea de arriba a abajo los grandes ventanales de altos edificios. Te parece un sitio conocido, pero no logras saber dónde lo has visto. Damas de vestidos y escotes largos, acompañadas por caballeros de esmoquin forman corrillos a los costados de una ancha alfombra iluminada por altos reflectores de cine. Un ronquido de acero y de concreto, de cristales que se rompen con ecos de agua sólida desciende a tus oídos. La escena es tan real que, instintivamente, agachas la cabeza que traspasa el espejo líquido. Al sacarla, brillante de sudor y agua, oyes una voz cuyo significado no entiendes, porque es una lengua para ti desconocida. Un frío gelatinoso sacude tu esqueleto. Cuando lo yergues para desandar los pasos, alcanzas a escuchar aún el peculiar silabeo. Con prisa, regresas a Nexcoalango. Te secas con las mangas de la chamarra. A punto de llegar, de entre los árboles sale una sombra cuya voz te hace respingar hacia atrás. ¿Quién vive? Entre risitas apagadas con las manos para no despertar a los que ya duermen en las tiendas, la sombra se acerca y te abraza. ¡Ay!, te espanté, pobrecito. Al identificar la voz, te dejas consolar olisqueando de paso entre la bufanda y la gorra el aroma tibio que se desprende de Aleida. ¿A ti también te andaba de la pis?, pregunta. Al separarte para mirarla percibes un choque eléctrico provocado por un roce de mejillas. Continúas el movimiento hasta emparejar tus labios con los de ella. La estrechas de nuevo. El beso rezuma dulzores, fragancias nuevas. Con labios húmedos asciendes por una ruta de pequeños lunares hasta una de las orejas femeninas cuyo revés lames. Tras estremecerse ella atrapa con la suya tu boca. Agitadas, las respiraciones retiemblan con escándalo en el respectivo pecho. Angustiosa pero afortunadamente logras desprender tu guante derecho. Abrazas y presionas sus nalgas para rascarte la comezón que te crece en el centro del cuerpo. Y qué hacer con las montañas de ropa. Tu desnuda mano explora y encuentra un hueco debajo del anorak, gira, desfaja una, dos blusas, roza con las yemas la piel del vientre, se dispone al descenso. Ella arquea las caderas hacia atrás. La mano aguarda unos instantes y luego sube cautelosa por la tibia epidermis, encuentra un obstáculo, se desliza por encima de un borde y atrapa un pecho. Aleida sacude el tronco y retrocede. Sin abandonar a tu rehén delineas el pezón con el índice hasta que Aleida interumpe el beso, te separa con un empujón y se aleja corriendo para meterse en su tienda. Antes de caminar hacia la tuya, recoges el guante y lo sacudes. Acomodas tu miembro verticalmente. ¡Ora, tú!, no espantes, parece que te persigue el hombre de las nieves, dice Nacho, cuando te arrojas al interior resbalando sobre las dos bolsas de dormir de tus compañeros. Se enciende una lámpara y detrás de la luz, adormilado, Fabián te mira como a un extaño. Nacho dice, al sentir un rodillazo en sus posaderas, órale, no tan brusco joven, para eso son pero se piden. Tomas la lámpara, cuando estás a punto de apagarla, rumias el sabor de la culpa mirando el vaho ensortijado que sale de tu boca.
El vapor empaña el espejo del baño. Lo borra con la palma de la mano en tanto el cristal emite lánguidos pujidos. Se quita la gasa y comprueba que la protuberancia extirpada ha creado un mecanismo regenerador que ya no requiere más taponamientos. Advierte además que su imagen es la que ha visto en los últimos años. El pelo castaño, lacio y sedoso, plateado en las sienes y encima de la frente; anchas cejas y largas pestañas azabache; los ojos hundidos, recta la columna de la nariz, la boca con pliegues a los lados, la barba prominente. Es otra vez el hombre maduro que ahora se viste para acudir a la cena en la que la embajada germana y la comunidad de arquitectos quieren entregarle otro reconocimiento por su trabajo. Sobrios y funcionales, elegantes y discretos; en resumen, así son calificados por la crítica especializada los diseños para la edificación de oficinas y plazas comerciales en una ciudad tan contrastante como la capital mexicana. Sus modelos han trascendido fronteras, influido incluso a los colegas alemanes. Él cree que la influencia ha sido mutua, pues su posgrado en el país teutón le dio una perspectiva inmejorable sobre la disciplina que ocupa la mayor parte de su tiempo. Desde hace viente años abandonó el montañismo a pesar de que en Europa estuvo tan cerca de sus juveniles propósitos. En cambio, redujo su actividad deportiva a la caminadora eléctrica y la bicicleta fija. Su vida se consagra al estudio metódico, el rigor y la disciplina en el trabajo. Hace años que no toma vacaciones, que no lee una novela o un libro de cuentos. No conserva más retratos que el de Aleida, el cual ocupa un sitio privilegiado en la sala. ¿Cómo pude cambiar tanto?, se reconviene al anudarse los zapatos. Está listo. ¿O le falta algo? Ya se puso desodorante y... extiende la toalla sobre el lavabo. Los innumerables hilos blancos ahora húmedos le provocan cierto escalofrío.
 En la panza del Iztaccíhuatl avanzan las dos cordadas que se formaron para atacar el Glaciar de Ayoloco. La que está a tu cargo la integran además Ignacio, Raquel, Aleida y Fabián. Ascienden por el lado derecho con sólo dos mochilas muy ligeras. En una tu mejor amigo carga una cámara fotográfica; la otra, que es de Raquel, la llevas tú con un termo lleno de café y vasos desechables. La tarde azul y blanca tiene un olor dulce en el paisaje soberbio. Da pena pisar las blanquísimas sábanas de nieve puestas a orear sobre las rocas y las tierras áridas. A través de los gogles y el maquillaje para mitigar la quemadura de los rayos ultravioleta, respiras las continuas oleadas de aire como un acto de anticipación a la nostralgia. Los spikes y los piolets se encajan sin dificultad en la nieve, pero a medida que avanzan, paso a paso por la pendiente cada vez más inclinada, el terreno se vuelve difícil. Fabián y tú, en los extremos de la cordada, se turnan la punta. En menos de una hora alcanzan la primera parte del objetivo. Se detienen a reponer energías al pie de una saliente. Es una especie de cornisa que les queda a una altura entre el estómago y el pecho. Arriba, a menos de cincuenta metros, el glaciar impresiona con su movimiento imperceptible y sus anchas rocas no totalmente escarchadas. Semeja los arrecifes por los que podría accederse a las azules aguas del cielo. Desunen sus cuerdas. A sugerencia de Raquel, sacas el termo y los vasos. Sirves el café. Excitados por la belleza del lugar brindan y se congratulan unos a otros por coincidir en ese momento de sus vidas. Fabián comienza a tomar fotos. En el extremo izquierdo, a unos trescientos metros de distancia, sobre las barbas blancas de unas nubes, los compañeros de la otra cordada también se muestran entusiastas. El guía que va con ellos les indicará el momento de reunirse todos para practicar las técnicas de caída. Aquéllos agitan las manos y luego de extenderlas hacia arriba inclinan el cuerpo al frente, como en una reverencia islámica. Raquel y Aleida creen entender el juego, les devuelven la señal. Por encima de sus cabezas ruge un pesado rumor, algo semejante a un tanque de agua con hervores alarmantes. Supones que los cinco admiraron en fracciones de segundo la elíptica, gigantesca roca que pega sobre la ladera y corre velozmente hacia ustedes. La sorpresa los paraliza. En ese instante en que el tiempo también se congela, recuerdas la voz de tu falsa imagen y crees comprender. Gritas: ¡Agachen las cabezas!, ¡agachen las cabezas!, abrazas a dos de tus prójimos y te precipitas con ellos apenas con el tiempo justo para acurrucarse en cuclillas bajo la cornisa. Los segundos se alargan estirados por las estentóreas respiraciones y algún rezo a media voz. Alguien dice, o pregunta: ¡¿Ya?! y otra voz contesta: ¡No!, todavía sigue. Con la cabeza a salvo, pero la cadera expuesta a una cascada de piedras diminutas que te acribillan sin piedad, intuyes que no están todos tus compañeros. ¿Quién falta? Debajo de la cornisa, un incipiente deshielo, apenas un chisguete, gotea hacia el piso terroso donde permanecen hincados. En la panza del Iztaccíhuatl avanzan las dos cordadas que se formaron para atacar el Glaciar de Ayoloco. La que está a tu cargo la integran además Ignacio, Raquel, Aleida y Fabián. Ascienden por el lado derecho con sólo dos mochilas muy ligeras. En una tu mejor amigo carga una cámara fotográfica; la otra, que es de Raquel, la llevas tú con un termo lleno de café y vasos desechables. La tarde azul y blanca tiene un olor dulce en el paisaje soberbio. Da pena pisar las blanquísimas sábanas de nieve puestas a orear sobre las rocas y las tierras áridas. A través de los gogles y el maquillaje para mitigar la quemadura de los rayos ultravioleta, respiras las continuas oleadas de aire como un acto de anticipación a la nostralgia. Los spikes y los piolets se encajan sin dificultad en la nieve, pero a medida que avanzan, paso a paso por la pendiente cada vez más inclinada, el terreno se vuelve difícil. Fabián y tú, en los extremos de la cordada, se turnan la punta. En menos de una hora alcanzan la primera parte del objetivo. Se detienen a reponer energías al pie de una saliente. Es una especie de cornisa que les queda a una altura entre el estómago y el pecho. Arriba, a menos de cincuenta metros, el glaciar impresiona con su movimiento imperceptible y sus anchas rocas no totalmente escarchadas. Semeja los arrecifes por los que podría accederse a las azules aguas del cielo. Desunen sus cuerdas. A sugerencia de Raquel, sacas el termo y los vasos. Sirves el café. Excitados por la belleza del lugar brindan y se congratulan unos a otros por coincidir en ese momento de sus vidas. Fabián comienza a tomar fotos. En el extremo izquierdo, a unos trescientos metros de distancia, sobre las barbas blancas de unas nubes, los compañeros de la otra cordada también se muestran entusiastas. El guía que va con ellos les indicará el momento de reunirse todos para practicar las técnicas de caída. Aquéllos agitan las manos y luego de extenderlas hacia arriba inclinan el cuerpo al frente, como en una reverencia islámica. Raquel y Aleida creen entender el juego, les devuelven la señal. Por encima de sus cabezas ruge un pesado rumor, algo semejante a un tanque de agua con hervores alarmantes. Supones que los cinco admiraron en fracciones de segundo la elíptica, gigantesca roca que pega sobre la ladera y corre velozmente hacia ustedes. La sorpresa los paraliza. En ese instante en que el tiempo también se congela, recuerdas la voz de tu falsa imagen y crees comprender. Gritas: ¡Agachen las cabezas!, ¡agachen las cabezas!, abrazas a dos de tus prójimos y te precipitas con ellos apenas con el tiempo justo para acurrucarse en cuclillas bajo la cornisa. Los segundos se alargan estirados por las estentóreas respiraciones y algún rezo a media voz. Alguien dice, o pregunta: ¡¿Ya?! y otra voz contesta: ¡No!, todavía sigue. Con la cabeza a salvo, pero la cadera expuesta a una cascada de piedras diminutas que te acribillan sin piedad, intuyes que no están todos tus compañeros. ¿Quién falta? Debajo de la cornisa, un incipiente deshielo, apenas un chisguete, gotea hacia el piso terroso donde permanecen hincados.
La gota de agua salada surca la rosácea pared de su mejilla, continúa por uno de los pliegues a un lado de la boca hasta rodar en la saliente mandibular. ¿Por qué no fui yo?, se pregunta, luego de secarse con la toalla. Él me salvó una vez y yo no pude, ¿o no quise hacerlo? En su cabeza se desplaza otra vez ese sueño podrido que lo acosó durante tanto tiempo, aunque con los años se espació hasta casi desaparecer. Todo comenzaba un día soleado en el Cañón de Aculco, en Querétaro, donde Fabián y él emprendían nuevas rutas para la escalada en roca. En algún momento, los altos peñascos se transformaban en una torre de Babel. Ambos discutían al calor de sus argumentos, mientras arriba de ellos, cuadrillas de trabajadores transportaban en troncos rodantes grandes bloques de piedra.
—No me estás entendiendo. Lo que digo y lo sabes, es que la tensión de las cuerdas tiene un límite directamente proporcional a...
—Y yo te hablo de un retraso insostenible si...
—Sí, sí, pero la seguridad es primero.
—¿Entonces quieres quemarte, incumplir con los tiempos en tu primer trabajo importante?
En el nivel superior también los peones discuten. Por momentos se forman espesas nubes de polvo arcilloso hasta que, una vez disipadas, el arrastre contunúa. El alegato nunca se interrumpe. Tras un descuido, dos grupos de trabajadores equidistantes no pueden impedir que una piedra resbale de su cama rodante y tire a quienes la tenían sujeta con cuerdas. La roca queda suspendida sobre las cabezas de ustedes. Al verla, el miedo intenta cuartear verticalmente tu estructura y si no te desmorona es porque te sorprende que Fabián haga caso omiso de ella. ¿Qué, no se da cuenta? El peso que soportan los jornaleros es tanto que se desequilibra la carga provocando un movimiento pendular. Cuando ves venir la piedra hacia ti, agachas la cabeza, hasta que la sombra de la roca se orienta hacia donde está tu amigo, que de manera inexplicable está cada vez más alejado de ti. Aunque tratas de hacerlo, no puedes advertirlo del peligro. La voz no sale de tu boca, aunque intentas desgarrarte la garganta.
Estruja la toalla y toma el gotero para los ojos. No quiere que se le vean enrojecidos. Mientras inclina hacia atrás la cabeza para aplicarse la solución, recuerda que no se ha puesto agua de colonia. El filtro de su memoria lo coloca otra vez en la panza de La Mujer Dormida, donde con los pies sumergidos en la blanca superficie, el cuerpo de su amigo tiene el cráneo destrozado. La piedra homicida se detuvo junto a una roca mayor, quince metros abajo.
Quién sabe en qué momento la cordada de la izquierda llegó hasta ustedes. El guía se talla la cara y se mesa los cabellos a dos manos, con indignación e impotencia. Aleida, flanqueada por Raquel y Nacho, llora convulsivamente. Hay una mezcla de reproche y desamparo en el vidriado resplandor de sus pupilas. Comienza como un diente de león que alguien soplara al viento y enseguida es ya una silenciosa nevada la que flota como alboroto de plumas blancas mientras, cabizbajos, amortajan el cadáver e improvisan una camilla para descenderlo. Se respira en el ambiente un aroma de mar que satura los sentidos, como si la montaña fuera de pronto una mujer de sal y no de nieve.
El olor del agua de colonia frotada en las palmas de las manos y luego en el rostro lo regresan al cuarto de baño. ¿En qué lado del espejo estoy? ¿Por qué renuncié a mis sueños? ¡Cuánto le debo de lo que soy a ella, a su comprensión, a su paciencia! ¿También a su amor? ¿Qué es lo que ve en mí?, se inquiere mirándose a los ojos. O mejor dicho, mira los ojos de enfrente, como si aquel que lo observa desde el lado opuesto fuera otra persona. Mueve los labios en un intento por pronunciar lo primero que asalte su memoria, articule su lengua, haga vibrar sus cuerdas vocales, rompa en esquirlas de palabras el disciplinado silencio en el que desde aquella expedición transcurre normalmente su vida, consagrada primero al estudio y luego al trabajo.
¿Por qué no gritas como cuando eras joven? Reconócete, regáñate frente a frente. ¡Héctoor Héctooor! Pero no es tu voz la que resuena sino la de ella, quien te llama con premura. ¡Héctor!, qué pasó. ¿No me oyes? Y luego dicen que las mujeres somos las vanidosas. ¡Vooy!, contestas quedándote sin aire. Jalas todo el que pueden retener tus pulmones y lo expulsas suavemente con todo y recuerdos. Abres la puerta y apenas sales evitas mirarla a los ojos echando un vistazo elogioso a su figura y emitiendo un silbido de admiración. Sonriente, Aleida acomoda el nudo de tu corbata. Te entrega las llaves del auto con gesto gruñón y luego te besa con ternura.
 Un tránsito numeroso pero fluido les permite avanzar con rapidez. En menos de lo que tarda un par de arias del Aleluya de Häendel descienden en su destino. Entregas las llaves del Mercedes a un valet parking y tomas a tu mujer del brazo. Se encaminan hacia los corrillos apostados a ambos lados de una ancha alfombra roja iluminada desde las alturas por reflectores de cine. Intercambian saludos con los conocidos. Alguien les comenta que no tarda en llegar el embajador. Observas que la luna llena se refleja en los amplios ventanales de los edificios. Algo allá arriba se mueve. Sientes vértigo. El suelo camina debajo de tus pies. Una voz colectiva grita ¡Está temblando! En medio del ruido atroz de los edificios que se topetean en las alturas, de la borracha oscilación de las luminarias; de la gente histérica que se desparrama hacia la periferia, ubicas un claro y perfilas el cuerpo de Aleida. ¡Corre hacia allá!, le dices. Luego, con la vista fija en las alturas silabeas algo que nadie puede escuchar y te quedas parado, como una imagen detenida en el tiempo, contemplando con fascinado asombro la roca enorme del Glaciar de Ayoloco vista por primera vez veinte años atrás. Un tránsito numeroso pero fluido les permite avanzar con rapidez. En menos de lo que tarda un par de arias del Aleluya de Häendel descienden en su destino. Entregas las llaves del Mercedes a un valet parking y tomas a tu mujer del brazo. Se encaminan hacia los corrillos apostados a ambos lados de una ancha alfombra roja iluminada desde las alturas por reflectores de cine. Intercambian saludos con los conocidos. Alguien les comenta que no tarda en llegar el embajador. Observas que la luna llena se refleja en los amplios ventanales de los edificios. Algo allá arriba se mueve. Sientes vértigo. El suelo camina debajo de tus pies. Una voz colectiva grita ¡Está temblando! En medio del ruido atroz de los edificios que se topetean en las alturas, de la borracha oscilación de las luminarias; de la gente histérica que se desparrama hacia la periferia, ubicas un claro y perfilas el cuerpo de Aleida. ¡Corre hacia allá!, le dices. Luego, con la vista fija en las alturas silabeas algo que nadie puede escuchar y te quedas parado, como una imagen detenida en el tiempo, contemplando con fascinado asombro la roca enorme del Glaciar de Ayoloco vista por primera vez veinte años atrás.
|
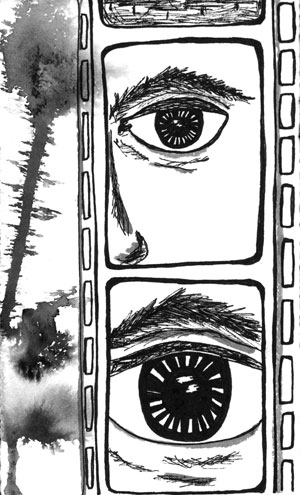
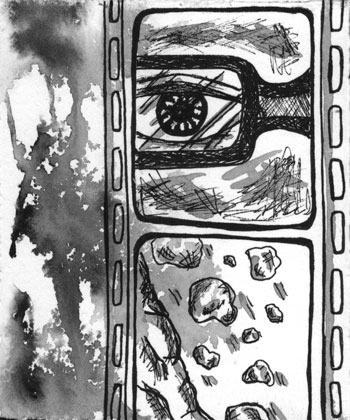




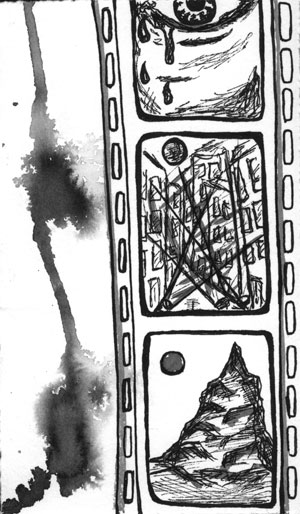 Te acalambras porque el agua está muy fría y no hiciste los ejercicios de calentamiento que recomendó el Cejas. ¡Y qué importa!, puedes alcanzar la otra orilla sin esas mariconadas y sin ayuda de nadie. Rebaños de nubes y las sombras espesas de los árboles impiden que el río se entibie siquiera. El engarrotamiento ya invade las dos piernas y si no manoteas más rápido te hundirás por desobediente. Tragas un gran buche y observas el chacualeo de tus manos desesperadas que no consiguen levantar el vuelo. Las agitas cada vez más rápido pero parecen estar en un punto cada vez más alto que tu cabeza. Quieres impulsarte y jalar más aire o gritar, pero en lugar de eso sólo das otro gran sorbo. ¿Por qué nadie se acerca? Esos de allá creerán que repites la broma para los de primer ingreso. Tus manoteos son cada vez más lentos y por eso desciendes rápido a un mundo turbio con más plantas, piedras y basura que peces. Sólo un ajolote cercano mira con atención tus ojos que deben estar ya desorbitados. Justo cuando renuncias al manoteo y estás a punto de abrir por completo la boca sientes el tirón hacia arriba. El sol se burla de ti arrojándote por entre las ramas zigzageantes chisguetes de luz mientras alguien, que te puso bocarriba, te remolca, sube tu cuerpo a tierra firme, lo recuesta debajo de un árbol.
Te acalambras porque el agua está muy fría y no hiciste los ejercicios de calentamiento que recomendó el Cejas. ¡Y qué importa!, puedes alcanzar la otra orilla sin esas mariconadas y sin ayuda de nadie. Rebaños de nubes y las sombras espesas de los árboles impiden que el río se entibie siquiera. El engarrotamiento ya invade las dos piernas y si no manoteas más rápido te hundirás por desobediente. Tragas un gran buche y observas el chacualeo de tus manos desesperadas que no consiguen levantar el vuelo. Las agitas cada vez más rápido pero parecen estar en un punto cada vez más alto que tu cabeza. Quieres impulsarte y jalar más aire o gritar, pero en lugar de eso sólo das otro gran sorbo. ¿Por qué nadie se acerca? Esos de allá creerán que repites la broma para los de primer ingreso. Tus manoteos son cada vez más lentos y por eso desciendes rápido a un mundo turbio con más plantas, piedras y basura que peces. Sólo un ajolote cercano mira con atención tus ojos que deben estar ya desorbitados. Justo cuando renuncias al manoteo y estás a punto de abrir por completo la boca sientes el tirón hacia arriba. El sol se burla de ti arrojándote por entre las ramas zigzageantes chisguetes de luz mientras alguien, que te puso bocarriba, te remolca, sube tu cuerpo a tierra firme, lo recuesta debajo de un árbol. Es un truco que siempre le da resultado: hablar de Alemania aprovechando la ignorancia de sus escuchas, te advierto —agrega Nacho—, diserta sobre la fórmula para la elaboración de la cerveza bávara, según él la mejor del mundo; refiere las características técnicas menos conocidas de los autos más prácticos: Volkswagen, y de los más elegantes: Mercedes Benz; o cuenta los desplantes y genialidades de Bach, Häendel, Goethe, o el mismísimo Einstein. Te apuesto lo que quieras que en menos de un minuto ese grupo que ahorita está con él va a huir harto de tanta erudición. ¡Y así ocurre! Nacho y tú son sus únicos amigos. Pero ambos prefieren oírlo hablar de sus conquistas. ¿Teresa?, es una histérica que hasta da miedo, pero a la hora buena mama como si fuera una recién nacida. No, Moni me costó mucha paciencia, flores, regalos, cenas y nunca se acostó conmigo. Pero como la pasamos tan bien, todavía somos amigos. En cambio a Ruth nunca le llegué; fue ella la que me encerró una tarde en su depa. Fabián te confía su debilidad por una sola. Aleida tiene la sangre que me gusta. Ya me tomó la medida. Por más que quiero, no puedo dejar de pensar en ella y mírame, Héctor, debo estar grave porque me ha vuelto monógamo.
Es un truco que siempre le da resultado: hablar de Alemania aprovechando la ignorancia de sus escuchas, te advierto —agrega Nacho—, diserta sobre la fórmula para la elaboración de la cerveza bávara, según él la mejor del mundo; refiere las características técnicas menos conocidas de los autos más prácticos: Volkswagen, y de los más elegantes: Mercedes Benz; o cuenta los desplantes y genialidades de Bach, Häendel, Goethe, o el mismísimo Einstein. Te apuesto lo que quieras que en menos de un minuto ese grupo que ahorita está con él va a huir harto de tanta erudición. ¡Y así ocurre! Nacho y tú son sus únicos amigos. Pero ambos prefieren oírlo hablar de sus conquistas. ¿Teresa?, es una histérica que hasta da miedo, pero a la hora buena mama como si fuera una recién nacida. No, Moni me costó mucha paciencia, flores, regalos, cenas y nunca se acostó conmigo. Pero como la pasamos tan bien, todavía somos amigos. En cambio a Ruth nunca le llegué; fue ella la que me encerró una tarde en su depa. Fabián te confía su debilidad por una sola. Aleida tiene la sangre que me gusta. Ya me tomó la medida. Por más que quiero, no puedo dejar de pensar en ella y mírame, Héctor, debo estar grave porque me ha vuelto monógamo. La pileta tiene reflejos plateados. Sabes tuyo el rostro reflejado en el agua, pero la sombra de la montaña y las serpentinas lanzadas por el plenilunio no te permiten confirmarlo. Acercas la cara, como si fueras a fundirte con tu imagen. Quieres recuperar la magia del atardecer. En lugar de eso, el fondo de otra noche se proyecta. Recortada en cielo azul marino, la luna espejea de arriba a abajo los grandes ventanales de altos edificios. Te parece un sitio conocido, pero no logras saber dónde lo has visto. Damas de vestidos y escotes largos, acompañadas por caballeros de esmoquin forman corrillos a los costados de una ancha alfombra iluminada por altos reflectores de cine. Un ronquido de acero y de concreto, de cristales que se rompen con ecos de agua sólida desciende a tus oídos. La escena es tan real que, instintivamente, agachas la cabeza que traspasa el espejo líquido. Al sacarla, brillante de sudor y agua, oyes una voz cuyo significado no entiendes, porque es una lengua para ti desconocida. Un frío gelatinoso sacude tu esqueleto. Cuando lo yergues para desandar los pasos, alcanzas a escuchar aún el peculiar silabeo. Con prisa, regresas a Nexcoalango. Te secas con las mangas de la chamarra. A punto de llegar, de entre los árboles sale una sombra cuya voz te hace respingar hacia atrás. ¿Quién vive? Entre risitas apagadas con las manos para no despertar a los que ya duermen en las tiendas, la sombra se acerca y te abraza. ¡Ay!, te espanté, pobrecito. Al identificar la voz, te dejas consolar olisqueando de paso entre la bufanda y la gorra el aroma tibio que se desprende de Aleida. ¿A ti también te andaba de la pis?, pregunta. Al separarte para mirarla percibes un choque eléctrico provocado por un roce de mejillas. Continúas el movimiento hasta emparejar tus labios con los de ella. La estrechas de nuevo. El beso rezuma dulzores, fragancias nuevas. Con labios húmedos asciendes por una ruta de pequeños lunares hasta una de las orejas femeninas cuyo revés lames. Tras estremecerse ella atrapa con la suya tu boca. Agitadas, las respiraciones retiemblan con escándalo en el respectivo pecho. Angustiosa pero afortunadamente logras desprender tu guante derecho. Abrazas y presionas sus nalgas para rascarte la comezón que te crece en el centro del cuerpo. Y qué hacer con las montañas de ropa. Tu desnuda mano explora y encuentra un hueco debajo del anorak, gira, desfaja una, dos blusas, roza con las yemas la piel del vientre, se dispone al descenso. Ella arquea las caderas hacia atrás. La mano aguarda unos instantes y luego sube cautelosa por la tibia epidermis, encuentra un obstáculo, se desliza por encima de un borde y atrapa un pecho. Aleida sacude el tronco y retrocede. Sin abandonar a tu rehén delineas el pezón con el índice hasta que Aleida interumpe el beso, te separa con un empujón y se aleja corriendo para meterse en su tienda. Antes de caminar hacia la tuya, recoges el guante y lo sacudes. Acomodas tu miembro verticalmente. ¡Ora, tú!, no espantes, parece que te persigue el hombre de las nieves, dice Nacho, cuando te arrojas al interior resbalando sobre las dos bolsas de dormir de tus compañeros. Se enciende una lámpara y detrás de la luz, adormilado, Fabián te mira como a un extaño. Nacho dice, al sentir un rodillazo en sus posaderas, órale, no tan brusco joven, para eso son pero se piden. Tomas la lámpara, cuando estás a punto de apagarla, rumias el sabor de la culpa mirando el vaho ensortijado que sale de tu boca.
La pileta tiene reflejos plateados. Sabes tuyo el rostro reflejado en el agua, pero la sombra de la montaña y las serpentinas lanzadas por el plenilunio no te permiten confirmarlo. Acercas la cara, como si fueras a fundirte con tu imagen. Quieres recuperar la magia del atardecer. En lugar de eso, el fondo de otra noche se proyecta. Recortada en cielo azul marino, la luna espejea de arriba a abajo los grandes ventanales de altos edificios. Te parece un sitio conocido, pero no logras saber dónde lo has visto. Damas de vestidos y escotes largos, acompañadas por caballeros de esmoquin forman corrillos a los costados de una ancha alfombra iluminada por altos reflectores de cine. Un ronquido de acero y de concreto, de cristales que se rompen con ecos de agua sólida desciende a tus oídos. La escena es tan real que, instintivamente, agachas la cabeza que traspasa el espejo líquido. Al sacarla, brillante de sudor y agua, oyes una voz cuyo significado no entiendes, porque es una lengua para ti desconocida. Un frío gelatinoso sacude tu esqueleto. Cuando lo yergues para desandar los pasos, alcanzas a escuchar aún el peculiar silabeo. Con prisa, regresas a Nexcoalango. Te secas con las mangas de la chamarra. A punto de llegar, de entre los árboles sale una sombra cuya voz te hace respingar hacia atrás. ¿Quién vive? Entre risitas apagadas con las manos para no despertar a los que ya duermen en las tiendas, la sombra se acerca y te abraza. ¡Ay!, te espanté, pobrecito. Al identificar la voz, te dejas consolar olisqueando de paso entre la bufanda y la gorra el aroma tibio que se desprende de Aleida. ¿A ti también te andaba de la pis?, pregunta. Al separarte para mirarla percibes un choque eléctrico provocado por un roce de mejillas. Continúas el movimiento hasta emparejar tus labios con los de ella. La estrechas de nuevo. El beso rezuma dulzores, fragancias nuevas. Con labios húmedos asciendes por una ruta de pequeños lunares hasta una de las orejas femeninas cuyo revés lames. Tras estremecerse ella atrapa con la suya tu boca. Agitadas, las respiraciones retiemblan con escándalo en el respectivo pecho. Angustiosa pero afortunadamente logras desprender tu guante derecho. Abrazas y presionas sus nalgas para rascarte la comezón que te crece en el centro del cuerpo. Y qué hacer con las montañas de ropa. Tu desnuda mano explora y encuentra un hueco debajo del anorak, gira, desfaja una, dos blusas, roza con las yemas la piel del vientre, se dispone al descenso. Ella arquea las caderas hacia atrás. La mano aguarda unos instantes y luego sube cautelosa por la tibia epidermis, encuentra un obstáculo, se desliza por encima de un borde y atrapa un pecho. Aleida sacude el tronco y retrocede. Sin abandonar a tu rehén delineas el pezón con el índice hasta que Aleida interumpe el beso, te separa con un empujón y se aleja corriendo para meterse en su tienda. Antes de caminar hacia la tuya, recoges el guante y lo sacudes. Acomodas tu miembro verticalmente. ¡Ora, tú!, no espantes, parece que te persigue el hombre de las nieves, dice Nacho, cuando te arrojas al interior resbalando sobre las dos bolsas de dormir de tus compañeros. Se enciende una lámpara y detrás de la luz, adormilado, Fabián te mira como a un extaño. Nacho dice, al sentir un rodillazo en sus posaderas, órale, no tan brusco joven, para eso son pero se piden. Tomas la lámpara, cuando estás a punto de apagarla, rumias el sabor de la culpa mirando el vaho ensortijado que sale de tu boca. En la panza del Iztaccíhuatl avanzan las dos cordadas que se formaron para atacar el Glaciar de Ayoloco. La que está a tu cargo la integran además Ignacio, Raquel, Aleida y Fabián. Ascienden por el lado derecho con sólo dos mochilas muy ligeras. En una tu mejor amigo carga una cámara fotográfica; la otra, que es de Raquel, la llevas tú con un termo lleno de café y vasos desechables. La tarde azul y blanca tiene un olor dulce en el paisaje soberbio. Da pena pisar las blanquísimas sábanas de nieve puestas a orear sobre las rocas y las tierras áridas. A través de los gogles y el maquillaje para mitigar la quemadura de los rayos ultravioleta, respiras las continuas oleadas de aire como un acto de anticipación a la nostralgia. Los spikes y los piolets se encajan sin dificultad en la nieve, pero a medida que avanzan, paso a paso por la pendiente cada vez más inclinada, el terreno se vuelve difícil. Fabián y tú, en los extremos de la cordada, se turnan la punta. En menos de una hora alcanzan la primera parte del objetivo. Se detienen a reponer energías al pie de una saliente. Es una especie de cornisa que les queda a una altura entre el estómago y el pecho. Arriba, a menos de cincuenta metros, el glaciar impresiona con su movimiento imperceptible y sus anchas rocas no totalmente escarchadas. Semeja los arrecifes por los que podría accederse a las azules aguas del cielo. Desunen sus cuerdas. A sugerencia de Raquel, sacas el termo y los vasos. Sirves el café. Excitados por la belleza del lugar brindan y se congratulan unos a otros por coincidir en ese momento de sus vidas. Fabián comienza a tomar fotos. En el extremo izquierdo, a unos trescientos metros de distancia, sobre las barbas blancas de unas nubes, los compañeros de la otra cordada también se muestran entusiastas. El guía que va con ellos les indicará el momento de reunirse todos para practicar las técnicas de caída. Aquéllos agitan las manos y luego de extenderlas hacia arriba inclinan el cuerpo al frente, como en una reverencia islámica. Raquel y Aleida creen entender el juego, les devuelven la señal. Por encima de sus cabezas ruge un pesado rumor, algo semejante a un tanque de agua con hervores alarmantes. Supones que los cinco admiraron en fracciones de segundo la elíptica, gigantesca roca que pega sobre la ladera y corre velozmente hacia ustedes. La sorpresa los paraliza. En ese instante en que el tiempo también se congela, recuerdas la voz de tu falsa imagen y crees comprender. Gritas: ¡Agachen las cabezas!, ¡agachen las cabezas!, abrazas a dos de tus prójimos y te precipitas con ellos apenas con el tiempo justo para acurrucarse en cuclillas bajo la cornisa. Los segundos se alargan estirados por las estentóreas respiraciones y algún rezo a media voz. Alguien dice, o pregunta: ¡¿Ya?! y otra voz contesta: ¡No!, todavía sigue. Con la cabeza a salvo, pero la cadera expuesta a una cascada de piedras diminutas que te acribillan sin piedad, intuyes que no están todos tus compañeros. ¿Quién falta? Debajo de la cornisa, un incipiente deshielo, apenas un chisguete, gotea hacia el piso terroso donde permanecen hincados.
En la panza del Iztaccíhuatl avanzan las dos cordadas que se formaron para atacar el Glaciar de Ayoloco. La que está a tu cargo la integran además Ignacio, Raquel, Aleida y Fabián. Ascienden por el lado derecho con sólo dos mochilas muy ligeras. En una tu mejor amigo carga una cámara fotográfica; la otra, que es de Raquel, la llevas tú con un termo lleno de café y vasos desechables. La tarde azul y blanca tiene un olor dulce en el paisaje soberbio. Da pena pisar las blanquísimas sábanas de nieve puestas a orear sobre las rocas y las tierras áridas. A través de los gogles y el maquillaje para mitigar la quemadura de los rayos ultravioleta, respiras las continuas oleadas de aire como un acto de anticipación a la nostralgia. Los spikes y los piolets se encajan sin dificultad en la nieve, pero a medida que avanzan, paso a paso por la pendiente cada vez más inclinada, el terreno se vuelve difícil. Fabián y tú, en los extremos de la cordada, se turnan la punta. En menos de una hora alcanzan la primera parte del objetivo. Se detienen a reponer energías al pie de una saliente. Es una especie de cornisa que les queda a una altura entre el estómago y el pecho. Arriba, a menos de cincuenta metros, el glaciar impresiona con su movimiento imperceptible y sus anchas rocas no totalmente escarchadas. Semeja los arrecifes por los que podría accederse a las azules aguas del cielo. Desunen sus cuerdas. A sugerencia de Raquel, sacas el termo y los vasos. Sirves el café. Excitados por la belleza del lugar brindan y se congratulan unos a otros por coincidir en ese momento de sus vidas. Fabián comienza a tomar fotos. En el extremo izquierdo, a unos trescientos metros de distancia, sobre las barbas blancas de unas nubes, los compañeros de la otra cordada también se muestran entusiastas. El guía que va con ellos les indicará el momento de reunirse todos para practicar las técnicas de caída. Aquéllos agitan las manos y luego de extenderlas hacia arriba inclinan el cuerpo al frente, como en una reverencia islámica. Raquel y Aleida creen entender el juego, les devuelven la señal. Por encima de sus cabezas ruge un pesado rumor, algo semejante a un tanque de agua con hervores alarmantes. Supones que los cinco admiraron en fracciones de segundo la elíptica, gigantesca roca que pega sobre la ladera y corre velozmente hacia ustedes. La sorpresa los paraliza. En ese instante en que el tiempo también se congela, recuerdas la voz de tu falsa imagen y crees comprender. Gritas: ¡Agachen las cabezas!, ¡agachen las cabezas!, abrazas a dos de tus prójimos y te precipitas con ellos apenas con el tiempo justo para acurrucarse en cuclillas bajo la cornisa. Los segundos se alargan estirados por las estentóreas respiraciones y algún rezo a media voz. Alguien dice, o pregunta: ¡¿Ya?! y otra voz contesta: ¡No!, todavía sigue. Con la cabeza a salvo, pero la cadera expuesta a una cascada de piedras diminutas que te acribillan sin piedad, intuyes que no están todos tus compañeros. ¿Quién falta? Debajo de la cornisa, un incipiente deshielo, apenas un chisguete, gotea hacia el piso terroso donde permanecen hincados. Un tránsito numeroso pero fluido les permite avanzar con rapidez. En menos de lo que tarda un par de arias del Aleluya de Häendel descienden en su destino. Entregas las llaves del Mercedes a un valet parking y tomas a tu mujer del brazo. Se encaminan hacia los corrillos apostados a ambos lados de una ancha alfombra roja iluminada desde las alturas por reflectores de cine. Intercambian saludos con los conocidos. Alguien les comenta que no tarda en llegar el embajador. Observas que la luna llena se refleja en los amplios ventanales de los edificios. Algo allá arriba se mueve. Sientes vértigo. El suelo camina debajo de tus pies. Una voz colectiva grita ¡Está temblando! En medio del ruido atroz de los edificios que se topetean en las alturas, de la borracha oscilación de las luminarias; de la gente histérica que se desparrama hacia la periferia, ubicas un claro y perfilas el cuerpo de Aleida. ¡Corre hacia allá!, le dices. Luego, con la vista fija en las alturas silabeas algo que nadie puede escuchar y te quedas parado, como una imagen detenida en el tiempo, contemplando con fascinado asombro la roca enorme del Glaciar de Ayoloco vista por primera vez veinte años atrás.
Un tránsito numeroso pero fluido les permite avanzar con rapidez. En menos de lo que tarda un par de arias del Aleluya de Häendel descienden en su destino. Entregas las llaves del Mercedes a un valet parking y tomas a tu mujer del brazo. Se encaminan hacia los corrillos apostados a ambos lados de una ancha alfombra roja iluminada desde las alturas por reflectores de cine. Intercambian saludos con los conocidos. Alguien les comenta que no tarda en llegar el embajador. Observas que la luna llena se refleja en los amplios ventanales de los edificios. Algo allá arriba se mueve. Sientes vértigo. El suelo camina debajo de tus pies. Una voz colectiva grita ¡Está temblando! En medio del ruido atroz de los edificios que se topetean en las alturas, de la borracha oscilación de las luminarias; de la gente histérica que se desparrama hacia la periferia, ubicas un claro y perfilas el cuerpo de Aleida. ¡Corre hacia allá!, le dices. Luego, con la vista fija en las alturas silabeas algo que nadie puede escuchar y te quedas parado, como una imagen detenida en el tiempo, contemplando con fascinado asombro la roca enorme del Glaciar de Ayoloco vista por primera vez veinte años atrás. 