|
Santiago de Chile. Año 1980. En un liceo de Avenida Matta, una niña de diez años entra de la mano de su papá. Trae un bolsón de cuero colgando del hombro y los cordones del zapato derecho desatados. Afuera, en la calle, aún quedan los restos de una celebración que dejó algunos panfletos, botellas vacías y basura desperdigada por la vereda. La nueva Constitución propuesta por la Junta Militar fue aprobada por una amplia mayoría. El portero del liceo barre la mugre del frontis mientras mira al padre de la niña. Él se saca el gorro de carabinero para despedirse de su hija. La niña le sonríe y luego avanza por el pasillo con su cordón desatado arrastrándose por las baldosas del suelo. Frente a la estatua de la Virgen del Carmen, se hinca y besa su dedo pulgar.
A veces soñamos con ella. Desde nuestros colchones desperdigados por Puente Alto, La Florida, Estación Central o San Miguel, desde las sábanas sucias que delimitan nuestra ubicación actual, refugiados en los catres que sostienen nuestros cansados cuerpos que trabajan y trabajan; de noche, y a veces hasta de día, soñamos con ella. Los sueños son diversos, como diversas son nuestras cabezas, y diversos son nuestros recuerdos, y diversos somos y diversos crecimos. Desde nuestra diversidad onírica podemos concordar que cada uno en su propio estilo la ve como la recuerda. Acosta dice que en su sueño ella aparece niña, tal como la conocimos, de uniforme escolar, con el pelo tomado en un par de trenzas largas. Zúñiga dice que no, que nunca ocupó trenzas, que a él se le aparece con una melena negra y gruesa enmarcándole la cara, melena que sólo él recuerda porque Bustamante tiene otra imagen y Maldonado otra y Riquelme otra y Astudillo otra, y todas y cada una son diferentes. Los peinados y los colores varían, las facciones no terminan de enfocarse, las formas se borronean, y no hay manera de ponerse de acuerdo porque en los sueños, lo mismo que en los recuerdos, no puede ni debe haber consenso posible.
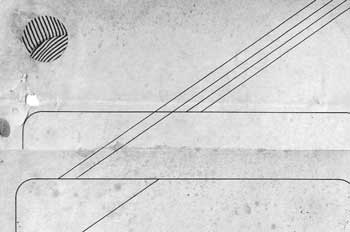 Fuenzalida sueña con la primera vez que la vio. Cuando despierta no recuerda bien cómo era su peinado, así es que no entra en ese debate con el resto del curso porque para Fuenzalida lo importante en los sueños son las voces, no los peinados. Fuenzalida sueña con muchas voces infantiles cuchicheando en la sala de clases del quinto año básico y con el profesor de turno pasando la lista. Acosta, presente. Bustamante, presente. Contreras, presente. Las voces de cada uno de los niños van respondiendo con el tono preciso, tal cual eran, porque aunque las voces se diluyen con el tiempo, los sueños saben resucitarlas. Donoso, presente. Fuenzalida, presente. Y entonces el turno de ella, su nombre pronunciado bajo los bigotes negros del profesor. González, se escucha en la sala, y desde un banco solitario de la parte de atrás, la alumna nueva, o quizás no tan nueva, responde presente. Es ella. No importa cómo se ve su pelo, su color de piel o sus ojos. Todo es relativo, menos el sonido de su voz, que cuando se trata de sueños, según Fuenzalida, es lo mismo que una huella digital. La voz de González se nos cuela desde el sueño de Fuenzalida y toma nuestras propias imágenes, nuestras propias versiones de González, y ahí se instala y se queda para acompañarnos noche tras noche. A veces visita la almohada de Berríos, otra, el colchón de Quiroga, otra, las sábanas rotas de Martínez. Y así el recorrido nocturno es una pasada de lista circular que no termina nunca, un chequeo eterno que no nos deja dormir tranquilos. Han pasado años. Demasiados años. Nuestros colchones, lo mismo que nuestras vidas, se han desperdigado en la ciudad hasta desaparecer unos de otros. Qué ha sido de cada uno es una completa incógnita que poco importa resolver. A la distancia compartimos sueños. Por lo menos uno bordado con hilo blanco en la solapa de un delantal cuadrillé: Estrella González.
Fuenzalida sueña con la primera vez que la vio. Cuando despierta no recuerda bien cómo era su peinado, así es que no entra en ese debate con el resto del curso porque para Fuenzalida lo importante en los sueños son las voces, no los peinados. Fuenzalida sueña con muchas voces infantiles cuchicheando en la sala de clases del quinto año básico y con el profesor de turno pasando la lista. Acosta, presente. Bustamante, presente. Contreras, presente. Las voces de cada uno de los niños van respondiendo con el tono preciso, tal cual eran, porque aunque las voces se diluyen con el tiempo, los sueños saben resucitarlas. Donoso, presente. Fuenzalida, presente. Y entonces el turno de ella, su nombre pronunciado bajo los bigotes negros del profesor. González, se escucha en la sala, y desde un banco solitario de la parte de atrás, la alumna nueva, o quizás no tan nueva, responde presente. Es ella. No importa cómo se ve su pelo, su color de piel o sus ojos. Todo es relativo, menos el sonido de su voz, que cuando se trata de sueños, según Fuenzalida, es lo mismo que una huella digital. La voz de González se nos cuela desde el sueño de Fuenzalida y toma nuestras propias imágenes, nuestras propias versiones de González, y ahí se instala y se queda para acompañarnos noche tras noche. A veces visita la almohada de Berríos, otra, el colchón de Quiroga, otra, las sábanas rotas de Martínez. Y así el recorrido nocturno es una pasada de lista circular que no termina nunca, un chequeo eterno que no nos deja dormir tranquilos. Han pasado años. Demasiados años. Nuestros colchones, lo mismo que nuestras vidas, se han desperdigado en la ciudad hasta desaparecer unos de otros. Qué ha sido de cada uno es una completa incógnita que poco importa resolver. A la distancia compartimos sueños. Por lo menos uno bordado con hilo blanco en la solapa de un delantal cuadrillé: Estrella González.
Riquelme sueña con manos de repuesto. Son las manos de la casa de González. Él fue el único que estuvo ahí una vez, así es que sus sueños son como un testimonio. Riquelme dice que la casa era grande y oscura y llena de puertas cerradas. Detrás de una de esas puertas estaba la pieza del hermano de González. Ahí no se podía entrar. Detrás de otras dos puertas, en un segundo piso al que se llegaba por una escalera sin baranda, estaban las piezas de González y sus papás. Ahí sí se podía entrar. Pero él no lo hizo. No lo invitaron. Abajo había un comedor y un living y un lugar con una televisión y un equipo de juegos Atari que había sido del hermano de González, pero que ahora era de González. Riquelme y González jugaron al Space Invaders durante muchas horas. Las balas verde fosforescente de los terrícolas avanzaban rápidas por la pantalla hasta alcanzar a algún alienígena. Proyectiles iban y venían. González y Riquelme mataron tantos marcianos como fue posible, pero nunca lograron sobrepasar la marca que había hecho el hermano de González un año atrás. Por más que lo intentaron, el combate antialienígena fracasó en romper el récord.
Luego de un rato la mamá de González, doña González, les sirvió la leche y les dijo que debían hacer la tarea. Era un trabajo de historia sobre la Guerra del Pacífico, la eterna disputa entre Chile y Perú y Bolivia, y entonces González y Riquelme se sentaron en la mesa del comedor y se pusieron a estudiar. Riquelme no recuerda mucho sobre el trabajo, más recuerda las sopaipillas con azúcar flor que les sirvió doña González, o la fotografía del hermano de González que colgaba de la pared. Según Riquelme, el hermano de González se parecía mucho a González. Una especie de copia, pero en versión hombre. Quiso preguntar qué había pasado con él, pero no se atrevió, lo mismo que no se atrevió a abrir las puertas cerradas de la casa. Al lado de la foto del hermano de González había algunas medallas colgando también. Todas con cintas tricolores, como ganadas por un atleta o un militar. Había galvanos hechos de cobre, había banderas, muchas mini banderas, de género, de metal, todas pequeñas, como para usarlas en el trabajo de la Guerra del Pacífico, o clavarlas en la conquista de algún territorio marciano.
En eso estaba Riquelme, mirando al hermano de González y las distinciones que colgaban de la pared, cuando llegó el papá de González, don González. Riquelme no lo conocía. Muy pocos lo conocíamos. Era un hombre grande, uniformado, que siempre estaba viajando y que sólo a veces se dejaba ver cuando llevaba a González por la mañana al liceo. Cuando Riquelme lo vio casi se fue de espalda. Don González besó a su mujer y a su hija, le hizo un gesto amable a Riquelme y, luego de saludar, como un ejercicio cotidiano, como quien se saca la corbata para relajarse un rato, don González se sentó en un sillón y se sacó su mano izquierda. Era una mano de palo, como las patas de los piratas. La escondía debajo de un guante de cuero negro.
La mamá de González se dio cuenta del desconcierto de Riquelme. Rápidamente se llevó a su marido y a su mano de madera al segundo piso. González le explicó a Riquelme que su papá había tenido un accidente y que por eso había perdido su manito izquierda. Un policía compañero, por casualidad, tomó una bomba y, por casualidad, le sacó el pitutito. Don González, por salvarle la vida a su compañero policía, hizo algo, nadie entiende bien qué, y tomó la bomba con su manito izquierda, y le estalló en su manito izquierda. Ahora por la noche cuando llegaba a la casa se sacaba la prótesis y descansaba porque las prótesis aprietan y no se puede tenerlas puestas tanto rato. Tenía varias, le contó, las guardaba en un mueble especial. Todas de madera, de raulí, de alerce, todas trabajadas especialmente para él, a su medida, para que no sintiera la falta del miembro ausente.
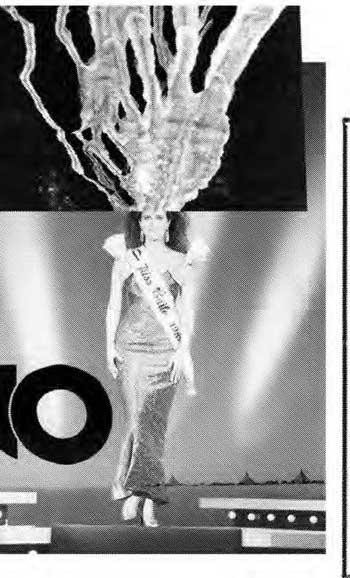 Riquelme nunca más volvió a la casa de González. La idea de esas manos falsas lo atemorizaba. Alguna vez le tocó trabajar con González de nuevo, pero prefirió invitarla a su departamento donde las manos no se salían de los cuerpos ni los niños colgaban de la pared. El rumor se hizo conocido en el liceo como una especie de mito y nadie, absolutamente nadie, ni Maldonado que se carteaba con González, y que se decía su mejor amiga, se atrevía a ir a la casa por miedo a las manos de repuesto de don González. Decían que había algunas de fierro, otras de plata y de bronce. Alguien dijo que don González tenía una que disparaba y otra que podía apuñalarte porque de ella salían cuchillos. Dedos afilados, uñas calibre 2.5, manos cañón o guillotina. Ahora Riquelme sueña con ese mueble lleno de prótesis que nunca vio y con un niño que nunca conoció jugando con ellas. El niño abre las compuertas del mueble y le muestra las manos ordenadas una por una, alineadas como en un arsenal. Son de color verde fosforescente, como las balas del Space Invaders. El niño da una orden y ellas le obedecen como animales amaestrados. Riquelme las siente salir del mueble y avanzar detrás de él. Lo acechan. Lo persiguen. Se acercan como un ejército terrícola a la caza de algún alienígena. Riquelme nunca más volvió a la casa de González. La idea de esas manos falsas lo atemorizaba. Alguna vez le tocó trabajar con González de nuevo, pero prefirió invitarla a su departamento donde las manos no se salían de los cuerpos ni los niños colgaban de la pared. El rumor se hizo conocido en el liceo como una especie de mito y nadie, absolutamente nadie, ni Maldonado que se carteaba con González, y que se decía su mejor amiga, se atrevía a ir a la casa por miedo a las manos de repuesto de don González. Decían que había algunas de fierro, otras de plata y de bronce. Alguien dijo que don González tenía una que disparaba y otra que podía apuñalarte porque de ella salían cuchillos. Dedos afilados, uñas calibre 2.5, manos cañón o guillotina. Ahora Riquelme sueña con ese mueble lleno de prótesis que nunca vio y con un niño que nunca conoció jugando con ellas. El niño abre las compuertas del mueble y le muestra las manos ordenadas una por una, alineadas como en un arsenal. Son de color verde fosforescente, como las balas del Space Invaders. El niño da una orden y ellas le obedecen como animales amaestrados. Riquelme las siente salir del mueble y avanzar detrás de él. Lo acechan. Lo persiguen. Se acercan como un ejército terrícola a la caza de algún alienígena.
Estoy en un barco de papel lustre. Es un barco grande con un grupo de treinta y cuatro grumetes a mi cargo. Me han pintado una barba negra con corcho quemado y me han puesto un traje de marino, que no es más que mi abrigo azul del liceo con unas intervenciones de cartulina amarilla. Una música infernal sale de un tocadiscos mientras González, que es la más alta de mis grumetes, lleva la bandera chilena entre sus manos y la mueve al compás. Se ve linda vestida de hombre. Tiene bigotes de corcho quemado también y un gorrito blanco de marinero. Yo la miro, pero ella no se da cuenta. “Muchachos, la contienda es desigual”, digo. “Pero, ánimo y valor. Nunca se ha arriado nuestra bandera ante el enemigo y espero que ésta no sea la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar, y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Viva Chile, mierda”, termino y me lanzo al abordaje del barco enemigo.
Soy un héroe. Todos los años, para el 21 de mayo, me toca serlo. No sé por qué me eligen, no me parezco a Arturo Prat, pero soy igual de valiente y también podría llegar a morir por algo o por alguien. Año tras año repito este desastre continuo que parece no tener fin. Como en un dejavú, ahora me toca morir nuevamente en la cubierta enemiga por mi patria y por mi honor. Igual que el año pasado, y antepasado, y antepasado. Dejo mi barco de papel lustre, salto con mi espada en la mano, pero en el intento de caer donde el enemigo, voy a dar a una sábana blanca que es el mar. No caigo en el barco peruano que construimos ayer en la sala de clases. No hago lo que había ensayado tantas veces.
Con la mirada busco a la profesora entre el público, pero no la encuentro. Quiero explicarle que esto no es mi culpa. No es que no quiera ir a combate, es que esta sábana me atrapa. Caigo en ella y me envuelve y me esconde y me aprieta el cuerpo entero. No recuerdo esta sábana blanca. Alguien la puso aquí a última hora. No era parte de la representación. No era parte de este combate. Quiero pedir auxilio, pero no se vería bien. Soy un héroe, no un cobarde. Y aunque sé que de todas formas voy a morir, igual me resisto e intento sacar la cabeza de este mar de género. Veo a mis grumetes allá en el barco. Todos me hacen señas con la mano derecha. Parece una despedida. González no ha soltado la bandera, la tiene entre sus manos. Se acerca a la baranda, y su cara se moja con gotitas de mar aunque también podrían ser lágrimas.
González está llorando. Dicen que su hermano murió ahogado. Nadie sabe cómo ni por qué. A lo mejor fue así, envuelto en una sábana blanca que se parece al mar. González me lanza la bandera y yo intento tomarla. Creo que es un salvavidas. La bandera me cubre lo mismo que la sábana. Yo me doy vueltas, me retuerzo, me voy por la corriente y me ahogo. Creo que muero bajo el género tricolor.
Despierto.
Ella está sentada en mi cama.
Siento el peso de su cuerpo junto a mí.
Zúñiga, me dice, te salvaste. La escucho entremedio del ruido blanco del televisor aún encendido. Es tarde. Sé que estoy soñando, pero su voz junto a mi oído es tan real como el peso de su cuerpo. Es ella. La luz de la pantalla del televisor la ilumina. La melena negra, las pecas sobre la nariz, un gorro blanco de marinero y el bigote de corcho quemado algo desteñido por sus lágrimas. ¿Volviste?, le pregunto, y ella sonríe. Siento ese olorcito a chicle entremedio de su pelo. La pantalla del televisor anuncia la programación de un nuevo día. Parte con la canción nacional y con imágenes de todo el país de Arica a Punta Arenas.
Despierto otra vez.
No hay televisor.
Estoy solo y he envejecido.
 Santiago de Chile. Año 1994. Ya en democracia, luego de casi diez años de ocurridos los hechos, la justicia chilena entrega su fallo en primera instancia por el secuestro y homicidio de los militantes comunistas José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, en lo que se ha denominado hasta entonces como el caso “Degollados”. El comando asesino es condenado a cadena perpetua. En la misma pantalla televisiva en la que antes se jugaba al Space Invaders aparecen los carabineros responsables. Se ven las imágenes de lo que fue la reconstitución de la escena del crimen. Todo ocurre en un sitio eriazo, camino al aeropuerto Pudahuel. Las víctimas, que habrían sido secuestradas la mañana anterior, llegan en las maletas de dos autos, amarradas y vendadas. En esta oportunidad las víctimas son actores, personas contratadas para representar a los muertos. Los agentes, los reales, nada de representación, recuerdan lo ocurrido hace casi diez años y van sacando a los prisioneros uno por uno. Los conducen un par de pasos más allá de los autos y, sin quitarles la venda de los ojos, los asesinan de una puñalada, degollándolos. Los cuerpos de los actores caen al suelo. Santiago de Chile. Año 1994. Ya en democracia, luego de casi diez años de ocurridos los hechos, la justicia chilena entrega su fallo en primera instancia por el secuestro y homicidio de los militantes comunistas José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, en lo que se ha denominado hasta entonces como el caso “Degollados”. El comando asesino es condenado a cadena perpetua. En la misma pantalla televisiva en la que antes se jugaba al Space Invaders aparecen los carabineros responsables. Se ven las imágenes de lo que fue la reconstitución de la escena del crimen. Todo ocurre en un sitio eriazo, camino al aeropuerto Pudahuel. Las víctimas, que habrían sido secuestradas la mañana anterior, llegan en las maletas de dos autos, amarradas y vendadas. En esta oportunidad las víctimas son actores, personas contratadas para representar a los muertos. Los agentes, los reales, nada de representación, recuerdan lo ocurrido hace casi diez años y van sacando a los prisioneros uno por uno. Los conducen un par de pasos más allá de los autos y, sin quitarles la venda de los ojos, los asesinan de una puñalada, degollándolos. Los cuerpos de los actores caen al suelo.
Son seis los agentes involucrados. Se les puede ver con claridad mientras revisitan para el magistrado las acciones cometidas el año 1985. Sus rostros desfilan por la pantalla televisiva uno por uno.
Riquelme es el primero en reconocerlo.
Su cara diez años más vieja no le dice nada, pero esa mano de madera escondida tras un guante negro sí. Es una mano real, no la fantasía verde fosforescente que lo ha perseguido en sueños. A su lado, el tío Claudio del Chevy rojo. “El Pegaso”, así le dicen. El tipo declara haber seguido las órdenes de su superior, don Guillermo González Betancourt. El tipo declara haber apuñalado a José Manuel Parada mientras su superior observaba desde su automóvil, un Chevette rojo.
Todos lo vemos en la pantalla del televisor. De alguna manera extraña sintonizamos al mismo tiempo la misma imagen.
El barco empezó a hacer agua.
Caímos en la sábana blanca y nos hundimos.
Ahí estamos sumergidos.
No sabemos despertar.
Todo transcurre en una playa desierta. Un lugar con olor a mar donde he llegado junto al resto de mis compañeros. Apúrate, Zúñiga, escucho que me dicen. No seas flojo, no te quedes atrás. Es un paseo de curso. Estamos todos o casi todos, y caminamos a pata pelada por la arena siguiendo a las gaviotas que nos llevarán al mar. Estoy cansado y tengo sed y pienso que desde donde estamos no se ve el agua. Se oye el sonido de las olas, se siente la humedad marina, pero por más que avanzamos, no llegamos a ninguna parte. Quizás no hay mar. Quizás sólo es una idea, un espejismo.
Acosta y Bustamante cantan una canción insoportable mientras avanzamos. Sus voces son agudas, como de buitre, pero nadie se queja, todos caminan y caminan bajo el sol, quemándose el lomo como un ejército de soldaditos que intenta llegar a un lugar estratégico. Quizás estamos en alguna misión y todo esto es parte de una guerra, pero la verdad es que no lo sabemos. Sólo avanzamos con la fantasía de que si seguimos caminando, en algún momento podremos mojarnos los pies.
Luego de un rato, o tal vez no tanto, Riquelme nos para en seco. La marcha se detiene y él habla como jefe, aunque en realidad no lo es. Dice que hasta ahí nomás llegamos porque junto a sus pies acaba de aparecer una gran piscina hecha de arena. No la vimos a lo lejos, pero ahora está ahí. Es un hoyo lleno de agua marina. No es el mar, es un hoyo en medio de la playa y hay que ocuparlo luego antes de que llegue una ola y lo desarme o el mismo sol termine por secar sus paredes y todo se venga abajo. Alguien lo ha construido para nosotros. Hay palas plásticas y baldes y rastrillos de colores tirados en la arena. No nos cuestionamos mucho la situación, porque en los sueños nada se cuestiona, así es que de pronto ya estamos todos en pelota bañándonos en la piscina de arena. No seas cagón, Zúñiga, tírate al agua, me dicen, y yo lo hago, entro y me sumerjo. Chapoteamos felices, nos hacemos chinitas, nos tiramos piqueros. Riquelme es seco para el agua, así es que entra y sale, y se tira y nos salpica a todos, y es un momento feliz, el único momento feliz, porque el calor se va, porque ya no pensamos en el mar ni en la guerra, porque Acosta y Bustamante dejaron de chillar como buitres, porque por fin tenemos este hoyito de arena donde nadar un rato.
En el sueño pienso en la Batalla de la Concepción. En algún momento la estudiamos en la clase de Historia y cuando fue la prueba yo me saqué un siete. En el sueño recuerdo lo que quiero de esa clase. La profesora con una tiza blanca en la mano anotando nombres y fechas en la pizarra negra. El final de una guerra, creo. La Guerra del Pacífico, la eterna disputa entre Chile, Perú y Bolivia. Escaramuzas bajo el sol, en pleno desierto. La idea de una emboscada, una trampa, y la seguridad de que en esa batalla hubo niños muertos. A lo mejor no eran tan niños. A lo mejor sólo eran como nosotros, un ejército de adolescentes, soldaditos de plomo chapoteando en ese mar falso sin tener mucha idea de qué batalla peleaban. La Historia de Chile me cruza la cabeza cuando Donoso empieza a gritar desesperada.
El tapón, dice. El tapón. Alguien sacó el tapón.
 El agua se escurre. Todo se va por un hoyo. Es un hoyo en el fondo de la piscina que comienza a llevarse a mis compañeros. Se traga a Bustamante. Se traga a Fuenzalida. Se traga a Maldonado. Y escucho gritos y el sueño se vuelve peligroso y tengo miedo. Yo sabía que no debía tirarme al agua. ¿Quién tiene el tapón?, grita Riquelme y antes de que el grito deje de sonar en mis oídos, veo que el hoyo se lo traga a él también. Ya no queda nadie. Todos se han ido por el alcantarillado quién sabe a dónde. Y entonces resisto, trato de no caer, manoteo y me afirmo de las paredes de arena, pero la corriente es más fuerte y me succiona y los muros se desarman y me voy. Mis pies entran al hoyo, mis caderas, mi cuerpo, y antes de desaparecer la veo a ella con el tapón entre las manos. El agua se escurre. Todo se va por un hoyo. Es un hoyo en el fondo de la piscina que comienza a llevarse a mis compañeros. Se traga a Bustamante. Se traga a Fuenzalida. Se traga a Maldonado. Y escucho gritos y el sueño se vuelve peligroso y tengo miedo. Yo sabía que no debía tirarme al agua. ¿Quién tiene el tapón?, grita Riquelme y antes de que el grito deje de sonar en mis oídos, veo que el hoyo se lo traga a él también. Ya no queda nadie. Todos se han ido por el alcantarillado quién sabe a dónde. Y entonces resisto, trato de no caer, manoteo y me afirmo de las paredes de arena, pero la corriente es más fuerte y me succiona y los muros se desarman y me voy. Mis pies entran al hoyo, mis caderas, mi cuerpo, y antes de desaparecer la veo a ella con el tapón entre las manos.
Está desnuda.
Se ve linda. Siempre se ve linda.
La melena negra empapada de mar, el olorcito a chicle.
Perdóname, Zúñiga, me dice. Por favor, perdóname.
Santiago de Chile. Año 1991. Una mañana de octubre, cuando nuestros colchones ya se han desperdigado por la ciudad y nuestros sueños comienzan a sintonizarse a la distancia, el teniente de Carabineros Félix Sazo Sepúlveda, un completo desconocido para todos nosotros, viste su uniforme de servicio cuando ingresa al Hotel Crown Plaza del centro de Santiago. Con rapidez el teniente se dirige al mostrador de las oficinas de Avis Rent a Car, donde atiende la madre de su pequeño hijo de tres años, Estrella González Jepssen. La joven Estrella de veintiún años, distinta a la de nuestros recuerdos, más alta, más delgada, se encuentra ofreciendo los servicios de la agencia para la que trabaja a un pasajero, cuando el teniente Sazo se detiene frente a ella para apuntarla con su arma, como quien apunta con una mano de madera ortopédica.
Hace un tiempo que están separados. Eso nosotros no lo sabemos, porque la verdad es que después de que se fue del liceo no sabemos nada sobre ella. Ni siquiera Maldonado tuvo más noticias. Pero al teniente poco le importamos nosotros y nuestro desconocimiento, sólo le importa su mujer y ese desasosiego que lo acompaña. Al teniente le cuesta asumir la separación. Por eso sigue a su mujer, la acosa telefónicamente, la amenaza, como se amenaza a un enemigo, a un alienígena o a un profesor comunista. ¡Estrella!, le grita con elocuencia. Nuestra joven compañera apenas alcanza a mirarlo cuando recibe dos balazos en el pecho, uno en la cabeza y un cuarto en la espalda.
Como un marcianito se desarticula en luces coloradas.
El tablero de la pantalla marca cien puntos más.
Ni siquiera así se rompe el récord anterior.
En una acción inútil de blindaje, la joven Estrella se desploma en posición fetal falleciendo en el acto. Inmediatamente el teniente de Carabineros Félix Sazo se pega dos tiros en la cabeza con su humeante arma de servicio y cae al suelo.
Nada de esto lo soñamos.
Lo hemos leído en la crónica roja.
La noticia es referida en los diarios con el siguiente titular: “Mató a su novia y se suicidó en hotel céntrico porque ella no quería casarse.”
Despierto.
Ella está sentada en mi cama.
Siento el peso de su cuerpo junto a mí.
Zúñiga, me dice, te salvaste. La escucho entremedio del ruido blanco del televisor aún encendido. Es tarde. Sé que estoy soñando, pero su voz en mi oído es tan real como el peso de su cuerpo. Es ella. La luz de la pantalla del televisor la ilumina. Está desnuda y mojada. La melena negra enmarañada de arena y sal. Su pubis también. ¿Tus papás?, me pregunta. ¿Los soltaron alguna vez? Yo tengo miedo de hablar porque no quiero que desaparezca. Están bien, me decido a contarle. Viejos, sordos, pero bien. Ella sonríe y me entrega esa carta que nunca me llegó. Está escrita en una hoja de cuaderno de matemáticas. Siento ese olorcito a chicle entremedio de su pelo cuando se acerca. La pantalla del televisor anuncia la programación de un nuevo día. Parte con la canción nacional y con imágenes de todo el país de Arica a Punta Arenas.
Despierto otra vez.
No hay televisor. No hay carta.
Estoy solo y he envejecido un siglo.
Un teléfono público suena en la calle Nataniel Cox, justo enfrente de la puerta del liceo del barrio Matta. Estamos todos. Nos hemos dado cita aquí y hemos llegado puntuales. La calle está vacía. No hay autos ni gente. Sólo nosotros de pie, vestidos con nuestro uniforme, ordenados en filas junto al liceo como a la espera de un acto cívico o de algún ataque terrícola. De fondo el sonido de la campanilla del aparato insistiendo una y otra vez.
Nos miramos. De alguna manera esperamos este llamado.
Fuenzalida se acerca y responde. ¿Aló?, dice y escucha desde el otro lado la voz de alguien que pronuncia su nombre.
Fuenzalida sabe de voces. No le cuesta nada reconocer quién es la que llama. Incluso ese silencio a la espera de respuesta le resulta familiar.
Fuenzalida nos mira. Sin decir palabra nos da a entender de quién se trata. Alguien respira con nerviosismo del otro lado. Fuenzalida parece desconcertada, pero entiende que una oportunidad así no la tendremos dos veces. Sin dudarlo un segundo, responde, y comienzan a hablar.
En la calle, de uniforme y ordenados, escuchamos con atención.
|
