|
Luis Vicente de Aguinaga
Signos vitales. Verso, prosa y cascarita
México, UNAM, 2005
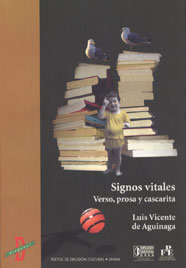 No está bien comenzar una nota con nostalgias y saudades. Sería como empezar por el final, o peor aún: dar por terminado algo que tal vez ni siquiera inició. Pese a estar consciente de esto, no me queda sino decir cuánto lamento que en la actualidad se haya perdido el arte de la conversación. Es difícil afirmar si tal apreciación se debe a una natural ineptitud de mis contemporáneos —me incluyo sin reservas—, o al hecho de que, en verdad, cada vez sea más difícil entablar el diálogo. Una buena conversación debería pasar sin rispidez ni pudores de lo vulgar a lo sublime y del esperpento a la metafísica. Un buen conversador, por lo tanto, no es aquel que sabe mucho, ni aquel que habla sin detenerse, sino aquel que es capaz de vincular lo grande y lo pequeño, lo humano y lo divino, como suele decirse. El buen conversador, además, recuerda que por algo tenemos dos orejas y una boca, es decir, sabe que la palabra está precedida del silencio y de la escucha. Richard Ellmann, en su imprescindible biografía de Joyce, relata que, en París, el autor del Ulysses se reunía con Samuel Beckett y que sus conversaciones eran, las más de las veces, un intercambio de silencios interminables. Y claro, conociendo a Joyce y a Beckett, podemos suponer que en sus charlas se deslizaba todo tipo de frases inteligentes… y soeces. No está bien comenzar una nota con nostalgias y saudades. Sería como empezar por el final, o peor aún: dar por terminado algo que tal vez ni siquiera inició. Pese a estar consciente de esto, no me queda sino decir cuánto lamento que en la actualidad se haya perdido el arte de la conversación. Es difícil afirmar si tal apreciación se debe a una natural ineptitud de mis contemporáneos —me incluyo sin reservas—, o al hecho de que, en verdad, cada vez sea más difícil entablar el diálogo. Una buena conversación debería pasar sin rispidez ni pudores de lo vulgar a lo sublime y del esperpento a la metafísica. Un buen conversador, por lo tanto, no es aquel que sabe mucho, ni aquel que habla sin detenerse, sino aquel que es capaz de vincular lo grande y lo pequeño, lo humano y lo divino, como suele decirse. El buen conversador, además, recuerda que por algo tenemos dos orejas y una boca, es decir, sabe que la palabra está precedida del silencio y de la escucha. Richard Ellmann, en su imprescindible biografía de Joyce, relata que, en París, el autor del Ulysses se reunía con Samuel Beckett y que sus conversaciones eran, las más de las veces, un intercambio de silencios interminables. Y claro, conociendo a Joyce y a Beckett, podemos suponer que en sus charlas se deslizaba todo tipo de frases inteligentes… y soeces.
La pérdida de ciertos modelos de conversación ha tenido consecuencias en la literatura, sobre todo en lo que corresponde al ensayo. En el Fedro, Platón debió inventar un pueblo y un dios para explicar los orígenes de la escritura. Al discutir sobre los inconvenientes que ésta representaría en la vida futura, se afirma que los hombres se olvidarán de la memoria y legarán los recuerdos a los signos. Más adelante se lee que darán la impresión de saber muchas cosas sólo por haber oído de ellas, pero que serán ignorantes y difíciles de tratar porque, en vez de ser sabios, apenas tendrán la presunción de serlo. Sería difícil decidir si Platón se anticipó a nuestro tiempo o si los hombres, empeñados en tener un pasado al que deban serle fieles, se dieron a la tarea secreta de seguir el dictado del griego: cada día se publican decenas de libros de ensayo que, al ser leídos, sólo nos dejan la convicción de que hemos perdido nuestro tiempo, entre informaciones vanas y otras nimiedades y bagatelas.
No obstante, Luis Vicente de Aguinaga nos recuerda que la conversación no se ha perdido del todo y que es posible escribir buenos ensayos, de ésos en los que el autor se coloca en una posición en que no pretende ofrecer ninguna respuesta, ni “dar noticia” de algo, ni deslumbrar con cualquier cantidad de datos; por el contrario: interroga, comparte sus inquietudes y sus pasiones. Signos vitales entra en esa categoría de libros que dejan una dosis de pasmo y perplejidad suficiente para mirar las cosas ajenas de tan conocidas; los temas comunes, nuevos; las certezas, inciertas e inquietantes.
La analogía que he establecido entre conversación y literatura puede parecer inútil, pero quien se atreva a leer este libro de Luis Vicente de Aguinaga acabará por aceptarla. Esta inclinación del autor por el diálogo también se encuentra en su poesía. Si bien algunos de sus poemarios —El agua circular, el fuego, Por una vez contra el otoño o Reducido a polvo (Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 2004)—poseen un tono reflexivo e intelectual, comparten con su prosa la vocación por la duda, la interrogación y lo incierto. Es decir, De Aguinaga se dispone a no decirlo todo: deja las puertas y las ventanas abiertas para el diálogo, o para que entre cualquiera a tomar lo que quiera, pues al final nada le es propio.
Como toda buena conversación, estos Signos vitales son, además, inasibles e inquietos: van de aquí para allá, pasan tranquilamente de un tema a otro sin que el lector se entere muy bien de cómo ocurrió el prodigio. Es por eso que al libro le conviene este subtítulo: Verso, prosa y cascarita. La última palabra —así, en diminutivo— no sólo refiere la cantidad de “nimiedades” a que se refiere su autor, sino que es, al mismo tiempo, una valoración del trabajo propio. Es como si De Aguinaga, en forma descendente, anticipara que en sus Signos vitales el lector encontrará lo sublime —puesto que con este adjetivo suele asociarse el verso, es decir, lo poético—, lo prosaico y lo desechable (esa cascarita que debemos quitar para poder llegar a un fruto). Tal gradación, sin embargo, esconde un afortunado juego de palabras: la cascarita es, en realidad, el partido de futbol que se improvisa en las calles, sin más pretensiones que las de jugar por jugar. Comenzar un libro de ensayos con el “Arte y oficio de la cascarita” —dedicado, además, a los Caguamos—, me parece un acto tan atractivo como provocador: si el lector es capaz de “escuchar” esa primera parte libre de prejuicios, entonces estará preparado para entrar en el resto del libro. Se trata, pues, de un desafío como el de César Vallejo, quien decidió abrir uno de los libros más importantes de la poesía escrita en español —Trilce— con un poema en que pide que no lo molesten en la letrina para poder “testar las islas que van quedando”.
Una vez “mondada” esta cascarita, los Signos vitales dejan ver su composición miscelánea en tres partes: la primera es la más divertida, ya que en ella se aborda todo tipo de temas, como el heavy metal o el plagio; la segunda —a mi parecer la mejor— agrupa una serie de textos donde el autor vagabundea por géneros y literaturas de distintas latitudes; la tercera, dedicada exclusivamente a la poesía, es la más brillante pero también la más ardua de leer. Por otra parte, en esta última hay un par de textos que desmerecen frente al resto del libro, pues carecen de esa vitalidad que poseen los otros ensayos, y en parte se debe precisamente a que el autor, en vez de ensayar y lanzar una piedra al vacío, se propuso un objetivo: confutar a un poeta —en el ensayo intitulado “África”— y criticar “ciertas ideas irracionales” —en “Mitos viejos de la poesía nueva…”—. Con este gesto, De Aguinaga cometió ese desliz que ciertos ilustrados tenían a la hora de hacer valer su autoridad literaria. Esto, sin embargo, no aparece como una falla, pues al final sólo muestra una faceta más del poeta que, apasionado con lo que dice, se olvida un poco de lo que dice…
Otras cosas podrían escribirse sobre estos Signos vitales. Incluso podría referirse a esa trillada cita en que Pascal afirmó que uno se sorprende y se contenta al encontrar a un hombre donde se esperaba un autor. Baste con juzgar que la obra ensayística de Luis Vicente de Aguinaga es amena, incisiva, exacta.
|
